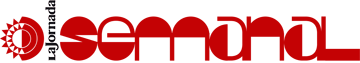 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 20 de marzo de 2011 Num: 837 |
|
Bazar de asombros Bitácora Bifronte Monólogos Compartidos Cartas de Carlos Pellicer El animal del lenguaje Los ojos de los que no están Cézanne, retrato del artista fracasado Creador de sueños Un inspector de tranvías Columnas: |
Un inspector de tranvías Baldomero Fernández Moreno En cuanto suben al tranvía los señores inspectores de boletos –están como al acecho, envueltos en alguna esquina del trayecto– me pongo extraordinariamente nervioso. Estos empleados nocturnos son mil veces más inquietantes que los de las horas claras del día. Están más irritados, más agrios, más displicentes. Se diría que han tenido que dejar sus camas profundas, sus sueños pingües, para venir a revisar únicamente mi pobre boleto lunar de trasnochador empedernido. Cuando los guardas presienten uno de ellos, se azoran por completo y enmudecen en el valle movedizo de la plataforma. Por lo general toman el tranvía al vuelo, en mitad de la cuadra, y empiezan a exigir al boletero una cuenta minuciosa de moneditas, con una contabilidad de casilleros y de rayas, que hay que hacer en el aire, con los dedos rígidos de frío, con los lápices enanos, mientras el tranvía trota torpemente por los adoquines. No satisfechos, al parecer, rezongando, penetran al interior del coche como un ventarrón. Se arrojan encima con todo el cuerpo forrado en el flamante uniforme verdioscuro con relámpagos de oro y con la fisura superior del chaleco erizada de lápices de múltiples colores. Se plantan delante de uno y echan mano al bolsillo posterior del pantalón como si fueran a extraer un revólver. Pero sólo sacan una pinza brillante, de dentista, que blanden impacientes en el aire como si se dispusieran a abatirnos la dentadura. Parece que no sólo viniera a examinarme el boleto, sino también a pedirme cuenta de mis horas, de mis actos, en minucioso examen de conciencia.
Tenemos exquisito cuidado de llevar el papelito a flor de piel, de desdoblarlo con instantánea rapidez, de entregárselo a derechas para que lo vea con facilidad. Cuando el tal se nos ha extraviado, no lo podemos remediar, nos entra un hormiguillo por el cuerpo y nos falta poco para llorar, como si hubiéramos cometido una falta gravísima. Es que ese simple papelucho, cargado de tantas advertencias, fechas y números, trasciende a cosa única, preciosa. Hay que tener mucha serenidad para abordar a un inspector impaciente ante la pérdida de un boleto. He visto pasajeros transpirar, echarse atrás el sombrero, quitarse el sobretodo, desabrocharse el saco, dar vuelta a los forros de los bolsillos, desnudarse casi, ante el asombro de los viajeros; tornar el asiento, mirar debajo y echarse a gatear en busca del malhadado pasaje perdido. Y el verdioscuro, firme en la mitad del pasillo, como un dios indiferente y cruel. Y no digamos nada si uno está leyendo o soñando. A la voz perentoria de: ¡señor!... damos un salto irremediablemente. La mayoría de ellos son fornidos, pletóricos, saludables. Los dedos anillados. Cuando, harto de enterarse, el señor inspector desciende para espiar en la sombra, debajo de un árbol, el paso luminoso de otro vehículo –deberían apagarse las luces por precaución– vuelve la calma a los ánimos, se adoptan las posturas más cómodas, se despliegan de nuevo los diarios, el guarda inclina sobre una oreja su gorra de dura visera y, mientras baila alegremente la corregüela de la campanilla, anudada como un quipo, enciende con voluptuosidad un cigarrillo en la veta auroral. |

