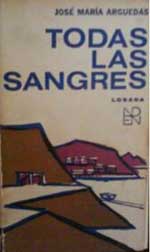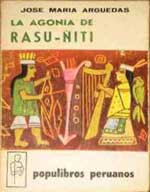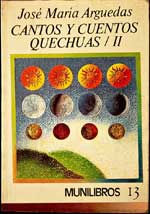|
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 27 de febrero de 2011 Num: 834 |
|
Bazar de asombros Lobos Atauriques Reinventar la frontera Dos poemas Fantasmas del pasado: José María Arguedas: todas las sangres de América Llueve en Coyoacán Ricardo Martínez a dos años de su muerte Columnas: |
José María Arguedas:
Esther Andradi Nació blanco pero lo criaron los indios. Habló quechua antes que español, y se identificó tanto con aquellos que acunaron su niñez, que dedicó su vida a describir la marginación, la injusticia y las condiciones de vida de la mayoría de la población de su país. Por si eso fuera poco, tomó partido como antropólogo por esa cultura de amor y respeto a la naturaleza que sostenía al mundo indígena, pero que, en el Perú que le tocó vivir, los blancos despreciaban o confundían con atraso e ignorancia. Se llamaba José María Arguedas y el 18 de enero habría cumplido cien años. Su vida fue corta, su angustia enorme y su actividad literaria y antropológica atravesada por el dolor y la depresión de pertenecer a dos lenguas, dos culturas, dos países aparentemente antagónicos. El país de los blancos y el país de los indios. Trató por todos los medios literarios de reunir esas dos partes que lo habitaban y conseguir la luz de esa ecuación de sombras, pero sintió que fracasaba. Entonces escribió su novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, anunciando su suicidio, y antes de concluirla, el 28 de noviembre de 1969, se descerrajó un tiro en la sien. “Quizá conmigo empieza a cerrarse un ciclo, y a abrirse otro en el Perú y lo que él representa“, escribió en ese testamento literario el mayor de los narradores peruanos. Pero de morir ni huellas. Porque ahora que el planeta está en las últimas y la especie humana parece haber perdido definitivamente su norte, la obra de José María Arguedas sigue ahí, cargada de futuro. Más actual que nunca. La biografía, esa herida José María Arguedas nació en Andahuaylas, departamento de Apurimac, en la Sierra de Perú, en 1911. Era hijo de un abogado errante originario del Cuzco y de Victoria Altamirano, que falleció cuando José María tenía tres años de edad. Aunque, según escribe en sus Memorias el lingüista Luis E. Valcárcel, amigo y colega de Arguedas, el escritor habría sido hijo de Juanita Tejada, una criada y sirviente. Y que no habría nacido en Andahuaylas sino en la pequeña aldea de Huanipaca, que su verdadera madre enloqueció cuando le arrancaron a su hijo. Que el misterio sobre su origen marcó al escritor de por vida.
Sea como fuere, seguro es que el viudo volvió a casarse y José María creció como “hijo ajeno“, sufriendo el abandono de su madrastra y las crueldades y el sadismo de su hermanastro, porque el padre pasaba mucho tiempo viajando. La madrastra dejó al niño con la servidumbre y los indios lo protegieron: dormía con ellos en la cocina cubierto de pellejos de oveja, y aprendió a hablar quechua antes que español. A los diez años se escapó a la propiedad de su tío y vivió una etapa muy feliz, que iba a nutrir toda su vida con imágenes de armonía con la naturaleza y la solidaridad social entre los indígenas. El mundo andino fue hogar, útero y refugio. José María conoció al indio humillado, callado y servil de las haciendas, pero también al indio comunero, pleno de comunicación en el trabajo colectivo de la tierra. En una carta a Hugo Blanco, emblemático luchador por los campesinos de Perú, y con quien el escritor se escribía en quechua, le confiesa: “Ellos me criaron amándome mucho, porque viéndome que era hijo de misti, veían que me trataban con menosprecio, como a indio. En nombre de ellos, recordándolos en mi propia carne, escribí lo que he escrito, aprendí todo lo que he aprendido y hecho, venciendo barreras que a veces parecían invencibles.” A los diez años, Arguedas ya dominaba el español como segunda lengua, cristalizando así su condición de raro, por huérfano y forastero entre dos culturas. Un modelo de transculturación, dirían más tarde los entendidos. Por entonces realizó un largo viaje junto a su padre y su hermano por Puquio, Ayacucho, Arequipa, Cuzco. Los recorridos a caballo por la sierra, la presencia religiosa como una amenaza, la fuerza represiva del hacendado contra los indios, marcaron el alma del futuro escritor. La prohibición de cantar, de bailar, de tocar un instrumento, formaba parte de la explotación y el desprecio a todo lo indio. Arguedas lo cuenta así: “En sus ranchos no tenían ni una quena, ni un charanguito siquiera. ¿Por qué será? No cantan, decía yo. Y tenía pena. Después la cocinera del administrador me contó que una noche el viejo había oído tocar una quena en el caserío, fue al rancherío, ocultándose llegó hasta la puerta del cuarto donde tocaban la quena, y entró en la casa diciendo: ‘¡Indios, a esta hora se reza!’ Pidió la flauta y la pisoteó en el suelo.” En 1931 llegó a Lima para estudiar Humanidades en la Universidad de San Marcos y trabajó como auxiliar de correos, empleo que ejerció hasta 1938, cuando cayó preso por apoyar a la República Española. Fue simpatizante del Partido Comunista por un corto período, porque cuando le dijeron que los comunistas sólo tendrían derecho a la alegría después de la toma del poder, pidió salir de la reunión por un momento y no volvió más. Agua y la creación de un lenguaje propio En 1935 publicó Agua, su primer libro de tres cuentos. Arguedas tenía veinticuatro años pero todos sus temas ya estaban ahí: la libertad de los comuneros en contraste con la explotación del indio en las haciendas, la rabia de una cultura ninguneada y la belleza de los cantos y bailes hasta el amanecer; la migración en busca de tierra y trabajo, la fuerza de los ríos y el amor por la naturaleza, gran madre de toda su escritura. En Agua apareció también una nueva lengua: nunca nadie había escrito así en Perú. Era un español correcto, pero intervenido por el quechua, cuyas expresiones lo transformaban sutilmente hasta hacerlo capaz de trasuntar el alma andina. Así hablaban los comuneros de José María Arguedas. En una lengua que dejó de ser atrasada, incompleta, “serrana“, para pasar a ser poética.
Los cuentos de Agua se centran en la aldea, donde los conflictos se dan entre indios y terratenientes. A partir de ese libro, su obra comienza un viaje sin retorno “abarcando todo el mundo humano del país“ y donde las culturas andinas confrontan grandes desafíos. Llegan las tensiones entre la sierra y la costa, los choques de la cultura india con la mestiza y la blanca. Yawar fiesta (1941), su primera novela, tiene lugar en una capital de provincia. Los ríos profundos (1958) ocurre a lo largo de un territorio humano y geográfico cada vez más complejo. El sexto (1961) se desarrolla en un presidio con reos serranos y costeños en la cárcel de la capital del país. Con la novela Todas las sangres (1964), y especialmente en su obra póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971), los problemas entre sierra y costa dan paso a otra dimensión: la pugna entre la nación multicultural, su autonomía socioeconómica y su legado histórico, de un lado, y el poder económico imperial, colonialista, del otro. Doctores y modernidades “¿Hasta dónde entendí el socialismo?“,se pregunta José María Arguedas, y aclara: “No lo sé bien, pero no mató en mí lo mágico.” Tal vez por eso su novela Todas las sangres, publicada en 1964, recibió duras críticas, porque no la consideraron “políticamente correcta“. La esperanza de una revolución para cambiar el mundo cobraba fuerza con la incipiente Revolución cubana que Arguedas también admiraba; la tecnología prometía un progreso ilimitado y las culturas ancestrales, de gran potencial lírico, en la práctica eran consideradas arcaicas por la irrefrenable pulsión de modernidad. Arguedas sufrió una profunda depresión, intentó suicidarse en 1966, pero antes escribió el Llamado a algunos doctores, un poema dirigido a quienes “dicen que no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por una cabeza mejor, que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos”. El texto clama por armonizar naturaleza y cultura: “Quinientas flores de papas distintas crecen en los balcones de los abismos que tus ojos no alcanzan... esas quinientas flores son mis sesos, mi carne. En esta tierra fría siembro quinua de cien colores, de cien clases de semillas poderosas. Los cien colores son también mi alma, mis infatigables ojos...” Pero, en aquel entonces, la protección del medio ambiente no era un tema y la ecología era apenas una rama oculta en algún lugar de la biología. El canon arguediano “Si no puedo escribir me mato.” Estaba bien seguro este indio del alma cuando selló su compromiso con ese mundo despreciado e ignorado. Justamente entonces, cuando la literatura latinoamericana entraba por la puerta grande de la literatura universal, la obra de José María Arguedas se quedaba afuera del baile del Boom. ¿Demasiado localista? Famosa es la polémica que mantuvo con Julio Cortázar.“Usted está con un combo andino y yo dirijo unasinfónica en París”, le escribió Julio desde las alturas de la revista Life, y Arguedas, profundamente dolido, le respondió: “Todos somos provincianos, don Julio. Provincianos de las naciones y provincianos de lo supranacional.” Dicen que el Gran Cronopio lamentó toda su vida sus palabras, porque Arguedas se suicidó pocos meses más tarde. Su última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo es más que eso: “Quien toca ese libro toca un hombre”, como diría Whalt Whitman. Organizada en dos partes, la novela comienza con el Primer Diario del autor, quien cuenta que ha decidido escribir como acto terapéutico, para evitar el suicidio. De los Diarios intercalados en la estructura de la novela surge la trama de una escritura arisca, que el escritor va pariendo a pedazos, entre pesadumbres y ataques depresivos, viajes a Chile, donde reside la psiquiatra que lo atiende, y a Chimbote, como antropólogo. Chimbote, el nudo de esta novela inconclusa, es el puerto de pescadores, en la costa norte peruana, símbolo de la pesca salvaje que a finales de los sesenta convertirá al Perú en primer exportador de harina de pescado en el mundo. Ese encuentro de zorros que se debaten entre el mercado, el prostíbulo y el cementerio, es también el testamento literario de Arguedas, su toma de posición con respecto a la literatura que se escribe en el continente. Arguedas toma partido por el brasilero João Guimaraes Rosa: “Ningún citadino me trató de igual a igual tan íntimamente como este Guimaraes.” Se siente identificado con el uruguayo Juan Carlos Onetti, quien “tiembla en cada palabra, armoniosamente, yo quería llegar a Montevideo para tomarle la mano con que escribe”. Con José Lezama Lima, que “se regodea con las palabras.¡Gordo fabuloso, Cuba que ha devorado y transfigurado la miel y la hiel de Europa!” Y siempre vuelve a Juan Rulfo: “¿Quién ha cargado a la palabra como tú, Juan, de todo el peso de padeceres, de conciencias, de santa lujuria, de todo lo que en la criatura humana hay de ceniza, de piedra, de agua, de pudridez violenta por parir y cantar, como tú? En ese hotel, más muerto que vivo, nos alojaron juntos ¿de pura casualidad? Me hiciste reír... Me acordé de la primera vez que te conocí en Berlín, de cómo te llevé del brazo al ómnibus, con cuánta felicidad...” Palabras de cariño para el joven Mario Vargas Llosa, de admiración para García Márquez, de extrañamiento frente a Alejo Carpentier, de distancia con Carlos Fuentes. Despidan en mí un tiempo del Perú... Cuarenta años después de su muerte, el escritor que revindicó “todas las sangres“ sigue generando polémica en su país. Así, aunque notables intelectuales, entre ellos el Nobel Mario Vargas Llosa, hayan expresado su deseo que el 2011 sea denominado Año del Centenario de José María Arguedas, como un justo tributo a su memoria, los representantes del Congreso no fueron de la misma opinión y estuvieron a un tris de decretar el año del submarino. A último momento, viraron el timón y se decidieron por Machu Pichu. Pero el legado de quien se despidió escribiendo que “cualquier hombre no engrilletado y embrutecido por el egoísmo puede vivir feliz, todas las patrias”, brilla por encima de cualquier torneo burocrático. Imposible ignorar su sabiduría y belleza. Ni aun subiéndose a las alturas de Machu Pichu. |