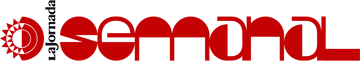 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 19 de diciembre de 2010 Num: 824 |
|
Bazar de asombros Pavese a 60 años de su muerte Nota roja Miguel Hernández, perito en penas Si en Ferragosto una viajera... Columnas: |
Ana García Bergua Lecturas Un avión de Guadalajara a México. A mi lado, el pasajero que se encuentra cruzando el pasillo, lee en una de las nuevas tablillas electrónicas. El implemento me llama la atención. Siento el impulso de preguntarle cómo funciona, pero me reprimo, no vaya a pensar. El hombre se ve interesadísimo. Todo mundo termina de guardar sus bultos en los compartimentos superiores. La gente se sienta y se amarra el cinturón. El hombre no deja de leer. Todos miramos distraídamente a los sobrecargos y su mímica de las cosas que deberíamos hacer en caso de amarizaje o baja de presión. Siempre me he preguntado si alguien ha llegado a ejecutar esas instrucciones: quitarse los zapatos, lanzarse por el tobogán. En las pantallas las actúan unos muñecos demasiado alegres para sus circunstancias. El hombre sigue leyendo. Yo traigo una novela de Ricardo Piglia y trato de leer para no sentir el despegue. El avión recorre lento la pista. Una grabación nos pide apagar los artefactos electrónicos; el hombre no hace el menor caso. ¿No se da cuenta de que probablemente nuestras vidas, incluida la suya, corren peligro por no apagar el aparato? Parece que no. Incluso revisa algo en un blackberry o un celular grande, no sé distinguirlos. Luego sigue leyendo. Quizá él sabe algo que nosotros ignoramos respecto a los aparatos y la aeronáutica. O debe ser buenísimo lo que lee. Si yo no pensara que debería hacer caso de las indicaciones, me gustaría mucho saber qué está leyendo. Texto corrido, no es poesía. Parece una novela, un ensayo. Cuento tampoco, nadie lee cuento. Debe ser apasionante, porque el hombre sonríe, entusiasmado. El avión despega, no parece sufrir por las ondas electromagnéticas de los aparatos del hombre. Alcanzamos los diez mil pies, avisa el piloto con tranquilidad. Yo miro las nubes y trato de leer la novela. Muy buena, qué buen escritor es Piglia, cómo maneja la voz narrativa; lleva al lector sin darse cuenta, como un piloto avezado. Las azafatas recorren el pasillo. El carrito de las bebidas tintinea. Ya se pueden utilizar los aparatos, menos los celulares. Al hombre ni le va ni le viene lo que diga el altavoz. Mi novela es buenísima, pero me gustaría saber por qué demuestra el hombre aquella entrega, como si la tablilla lo tuviera hechizado. Bebemos jugo de manzana, tanto el hombre como yo. El hombre casi se queda sin beber nada, por aquel interés desmedido en la lectura.
La chica del otro lado mío se durmió y ahora quiere cacahuates fuera de tiempo. Esos cacahuates con que nos limosnean las líneas aéreas. La azafata o sobrecargo, no sé qué palabra encuentran ellas más adecuada, se los entrega con demostraciones de generosidad. El hombre a duras penas bebe su jugo o come sus cacahuates, apasionado por la tablilla blanca. Aprieta un pequeño botón para pasar las páginas. La verdad, estoy sintiendo un poco de envidia; quizá la novela que lee es mejor que la mía. ¿Será posible? ¿Estará leyendo algo así como Dostoievsky? No estaría tan entusiasmado. Y yo no tengo un aparatito blanco donde leerla. Mi libro no bloquea las ondas electromagnéticas, no es tan poderoso. Y nadie se distrae de su libro por mirarme leer. Quizá el hombre le tiene pánico a volar en avión, por eso se entrega a su tablilla-libro. Sería, literalmente, su tablilla de salvación. En caso de amarizaje, alunizaje o alucinaje, se lanzaría leyendo por el tobogán. Que el mundo se destruya, yo leo. Alguna vez me pasó: en un viaje a Oaxaca, a mitad de unas bolsas de aire bastante horrendas, miré con devoción un capítulo de Los Simpson; los demás pasajeros estaban aterrados; yo, en cambio, me había trasladado a Springfield. El piloto avisa que vamos a descender, que apaguemos los aparatos electrónicos. Como era de esperarse, el hombre sigue leyendo en su tablilla e incluso se pone unos audífonos en las orejas. Lo miro con insistencia. ¿Se bloquearán las ondas electromagnéticas? ¿Aterrizaremos por error en un eje vial o en el centro de Coyoacán? Me vendría bien. Las azafatas no parecen darse cuenta. Una de ellas, hélas, le pide que apague el aparatito ya al borde del aterrizaje. Está apagado, responde enfáticamente. Esos libros deben ser mágicos, yo quiero uno. Entonces vamos a liberar nuestros oídos para escuchar las instrucciones, insiste ella, a ver si así apaga algo de lo que lo tiene conectado a otro mundo. El hombre se quita los audífonos, enojado. Qué dura es la vida. Quién sabe dónde aterrizaremos. Yo no he podido leer a Ricardo Piglia. |

