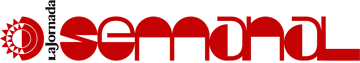 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 3 de octubre de 2010 Num: 813 |
|
Bazar de asombros Memorias de los pasajeros Monólogos compartidos 500 años de Botticelli Brasil y los años de Lula Columnas: |
500 años de Botticelli Annunziata Rossi I Del arte del primer Renacimiento florentino que abarca el siglo XV, Sandro Botticelli (Florencia, 1444-1510), pintor oficial de los Médicis y amigo de los neoplatónicos de la villa Careggi, representa el momento final y conclusivo. Amado y admirado por sus contemporáneos –como lo atestigua la biografía de Vasari, a pesar de que éste manifieste desconfianza hacia la complejidad psicológica del artista florentino–, fue criticado en la última fase de su actividad, y por fin olvidado, hasta que, en el siglo xix, el ensayo todavía fundamental de Walter Pater lo impuso al interés de estudiosos, poetas y artistas. De hecho, grande fue la influencia de Botticelli en los poetas y pintores ingleses prerrafaelistas del siglo XIX. El decadentismo decimonónico redescubrió la obra de Botticelli, proyectando en ella su sensibilidad sensual, mórbida y hasta malsana, de la que nació esa concepción ambigua, medusea, de la belleza, típica del esteticismo decadentista. Poetas románticos y decadentistas vislumbraron en la obra de Sandro ya no el candor imaginativo y la frescura de sentimientos que se acostumbraba darle, sino perversidades encubiertas, y sostuvieron que los neoplatónicos de Careggi –la “villa” que Cosme de Médicis había regalado a Marsilio Ficino– no eran soñadores sino iniciados y adeptos de una teosofía misteriosa, frente a la cual Botticelli no había que-dado indiferente. Botticelli se vuelve entonces popular a finales del siglo XIX, cuando triunfa la sensibilidad erótica enfermiza hasta la perversión, en la que insiste Mario Praz en La carne, la muerte y el diablo. Jean Lorrain, escritor simbolista francés, el mismo que tuvo un duelo con Proust, subraya en esos años los aspectos desconcertantes de la belleza botticelliana, deteniéndose en el tipo de belleza andrógina que fue para los decadentistas el sexo artístico por excelencia. Estos poetas y literatos –al igual que los artistas prerrafaelistas– tuvieron una verdadera manía por los primitivos, “satánicos”, y consideraron la Primavera, de Botticelli “irresistible y terrorífica”. En ella estaría presenta la lujuria, la belleza y la melancolía: “Ah, las bocas de Botticelli –escribe Laurren–, esas bocas carnales frescas como frutos, irónicas y dolorosas, enigmáticas en sus pliegues sinuosos, de las que no puede decirse si están callando suavidades o blasfemias.”
Sin embargo, al lado de estos aspectos decadentes que la inquietud de la forma y el hermetismo iconográfico de Botticelli pudieran favorecer, existe la tendencia contraria que ve en su pintura una obra llena de gracia y de dolorosa, melancólica, sensibilidad. Esta interpretación, propiciada por el lirismo de su línea, favorece, sin embargo, la idea de que Botticelli es un pintor suave, “femenino”. Por el contrario, Botticelli une la dulzura a la fuerza y la energía. Basta ver sus retratos, vigorosos como El hombre con la medalla (Galería de los Uffizi, Florencia) en el que Ragghianti descubre un autorretrato del artista, o su San Agustín (Florencia, Iglesia de Ognissanti), notable por su fuerte e intensa espiritualidad. II Como casi todos los artistas florentinos, Sandro había iniciado su aprendizaje en la bottega de un orfebre, y la técnica del cincel, del dibujo grabado con la punta del diamante tendrá una influencia definitiva en su obra; él continuará dibujando los contornos de sus figuras con una línea sutil, incisiva, llena de elegancia. Sandro permanece, como dice Bernard Berenson, el más grande artista lineal que haya jamás tenido Europa, y que podría tener rivales sólo en Japón o en el otro lado de Oriente. En esa línea nerviosa se revela su ánimo inquieto. La línea y el charme distante de sus figuras son una característica que se mantendrá constante en toda su obra. Muchos críticos de arte han destacado en los rostros botticellianos un sentimiento, más que de melancolía, de indiferencia, palabra inadecuada para una pintura tan empeñada en los valores espirituales. Se puede, más bien, hablar de un sentimiento de lejanía, de falta de encarnación de sus personajes, que aparecen como fantasmas, sonámbulos –palabras muy utilizadas por algunos de sus críticos– en un mundo que les es extraño. Botticelli logra formalmente esa melancolía con un estilo basado en la línea, la luz y los colores claros y evanescentes. La línea, al delinear la figura, la desprende del espacio alejándola de la naturaleza y de la historia. La luz, esclareciéndola, la desmaterializa. A través de la luz y de la línea, Botticelli logra la animatio, el movimiento lleno de pathos que revela la inquietud de su alma. La luz es un elemento central del neoplatonismo que había triunfado justo en esos años en Florencia. Según Ficino, la luz es el elemento metafísico, espiritual, que implica todos los otros aspectos de la realidad espiritual: la belleza, el amor, el alma, entre los cuales –sostiene–, no hay exclusión sino una profunda conexión. Toda la realidad es, por lo tanto, luz, un juego de luz que todo lo envuelve, desde la invisible luz de Dios hasta las tinieblas de la materia, por grados, por disolvencias; esto significa que la luz es la fuente de todas las formas. “Si crees que la belleza es otra cosa que la luz –dice Ficino–, yo te contestaré llamándote ignorante.” Se entiende que cuanto más luminosa es la forma, tanto más espiritual es. Entonces la belleza, “esplendor de la luz divina” y emanación del rostro divino, es el bien, el amor que lleva a la autoelevación del hombre, al éxtasis y a la beatitud.
Vasari había dado en lo justo presentando a Botticelli como un ser inquieto, “extraño”, “sofístico”, pero la inquietud no es característica sólo de él, sino de casi todos los artistas del quattrocento –desde Pollaiolo a Donatello–, que la expresan a través del movimiento. l. b. Alberti, en la primera mitad del siglo había precisado que los “artistas quieren mostrar los movimientos del alma a través del movimiento de los cuerpos”, y Ficino señala la anxietas, la inquietud, como parte de la condición humana. Botticelli expresa su inquietud, su anhelo de absoluto a través de la animatio, la agitación, el movimiento afanoso, que logra con una línea dinámica, ondulante, en un ritmo casi de danza, y la danza, dice Alberti, es el estado más natural del cuerpo, “el signo más eficaz del movimiento del alma”. Pero la línea botticelliana no siempre es concisa y a menudo, como dice Argan, se rompe o se multiplica en una maraña de hilos en la que la figura se circunscribe como en un arabesco que la hace más imprecisa, quitándole toda la concreción. Un claro ejemplo es El regreso de Judith a Betulia de 1470 (Galería de los Uffizi, Florencia) que revela la poética a la que el artista permanecerá fiel, madurándola siempre más. Con este pequeño cuadro de 31x34 cm, cuyo tema se inspira en la Biblia, Botticelli llega por primera vez a una obra personal. En las siluetas flexuosas, casi danzantes de Judith y de su doncella, cuyos cuerpos están sugeridos “por líneas que se vuelven hilos luminosos sobre el ropaje” (Argan), encontramos ya ese movimiento, la animatio, la maniera, el lenguaje propio de Sandro. En primer plano y en una luz pálida y evanescente de madrugada, Judith y la doncella que sostiene sobre su cabeza la cabeza cortada de Holofernes, se mueven, como las describe Walter Pater, “a través del campo ondulante después que ha sido consumado el gran hecho”, mientras a lo lejos, en el valle de abajo, hormiguea el movimiento de los soldados de Holofernes sobre sus caballos, a punto de perseguir a la culpable. El tronco recto y oscuro de un árbol, casi simétrico a la figura ondulante de Judith, acentúa el ritmo rotatorio y afanoso que se detiene en la mirada dolorosa, extraviada, de la joven, representada, no ya como la rica y austera viuda Judith de la Biblia, heroína justiciera, triunfante, orgullosa de su sacrificio que salva a su pueblo, sino como una doncella, “un fantasma que quisiera alejarse o cuando menos borrar, destruir, el recuerdo de su gesto” (Pater). De hecho, la espada ensangrentada que sostiene en una mano y el ramo de olivo en la otra son símbolos que se niegan uno a otro. El sentimiento de la inutilidad, del vacío, de la “irreversibilidad de lo consumado”, prevalece sobre la finalidad ética de la acción; el momento patético del sentimiento íntimo, personal, sobre la historia. La luz es el elemento que se mueve por todo el pequeño cuadro, unificándolo. Se ha insistido en este pequeño y espléndido cuadro de 1470, porque en él se perfila ya la poética de Botticelli, que en el arte busca una evasión de la realidad, de la naturaleza y de la historia, a favor de la contemplación pura. Su búsqueda se concreta en el rechazo de un tiempo y de un espacio reales, en la huida de la vida, en la aspiración hacia la que Ficino llama la “verdadera patria”. III En los años del gobierno de Lorenzo el Magnífico, Botticelli fue el artista más representativo de la cultura florentina, el más solicitado, frecuentador de la corte medicea que cultivaba el ideal epicúreo del carpe diem porque del doman non c’è certezza (del mañana no hay certeza) que, tras una fachada alegre ocultaba la melancolía del tiempo que pasa rápido y la fugacidad de la juventud y de la vida, en una palabra, de la vanidad de todo; motivos por cierto no nuevos y que no hacía mucho habían estado en el centro de los conflictos de Petrarca. La pintura de Botticelli está más impregnada del neoplatonismo de Marsilio Ficino, que se afirma en esa segunda mitad del quattrocento. Sandro fue muy amigo del círculo de filósofos y literatos de la academia platónica, y sus grandes cuadros mitológicos hay que contemplarlos, como lo hace Aby Warburg, a la luz de la doctrina neoplatónica. El pensamiento de Ficino es fundamental para entender a Botticelli, quien absorbe los motivos neoplatónicos del filósofo de Careggi para quien, como se ha visto, la belleza es algo incorpóreo (aliquid incorporeum). Alejado de la realidad, Botticelli busca la belleza absoluta, eterna como la verdad espiritual, afuera de lo transitorio y lo efímero de la historia y en contraste con la función de conocimiento que los florentinos, casi todos, atribuyen al arte. Botticelli no está interesado en las cosas en sí, y esta es la divergencia que lo separa de los pintores de su tiempo; se desinteresa de la naturaleza y de la historia, su paisaje simbólico se vuelve puro decor. El movimiento, la línea y la luz interesan a nuestro pintor en un sentido completamente abstracto. Ahora bien, la atención a la naturaleza que se traduce en naturalismo pictórico es un rasgo común a todos los pintores floren-tinos, que Berenson explica como su “instintiva inclinación” hacia la ciencia más bien que hacia el arte. La ausencia en el quattrocento de una ciencia en el sentido estricto del término sería lo que, según Berenson, llevó a los jóvenes florentinos “con las capacidades naturales de un Galileo”, a entrar en las bodegas y a volverse artistas. En este contexto, Botticelli es una excepción, y su indiferencia hacia la naturaleza provocó las criticas de Leonardo, así como su desinterés hacia la historia y la cultura lo alejó del más joven Miguel Ángel. Esto explica por qué, a finales del siglo, Vasari y sus contemporáneos lo consideraron un artista ya superado.
Se ha dicho que la melancolía es el sentimiento constante que permea toda la obra botticelliana, y la melancolía, como la define el neoplatónico Ficino, es el signo del hombre de genio. En los últimos decenios del siglo, la melancolía se vuelve un tema recurrente, casi de moda en Florencia. Por lo demás, todo el Renacimiento cultivó un gran interés por la teoría de los cuatro humores que determinarían los diversos temperamentos humanos: el melancólico, el sanguíneo, el colérico, el flemático; de entre éstos, el melancólico, saturnino, privilegia al genio; la melancolía sería la vía de acceso a los estados excepcionales de la creación. Sin embargo, no era preciso nacer bajo el signo de Saturno para ser melancólicos, porque todos los hombres de talento están sujetos, por su misma actividad, a Saturno. Ya Aristóteles se había preguntado por qué todos los hombres excepcionales son, en la actividad filosófica, política, artística y literaria, de temperamento melancólico, unos hasta el punto de ser afectados por los estados patológicos que de éste derivan. En fin, el genio es melancólico por antonomasia. Marcel Proust (Du côté de chez Swann), al hablar de Botticelli insiste, sin utilizar nunca la palabra melancolía, en sus sinónimos, la mesticia y la gracia de los rostros y de la figuras botticellianas: “l’air triste et fatiguée”, “leur visage abattue et navré … qui semble succomber sur le poids d’une douleur trop lourde pour elles”. El parecido de Odette con Zephora, una de las hijas de Jethro (Capilla Sixtina, Vaticano), reaviva el amor de Swann cuando Odette lo mira “de l’air languissant et grave qu’ont les femmes du maître florentin”. “Swann aime voir en sa femme un Botticelli”, y le regala un chal oriental azul y rosa como el de la Virgen del Magnificat; hasta manda hacerle un vestido inspirado en el de la Primavera. Por cierto, Swann tiene sobre su escritorio una reproducción de una hija de Jethro. Pasando a la producción mitológica de Botticelli, nos limitamos sólo a dos ejemplos como arquetipos de su obra mitológica, el Nacimiento de Venus y La Primavera –ambos en la Galería de los Uffizi, Florencia–, obras herméticas y refinadísimas, pintadas alrededor de 1478. Aby Warburg se detiene en las múltiples fuentes de los dos cuadros en los que Botticelli se inspira y a los que traduce visualmente transformando su misterio en otro misterio, el suyo. Las fuentes del artista florentino constituyen un retículo impresionante, un verdadero rizoma –desde los Himnos, de Homero, la poesía latina, la arqueología romana, hasta la cultura florentina de su tiempo–, dando lugar a un eclecticismo minucioso y, por supuesto, a múltiples y diferentes interpretaciones. Los dos cuadros que han tenido una divulgación sin límites, cuyas reproducciones se han multiplicado por millones y sobre los cuales se ha acumulado una cantidad de lugares comunes. El mismo Proust lamenta “l’idée banale et fausse qui s’en est vulgarisée”. La reproductibilidad técnica de la obra de arte, que teoriza Walter Benjamin, ha desatado una difusión masiva de las obras botticellianas, sobre todo de la Primavera y de Venere que aparecen inclusive en las cajitas de cerillos, al punto de contaminar, profanar la “aureola” sagrada que las rodea. IV Los temas de la pintura de Botticelli son antiguos, paganos y, sin embargo, cristianos, en el sentido de que aluden a los nuevos mitos de la religión cristiana, en la línea del humanismo cuatrocentista que sostuvo aquella continuidad y la conciliación entre el mundo clásico y el mundo de su tiempo, es decir, la fusión de la teología cristiana con la filosofía pagana, que fue uno de los grandes tópicos del humanismo. En esta línea, la doctrina neoplatónica llega a sostener la tesis de una revelación perenne del Verbo, de una prisca theologia presente en los textos antiguos, de una ética profana que antecede la revelación del Dios cristiano. Tanto Ficino como Pico de la Mirandola creen firmemente en una revelación divina anterior a la venida de Cristo, revelación presente, aun de manera velada, en los mitos, en las profecías, en la poesía, en los antiguos filósofos, de los cuales Platón constituiría el ejemplo más venerado. Ya en La ciudad de Dios, San Agustín subrayaba las analogías del pensamiento platónico con el cristiano. Para los neoplatónicos el cristianismo es la síntesis más perfecta de las religiones primitivas paganas. Había pues que ahondar en los antiguos mitos, en el pensamiento y las literaturas antiguas –desde Homero hasta la Biblia, la Cábala, Virgilio, etcétera; sobre todo, leer los textos herméticos que Ficino había traducido, y que tuvieron un gran éxito a finales del quattrocento, para encontrar la clave de todos los misterios que Dios había ofrecido desde siempre a la humanidad en su búsqueda de la verdad; una verdad oculta, porque “era costumbre de los antiguos teólogos esconder los misterios divinos con símbolos matemáticos y figuraciones poéticas, para que no fueran divulgados a todos”, ya que sólo quien busca e indaga merece llegar a la revelación. Está implícita, pues, la convicción de una religiosidad in nuce, de que el hombre tiene que llegar a los misterios por mérito personal, es decir, a través del esfuerzo de la fe y del conocimiento; ideas que fueron reiteradas por Dante.
La convicción humanista de la mitología pagana como anticipación, prefiguración bajo velo de la verdad cristiana, favoreció la ilustración de los dogmas cristianos por medio de la fábula y las creencias antiguas. De todos esos sentimientos nació en el Renacimiento una nueva mitología con espíritu y cualidades propias; “una flor extraña –dice Pater– pues surgió de dos tradiciones, de dos sentimientos, el sagrado y el profano”. Esa amalgama encontramos en la pintura de Botticelli y de Lorenzo de Credi, los creadores más sensibles de las alegorías más cercanas al espíritu neoplatónico. De allí la profusión de temas mitológicos en el arte, en la literatura, y hasta en los sermones, hasta el punto de suscitar la ironía de Erasmo, quien se burla de los predicadores que “si quieren explicar el misterio de la Cruz comienzan por Baal, el dios-serpiente de Babilonia”. V El nacimiento de Venus y La Primavera son consideradas por muchos estudiosos (Chastel, Panofsky, Warburg) como complementarias, y hasta parte de un díptico, no obstante que las dimensiones de los dos cuadros son bastante diferentes. Erwin Panofsky subraya que “la descripción de Vasari da la impresión de que si no se les considerara pendants en el sentido técnico de la palabra, estaban por lo menos interrelacionados y exigían ser vistos e interpretados como pareja”. De hecho, nos encontramos, en el Nacimiento, con la Venus divina, y en la Primavera, con la Venus mundana. Botticelli pinta las dos grandes alegorías alrededor de 1478. El número de libros y de ensayos dedicados a su exégesis, como dice Panofsky, forma una legión. Se trata de pinturas para iniciados: representación visual de un mito antiguo con referencias a la religión cristiana, claras, por supuesto, para ellos. La afirmación del lema de origen clásico ut poesis pictura –la poesía es pintura hablada y la pintura poesía muda, repite el mismo Ficino– que se había impuesto por mérito de l. b. Alberti en el ambiente florentino de la primera mitad del quattrocento, faculta el desplazamiento de la exégesis literaria a la producción artística. De ese modo, la pintura, elevada al nivel de las artes liberales, ofrece también, como la literatura, diferentes niveles de fruición; uno para los espectadores o contempladores puros que se deleitan con los valores formales de la pintura –línea, ritmo, colorido y su mismo misterio– sin ir más allá; otro para los que buscan el mensaje conceptual y cifrado que la pintura encierra, la verdad velada. Dante había señalado en su Convivio y en la carta a Cangrande della Scala que la lectura tenía un significado oculto y que los textos podían permitir una lectura en cuatro niveles, sin oponerse o destruirse uno con otro: “O voi che avete gli intelletti sani/ mirate la dottrina che s’asconde/ sotto il velame degli versi strani!” (“¡Vosotros que tenéis la mente sana/ observad la doctrina que se esconde/ detrás del velo de los versos extraños!”) Es evidente que para la pintura iniciática cuatrocentista el primer nivel de fruición resulta incompleto y puede llevar al juicio sumario de que son obras paganas, como ocurrió y ocurre. Es muy difícil para un espectador común entender que tras de la figura de Hércules está Cristo. La pintura alegórica exige, más que cualquier obra de arte en general, lo que pide Panofsky: “En una obra de arte, la forma no puede separarse del contenido: la distribución del color y las líneas, la luz y la sombra, los volúmenes y los planos, por delicados que sean como espectáculo visual, deben entenderse también como algo que comporta un significado que sobrepase lo visual.”
Los dos lienzos estaban destinados a la villa de Castello, cuyo propietario era Lorenzo de Pierfrancesco Médicis, primo del Magnífico, lo cual apoya la tesis de Warburg, Chastel y Gombrich respecto a la complementariedad de los dos cuadros. Desde el punto de vista formal, Nacimiento y Primavera presentan el aspecto de un tapiz con referencias góticas (último gótico). Por su composición horizontal y por el mismo fondo de la escena, parecen inspirarse en el arte de los frisos y de los arcones romanos, que tenían en Florencia una larga tradición. Desde el punto de vista del contenido, confirmarían la complementariedad de las dos figuras centrales que representan a Venus en sus dos polos, el divino y el humano. En sus Mitologías de Botticelli, Gombrich menciona una carta de Ficino a Lorenzo de Pierfrancesco, de los años en que éste encargaba los cuadros a Botticelli para su villa. Ficino lo exhorta a poner sus ojos en la Venus madre de la Humanitas, es decir, ya no la diosa del amor sino, como dice Gombrich, un “planeta moralizado”, cuyas virtudes son el Amor y la Caridad, la Gentileza y la Modestia, el Encanto y el Esplendor, etcétera; en fin, una Venus que guía a las esferas superiores. En un cuadro encontramos a la Venus vestida, mundana, en otro la Venus divina, desnuda, que sale del mar impulsada por el soplo de Céfiro. Gombrich objeta que el dibujo de Venus no es perfecto y que, por ejemplo, el largo del cuello no es natural, sus espaldas caídas, etcétera. Son las mismas críticas que más tarde se le han hecho a Modigliani y que Lionello Venturi desbarató, observando irónicamente que si podemos aceptar en la literatura metáforas como “cuello de cisne”, es lícito aceptarlas también en el lenguaje pictórico. El fondo del lienzo es sencillo: un fondo matinal claro e inmóvil, el mar señalado abstractamente por unos acentos circunflejos, sobre los que se mueve la gran concha de la cual emerge la figura frágil y virginal de Venus, cuyo rostro expresa dolor, cansancio, y cuyos rasgos no son los que se acostumbran atribuir a la diosa del amor. La visión viene a menudo relacionada con unos versos de Poliziano: “Da’ seferi lascivi spinta approda” (“De céfiros sensuales impulsada hacia la ribera”); versos que la pintura traduce en una imagen visual que no es sensual, sino espiritual. Porque aquí estamos ante la Venus divina que representa el amor perfecto que se eleva hasta lo divino, ya presente en el Banquete, de Platón. Ficino, en su comentario al tratado platónico, sostiene la misma bipolaridad de la diosa del amor: la Venus espiritual y la Venus “vulgar” o natural –en un sentido no peyorativo sino terrenal–, la que preside la procreación. Hay que conocer el repertorio iconográfico de la época para saber que la desnudez que podría representar la carnalidad es el símbolo de la castidad, de la verdad, sin oropeles y sin adornos (en el lenguaje común, para enfatizar la verdad se habla a menudo de verdad desnuda). Por eso, cuando Botticelli pinta años más tarde La calumnia, representa desnuda a la Verdad. Véase, por analogía, el cuadro del pintor veneciano del cinquecento, Tiziano, el Amor sagrado y el Amor profano (Galería Borghese, Roma): el amor sagrado está desnudo en su esencialidad, sin adornos que no sean los de su belleza, mientras que la dama que representa el amor profano está ataviada con gran lujo y con un cofre de joyas en la mano que le sirven para realzar su belleza efímera. Este cuadro pertenece, como dice Panofsky, a un tipo de “cuadro dialéctico”, es decir: “una representación de dos figuras dialécticas simbolizando y defendiendo dos principios morales y teológicos diferentes”. Numerosas y diferentes son las fuentes que se le atribuyen al Nacimiento: los versos de Poliziano, el himno homérico, Apuleyo, la Venus de Apeles, cuyas obras han sido perdidas y cuya descripción había dado a conocer L. B. Alberti, quien la propone a los pintores. El revival de la Venus Anadiomene va relacionado con el renacer y el sacramento del bautismo. Estamos una vez más frente a un mito pagano que prefigura el sacramento cristiano del bautismo, que es purificación por medio de un elemento vital, el agua, y con la tesis platónica de que al fondo de las muchas revelaciones existe una verdad única y, además, con el mito de la renovatio universal, que fue la fuerza motriz de la cultura italiana florentina e italiana.
El segundo cuadro, la Primavera, cuya figura central es la Venus natural, “vulgar” o humana, se inspiraría según unos estudiosos en los versos de Poliziano, que celebraban la victoria de Giuliano de Médicis. La Primavera también es una composición horizontal que se despliega en el paisaje encantador de un bosquecillo, en cuyo verde follaje resplandecen frutos anaranjados y cuyos árboles de dos alas concéntricas forman una especie de altar a la figura central de la Venus. En primer plano, las figuras de Flora y Céfiro, la Primavera, las Gracias, cubiertas de velos transparentes flotantes como las describe Séneca, y luego Mercurio, siguen pausadamente y en movimientos de danza el ritmo de los árboles, para hacer de la Primavera la figura central. Las imágenes parecen simulacros o fantasmas “que ejecutan una escena sin convicción”. Quizá la composición tan fuertemente frontal remita a uno de los tableaux vivants con los que se deleitaba la festiva corte de los Médicis. Parece que los espectadores de ese tiempo veían con gusto en la figura aislada de Mercurio –la Razón que guía a las Gracias– al joven Giuliano de Médicis, apartado del mundo y misógino, así como en la Primavera a la bellísima Simonetta Vespucci, que muy joven murió de tisis. VI Walter Pater relaciona el charme distante de las figuras botticellianas con un libro del humanista Matteo Palmieri, muy amigo de Botticelli, La ciudad divina, cuyos protagonistas son los humanos que, en la rebeldía de Lucifer, no tomaron partido ni por Dios ni contra Dios. Serían, en suma, los que Dante marca con desprecio en el canto tercero del Infierno y que Botticelli representa con simpatía o identificándose con la condición incierta de esa humanidad. Pater, influido por el libro de Palmieri, insiste en que los personajes botticellianos –sagrados o profanos– son “personajes bellos y que parecen ángeles, pero embargados por una sensación de abandono o de vacío, la tristeza de los desterrados –conscientes de una pasión y de una energía mayor que la que ellos albergan–, y este sentimiento da color a toda la obra de Botticelli y le da un tono de inefable melancolía”. Me parece que a esos “desterrados” hay que relacionarlos directamente con la filosofía del neoplatónico Careggi, según la cual el hombre se sentiría en el mundo terrenal exiliado de su verdadera patria –el cielo, “el lugar de donde se viene”–, a la cual anhelaría regresar. Que el mundo terrenal es una prisión, lo repite también otro neoplatónico, Miguel Ángel. En la Theologia platonica, de Ficino, el hombre tiene conciencia de sus límites sobre la tierra y de su muerte; vive una realidad cuyo significado se le escapa. Y Ficino invoca: “Dios mío, que todo esto sea un sueño, que mañana, despertándonos a la vida, nos demos cuenta que hasta ahora estábamos perdidos en un abismo en donde todo estaba pavorosamente deformando; que, como los peces en el mar, éramos criaturas perdidas en una prisión líquida que nos oprimía con horribles pesadillas.” De esta invocación a la patria verdadera parece estar llena la pintura de Botticelli que, por lo tanto, puede considerarse la expresión emblemática de una civilización que busca un refugio ideal en la belleza, fuera de una historia demasiado amarga para poder ser aceptada y vivida serenamente. VII Como en el Nacimiento, también en la Primavera el paisaje es simbólico, en un fondo escenográfico para que las figuras posen alrededor de la virgen genitrix. El cuadro revela también una falta absoluta de preocupación espacial; más bien podría decirse que es antiperspectiva, en contraste con los intereses de la época. El nulo interés que Botticelli manifiesta hacia el paisaje natural fue, como se dijo, lo que motivó la dura crítica de Leonardo, quien, siete años menor que Botticelli, había estudiado con él en la bottega de Verrocchio. En su Tratado sobre la pintura Leonardo menciona a un solo pintor, a Sandro, para reprocharle su descuido por el paisaje y el espacio, planteando las diferentes posiciones de ambos, y sin aceptar las diferencias de un temperamento tan distinto del suyo: “No será universal aquel que no ame las cosas que hacen parte de la naturaleza; como cuando a alguien no le gusta el paisaje y lo considera objeto de una breve y simple investigación, tal es el caso de nuestro Botticelli que considera inútil tal estudio, porque con el simple hecho de lanzar una esponja llena de colores diferentes en una pared, se deja en ella una mancha que puede formar un paisaje.”
Cuando, a finales de siglo, estalla en Florencia la crisis político-religiosa, Botticelli no permanece indiferente y su obra final registra su angustia espiritual. La crisis política se había iniciado en Florencia alrededor de l450, por obra del viejo Cosme de Médicis, determinando la transformación de la libre ciudad-comuna republicana en señoría y luego enprincipado. Florencia empieza a convertirse en una ciudad despóticamente gobernada por los Médicis que, aún siendo mecenas iluminados y favoreciendo una espléndida labor creativa, no dejan de ser tiranos, y que, como dice Machiavelli, no gobiernan “con el rosario en la mano”. Paralelamente se inicia la transformación de los humanistas. Empieza a declinar su ideal de la vida activa, la reconocida superioridad ética sobre la contemplativa, la participación en la vida pública que los primeros humanistas –Salutati, Bruni– habían exaltado con el ejemplo de una vida dedicada no sólo a los estudios, sino también al servicio de la república florentina. La crisis política se acompaña de la crisis religiosa que desemboca en la revuelta antimedícea y en la reconstitución de la república popular florentina, bajo la influencia del fraile dominico Girolamo Savonarola, el “Lutero italiano”, una de las personalidades más poderosas del siglo, que se da cuenta –al contrario de Lutero– de que no puede existir una libertad religiosa sin una libertad política. Sus predicas desde el púlpito de Santa Maria Novella aglutinan a todos los estratos sociales de Florencia, inflamando los ánimos en contra de la clase dirigente y a favor de la reforma religiosa y la moralización de las costumbres, de la eliminación del lujo superfluo y desenfrenado de la corte de los Médicis, así como de la corrupción de la Iglesia. El monje de Ferrara prevé la inminente ruina de Italia, y amonesta y suplica a los italianos poner remedio. Son los años en que se asoma la figura de Maquiavelo, que también presiente la cercana ruina de Italia y que, años más tarde –en el último capítulo del Príncipe– exhortará en balde a los italianos a tomar las armas en contra de las invasiones extranjeras. Savonarola logra levantar al pueblo en contra de los Médicis, expulsarlos y restaurar la comuna republicana, que durará hasta el retorno de los Médicis en 1513. Sin embargo, no obstante el apoyo del pueblo y de artistas e intelectuales (Pico de la Mirandola, Miguel Ángel que colabora con obras de fortificaciones en defensa de Florencia, Botticelli, etcétera) la persecución de la Iglesia puede más y el “profeta desarmado” –así lo llama Maquiavelo– será ahorcado y quemado en l498 en la Plaza de la Señoría; con su muerte concluye el fascinante y contradictorio siglo XV. Algunos estudiosos niegan que Botticelli haya sido un piagnone (plañidero), es decir, que haya sido secuaz de Savonarola, pero es indudable el impacto que tuvo el fraile dominico en su obra. Vasari presenta al artista en su última etapa precozmente envejecido, misántropo y casi inactivo. En realidad, el pintor florentino continúa pintando, pero ya bajo la influencia de Savonarola y en el clima fervoroso de la nueva religiosidad, su producción cambia definitivamente. En sus últimas obras, desde la Abandonada, la Conversión de San Jerónimo, hasta el Descendimiento en el sepulcro, la Navidad, los Episodios de San Cenobio, Botticelli cambia su maniera. Su forma se desmaterializa todavía más, hasta manifestarse como “forma sensible de la Idea”, la idea de belleza espiritual divina. Renuncia a la elegancia mundana que lo acercaba al último gótico, y regresa a la iconografía espiritual cristiana, rechazando cualquier tipo de contaminatio con el mundo pagano. Ya no cree en la posibilidad de conciliar a dos mundos que termina considerando discordantes. Recurre en sus cuadros a la liturgia y a los dogmas cristianos, pasa definitivamente por encima de la perspectiva, renuncia a sus colores resplandecientes para regresar a los motivos arcaicos y a los primitivos medievales, llenos de ingenuidad y de auténtica fe, de celo religioso y moral. Las figuras no son simulacro de una aparición, sino formas agitadas y empeñadas en el drama religioso que la ciudad vive, penetradas por la luz en la que permanece el elemento metafísico de herencia neoplatónica. |







