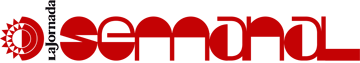 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 19 de septiembre de 2010 Num: 811 |
|
Bazar de asombros 80 años de Ferreira Gullar Esencia de paisaje Niños Héroes de película La reforma agraria Natura morta, arte del bodegón literario Salvador Allende: La filosofía náhuatl Columnas: |
Natura morta, arte del bodegón literario Lorel Hernández En un viejo café de la ciudad, un lector cierra su libro y mira hacia la tarde lluviosa. Sobre la mesa se puede apreciar el título: Natura morta: novela corta romana, y el nombre del autor: Josef Winkler. El lector tiene el gesto torcido, hay en él una mezcla de excitación y dudas. Quizá (y esto es sólo una posibilidad) se pregunta a qué extraño bodegón literario ha asistido, y no sólo eso, sino cuáles son sus significados. Regresa la vista al libro, lee como al descuido las innumerables marcas y comentarios que ha hecho al margen. Pareciera que de tanto mirar, pudiera comprender por fin lo importante, pero no luce satisfecho. Quizá, con un mayor esfuerzo, se podría abandonar el parámetro de las posibilidades para conocer el verdadero motivo de su afectación, tan evidente en su gesto. Este lector se ve a sí mismo como un espectador que recorre el museo donde ha sido montada la exposición del artista austríaco Josef Winkler. Se trata de una serie de miniaturas con el motivo de la naturaleza muerta, dotadas de un movimiento mínimo por su carácter narrativo. Se ajusta los lentes (pobre lector miope) para apreciar de lejos la miniatura en turno: “Un macellaio de la Piazza Vittorio, que se había puesto en la mano derecha un guante blanco de cirujano y en la izquierda dos anchos anillos de oro, separó con una hacha la cabeza de una oveja, ya partida y desollada, sacó los sesos del cráneo y puso cuidadosamente las dos mitades del cerebro, una al lado de la otra, sobre un papel rosa encerado con filigrana de agua.” De regreso a su silla, en el viejo café de la ciudad, repasa el planteamiento de Natura morta: es una novela en la cual el narrador pretende no narrar y, guiado por esa intención, reduce al mínimo la historia a contar. Una vez desplazada la acción, el afán descriptivo adquiere completa relevancia. Sin embargo, este tipo de descripción no es minuciosa, no muestra todos los rasgos y posturas de un personaje, ni sus pensamientos; su interés está en resaltar los colores y las texturas de todo aquello que confluye en la vida cotidiana del mercado romano de la Piazza Vittorio Emanuele. Se trata de la representación literaria de una naturaleza muerta. El lector apura su taza de café (es, sin lugar a dudas, un poco hedonista), ve la hora y pide la cuenta. Sabe lo que ha leído pero necesita comprenderlo y aclarar el motivo de su afectación. No le satisface palomear los puntos en los que coincide Natura morta con los postulados de la novela postmoderna. Sí, es postmoderna por esto y por esto... ¿y? Tampoco tiene ánimo para tomar café con sus otros amigos lectores y hablar de una lectura aún incomprensible para él o, algo mucho peor: hablar de Natura morta durante un largo rato sin decir nada (lo ha hecho antes); palabras sin peso ni sentido que, en cuanto salen de sus labios, desaparecen en el aire. Camino a casa, bajo una leve lluvia consigue despejar la mente ocupándose de las cosas más comunes en que cualquier lector puede ocuparse. Pero una vez en la cama, alumbrado por su lamparita de buró y con un nuevo libro entre las manos, se detiene. A simple vista parecería que mira el techo con gesto estúpido, pero si uno intentara de nuevo ir hacia dentro, se podría ver su esfuerzo por alcanzar una mejor interpretación de la novela corta romana. Este lector no se conforma. Sigue las huellas del propio texto, quiere algo más y lo persigue de noche, a tientas, alentado sólo por un presentimiento que huye en la oscuridad en cuanto lo roza. No puede ni debe volver a la cama, hacer como si nada hubiera pasado y fingir ser el mismo de antes. Y así, después de tantos esfuerzos, este lector curioso e imaginativo toca algo, intenta reconocerlo en medio de la oscuridad. El lector recrea, con todo y sus limitaciones, el taller donde se conformó la realidad ficticia que tanto lo ha afectado y, una vez salvada la enorme distancia entre él y su autor, consigue penetrar en lo que llaman “el misterio de la creación literaria”. Por primera vez se da cuenta de sus posibilidades. Pasa por encima de toda convención. Lo disfruta. Desoye eruditos consejos y rechaza el estrecho lugar que alguien más le ha asignado. Se ha vuelto un rebelde. Y conforme avanza entre penumbras hacia el escritorio de Winkler, se va despojando de sus pudorosas ropas de lector pasivo para, finalmente, contemplar sin recato alguno los recursos, trampas y mecanismos de los que se ha valido el escritor en el momento justo de la creación: Winkler coloca sobre el escritorio su libreta de anotaciones, la paleta de azules metálicos y amarillos fosforescentes. Comienza a pintar por una de las esquinas, traza, sin afán de minuciosidad, una pequeña imagen, la pinta con colores fuertes, chillantes, remarcando ciertas texturas; añade una lata de Coca-Cola a las manos de su personaje. Mientras pinta, en medio de un taller atestado de bodegones, el escritor vuelve a sus recuerdos, a su infancia en un pequeño pueblo extremadamente católico. No puede deshacerse de sus angustias. Siempre que escribe vuelven a él, se le cuelgan del cuello, ríen y le lamen la garganta. Nadie imaginó que ese niño delgado y pálido estaba siendo violentado por el temor de la fe, nadie podía saber la impresión que le causó la imagen de un Cristo negro flotando sobre el lago. El pintor-escritor trabaja en medio de todas sus tristezas, angustias y recuerdos vueltos fantasmas. En medio de todo aquello que ha conformado su visión del mundo, pero a un lado de sus fantasmas personales, se mezclan otros de igual importancia: sus lecturas, la conciencia plena de la propia tradición literaria, el bagaje cultural, la conciencia exacta de las herramientas formales y estéticas que ha puesto a su disposición, como bien podrían serlo las naturalezas muertas de Paul Cezánne o del desdichado Vincent van Gogh.
Cuando el autor parece satisfecho con su miniatura, le confiere movilidad a partir de una acción mínima y comienza la siguiente, la coloca al lado de la primera descripción; entonces es posible ver a un joven vendedor de pollos decapitar a una gallina viva mientras habla por teléfono; enseguida aparece una gitana recogiendo cacahuates, cabezas de pollo y entrañas de ave de corral, después hay dos patos negros picoteando la roja pulpa de un melón abierto. Una miniatura de Winkler funciona en la novela del mismo modo que una manzana de Cezánee en una de sus pinturas de naturaleza muerta. Cada comerciante o mendigo representa uno de los diversos elementos que conforman la naturaleza muerta y no es sino la exhibición de animales muertos, destazados y llenos de virutas sanguinolentas la que ocupa un lugar especial en la obra. Para Cezánne, la manzana y la pera son casi una obsesión; también para Picasso, aunque con otra carga simbólica; para van Gogh las cebollas son lo fundamental; en Winkler los animales desollados están puestos en el centro de la mesa. Esta estética de lo grotesco alcanza mayores dimensiones cuando aparecen los fetiches propios de la estética postmoderna, como playeras con estampado de los Beatles o gafas oscuras. Así, los símbolos de la cultura globalizada se funden con ciertos aspectos locales, y entonces es posible ver a feligreses italianos llorar en el altar del Cristo crucificado con una lata de Coca-cola entre las manos, o santiguarse frente a la estatua de San Pedro con una bolsita de souvenirs. Como reflejo de una sociedad multicultural e industrializada aparecen excombatientes de guerra, gitanos que mendigan o venden chucherías, turistas gringos y japoneses fotografiándolo todo con sus cámaras digitales. La descripción vuelta imagen no pretende ser minuciosa, no busca interiorizar en sus modelos, no quiere conocer sus pensamientos, no emite un solo juicio sobre ellos. Sin embargo, los detalles en los que se detiene, los que contempla callado, reflejan la mirada de un extranjero que por fuerza concentra su atención en el desmembramiento de una gallina, en la exhibición de frutas podridas, en una muchacha rascándose la vagina. Un extranjero que entorna bien la mirada para encontrar en la realidad los modelos más grotescos y después transformarlos, mediante el proceso artístico, en las imágenes que concentran sus grandes temas, sus obsesiones: la muerte, la comida y el erotismo, las pulsiones más elementales del hombre. A una imagen le sigue otra y, a ésa, otra y, a ésa, otra más. Siempre con la misma estructura, siempre mostrando la expresión más grotesca de una acción o de cualquiera de sus modelos. Después de algún tiempo, Winkler se acostumbra a vendedores, clientes y mendigos, los reconoce, se interesa por sus vidas, las cuales sugiere a partir de unos cuantos detalles. Y finalmente se decide a utilizar una libertad que como pintor tiene muy acotada: la narración. Decide narrar. Es entonces cuando sigue hasta sus últimos pasos a alguien en particular: Piccoletto, el hijo de la vendedora de higos. Las dos últimas secciones, Retama blanca y Retama roja, corresponden a la historia mínima a contar: la muerte de Piccoletto y la locura del “trastornado y grueso Frocio”, quien “vagaba de un lado a otro, maullando y murmurando una y otra vez: Buona notte, anima mia!”. Ahora, el lector puede apreciar en toda su magnitud el mural collage de naturaleza muerta casi en movimiento, con la interpretación más arriesgada de la imagen final: el cuerpo inerte de Piccoletto yace entre pescados descabezados; en torno suyo se ponen veladoras y crucifijos, como sucede en las stilleben que tienen velas alrededor de un cráneo humano. |

