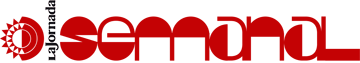 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 29 de noviembre de 2009 Num: 769 |
|
Bazar de asombros La mente en papel Contreras para muchos y Gloria para otros Pájaro relojero: los clásicos centroamericanos Fernando González Gortázar: Premio América de Arquitectura 2009 Poema Alexander von Humboldt: el viaje del pensamiento Houellebecq: Columnas: |
Fernando González Gortázar:
|
 Foto: Marco Peláez/ archivo La Jornada |
Angélica Abelleyra
A fines de septiembre pasado, en Panamá, fue concedido el Premio América de Arquitectura al creador tapatío Fernando González Gortázar (1942). Un reconocimiento que otorgan arquitectos, historiadores, críticos y estudiosos del área, reunidos en el Seminario de Arquitectura Latinoamericana (SAL) que se creó en Buenos Aires (Argentina) en 1985. De México han sido galardonados con anterioridad Luis Barragán y Carlos Mijares, al lado de otros notables: el brasileño Lucio Costa, el uruguayo Eladio Dieste y el colombiano Rogelio Salmona. Este año, la 13a. emisión se agregó a la lista de premiados al también escultor, ecologista, viajero, polemista, escritor, amante de la música popular y, como le llama de manera abarcadora Carlos Monsiváis, el “utopista, artista público y creador responsable”. Pronto se hará una ceremonia de entrega en la Universidad Autónoma Metropolitana junto con una plática. Pero en tanto la fecha se define, traemos a manera de testimonio un encuentro con el autor de La gran puerta, La fuente de la hermana agua y La espiga hendida, entre muchas esculturas públicas, paseos y plazas que fueron destruidas o quedaron inconclusas. Por eso –señala él mismo– sus Fracasos monumentales (así nombró su exposición de1970 en el Palacio de Bellas Artes) se han convertido casi en lema de su vida, con dos casos recientes en Tabasco y Guanajuato que él mismo denuncia:
Hay varias cosas que me gustan del premio y me hacen sentir contento: no se trata de un premio mediático. Es casi un acto privado entre quienes lo otorgan y reciben. No hay publicidad, alboroto, vanidades ni vanaglorias de por medio. Está ausente de grilla, de golpes bajos, de todas estas truculencias de las que suelen estar rodeados tantos premios. Por último, no es otorgado por un jurado de notables sino por una comunidad que reconoce a sus pares. Me llega en un momento especialmente difícil de mi vida. Por una parte siento que estoy en una de mis mejores etapas creativas, pero en la que mi trabajo como arquitecto y autor de escultura pública se ha reducido prácticamente a cero. La combinación de las ganas de hacer y la imposibilidad práctica de lograrlo me está doliendo a un grado que me preocupa. Uno tras otro los trabajos que veía seguros se han derrumbado, algunos como el de la Villa Panamericana de Guadalajara, aunque ha sido una historia fea y en ciertos aspectos vergonzosa, por lo menos tuvo un origen, desarrollo y fin comprensibles. Pero ha habido otras que son injuriosas y humillantes.
Dos anécdotas: en octubre de 2008 presenté al gobernador de Tabasco, Andrés Granier, un proyecto encomendado para un memorial, una fuente monumental que rememorara a los fallecidos en las inundaciones del año anterior. Me fue encargado por el gobernador en persona. Cuando presenté mi proyecto, afirmó que le gustaba y esta fue la última noticia que tuve. No volvieron a atender mis llamadas telefónicas; el gobernador no dio respuesta a cuatro cartas que le mandé, en la última de las cuales le pedía que me indicara a quién debería dirigirme para que me cubrieran los honorarios convenidos por mi trabajo. Es decir, se los tragó la tierra, se burlaron de mí y no creo que sea una forma aceptable de tratar a alguien que laboró con lealtad en su encomienda.
La otra historia es más reciente; no es individual sino colectiva. A través de la promotora de arte Florencia Riestra, el gobierno de Guanajuato encomendó a veintiún escultores una pieza monumental para un enorme jardín: el Parque del Bicentenario, cuyo proyecto estaba a cargo del arquitecto Alberto Lenz. Los invitados viajamos a Guanajuato y Lenz me apresuró a entregar mi propuesta en menos de un mes. Cuando le escribí diciéndole que estaba listo, me enteré de que lo habían echado a él, Florencia Riestra ya no estaba a cargo tampoco, y que había un nuevo director del proyecto a quien no le interesaban nuestras obras. De la manera más grosera nos mandaron al diablo.
Estos dos ejemplos son pruebas de un deterioro en la relación entre los hacedores de cultura y los estratos de gobierno. La promoción de la cultura, el arte en el espacio urbano, es decir la riqueza de todos, no es una gracia que otorga el Estado, es parte del cumplimiento de su obligación ante lo que pudiéramos llamar la democratización de la cultura.
Desde luego se acabó aquel México que creía que la cultura y el arte en particular podían ayudar a construir un país. La epopeya del muralismo mexicano fue asombrosa y los gobiernos que lo propiciaron no eran más ricos que los actuales. A pesar de la crisis, hay más dinero ahora que en los paupérrimos y violentos tiempos de la postrevolución. En muchos de los proyectos de escultura pública en los últimos años, la mayoría de los artistas hemos demostrado estar dispuestos a casi regalar nuestro trabajo si se nos da la oportunidad de trabajar para la comunidad.
Ahora, con motivo del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, mucho más del primero que del segundo porque a los panistas no les gusta la Revolución, han surgido infinidad de iniciativas que por desgracia son lanzadas por gobiernos ignorantes e insensibles. Puesto que la cultura está en el último lugar de sus prioridades, está sufriendo las miserias de nuestra economía y nuestra política. Ambas, economía y política, están al nivel del suelo.
En lo personal trabajo como arquitecto y escultor, pero me gano la vida como arquitecto. Y la arquitectura, la única de las artes a la que nadie puede ser ajeno pues se vuelve nuestra segunda piel y nos acompaña de la cuna a la tumba, no está incluida en las políticas culturales. Y creo que a pesar de los grandes arquitectos mexicanos vivos, hay nuevos talentos desperdiciados y despreciados que deberían estarnos enriqueciendo. Quien sale perdiendo es, en primer término, la sociedad en su conjunto. Sigo creyendo que la arquitectura es una buena razón para vivir y que es indispensable para construir un mundo más bueno. Tal vez por eso no he tirado la toalla.
Soy la antítesis del arquitecto químicamente puro. El interés que tengo por la cultura en general, la vida política, la naturaleza y el patrimonio histórico, por la cultura popular y especialmente por su música, por los viajes como forma de vida, no está por debajo del que tengo por la arquitectura. Desgraciadamente, una sola vida no es suficiente. Si tuviéramos siete vidas, como los gatos, en una de ellas sería arquitecto y en otra sería uno de estos individuos del siglo XIX, en su mayoría ingleses, que iban descubriendo el mundo para la cultura occidental en una mezcla de científicos, aventureros, naturalistas, etnógrafos, historiadores, escritores, intrigantes políticos. Creo que esa sería para mí la mejor de las vidas.
Así concluye este viajero, con sesenta y cinco países en su haber, más las futuras estancias en Gabón y Madagascar, Papua y Nueva Guinea porque, asegura: “Los viajes me dan todo; me devuelven el respeto por el mundo.”