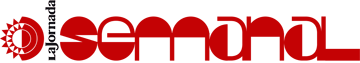 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 19 de octubre de 2008 Num: 711 |
|
Bazar de asombros El fin del mundo ya pasó Los milagros expresivos de la poesía Henry Miller: antes de regresar a casa J.M.G. Le Clézio: un Nobel multipolar e inclasificable Columnas: |
La OrestiadaNo es la primera vez que Michael Thalheimer ha testimoniado un interés profundo por la reescritura de la galaxia dramática clásica; su versión de Emilia Galotti, de Gotthold Ephraim Lessing, maravilló a más de un director novel de nuestro teatro (al grado del plagio) cuando, hace cuatro años, se posicionó como el montaje más destacado del Festival Internacional Cervantino. Ahora el director alemán regresa con el Deutsches Theater Berlin a la edición 2008 del fic con una versión ejemplar de La Orestiada, de Esquilo. No hay lugar para dudas cuando se califica la poética de Thalheimer como sintética y esencial. Allí, de entrada, su trabajo dramaturgístico en combinación con Oliver Reese: la condensación de la trilogía dramática del eleusino en un texto de poco más de cien minutos de duración, en el que se han reducido al mínimo las líneas de conflicto y se muestra la saga maldita de la estirpe de Agamemnón como una progresión evolutiva de muerte y venganza. Son apenas los eventos más destacados de cada una de las tragedias los que se han embonado en una dramaturgia que hace transitar a los personajes por una especie de pasarela macabra que la escenografía de Olaf Altmann consolida: por esa serie de pasillos horizontales de triplay superpuestos en escalera, transcurre la espera de Clitemnestra (Constanze Becker), ya en amasiato con Egisto (Michael Benthin), por el regreso triunfal de Agamemnón (Henning Vogt) desde Troya. Por allí deambularán también, en un ditirambo angustiante por cuanto significa su destino trágico, la profética Casandra (Katharina Schmalenburg), la única consciente del mal que se cierne sobre la casa real de Atreo; y desde luego los hijos, Electra (Lotte Ohm) y Orestes (Stefan Konarske), encargados de ultimar la espiral de venganza y muerte que lleva al clan al oprobio y, eventualmente, a despertar la furia de los dioses. Fuera elipsis, fuera el transcurso de los años. Al director sólo le ocupa el ejercicio concreto de la destrucción, el cumplimiento cabal y específico de una serie imbricada de destinos trágicos.
Es la de Thalheimer una tragedia de la heredad y de la sangre. La sangre no sólo como el continente móvil y caprichoso de la estirpe, sino como la manifestación orgánica de nuestras pulsiones de muerte. Su manto bermejo ha de cubrir el espacio desde el propio inicio de la ficción, cuando Clitemnestra, acosada por sus demonios inmisericordes, espera a su esposo para finiquitar su venganza; se vaciará encima un balde de sangre espesa y dulzona, y esa misma sangre ha de devorar a cuanto personaje irrumpe en la escena y a cuanto sector del espacio se habita. Los humores, la expresión más visceral del temperamento, será una de las metáforas recurrentes de Thalheimer. Ya la sangre, ya la cerveza y el vino que evaden o consagran, ya Egisto anestesiando las consecuencias de su mandato espurio mediante el consumo de un gallo de marihuana. La tesis de la puesta pareciera ser, en todo caso, una corroboración de que la modernidad en Occidente, retratada a través de un diálogo exegético con su tradición más representativa, no ofrece territorio para el progreso. Estamos condenados, parece decirnos Thalheimer, no sólo a repetir conscientemente los errores de nuestros antecesores, sino a ataviar sus consecuencias con el ropaje falso de la autoconmiseración. De ello acaso el desprendimiento de la frase que, como un mantra aguijoneante, regala el Corifeo (Bert Wrede) durante toda la puesta: “Hacer. Sufrir. Aprender.” Para Thalheimer nadie escapa a la corroboración de este axioma lacerante, nadie puede acceder al olvido o al perdón. Ni siquiera Orestes, enfatizada aquí su hesitación y su pusilanimidad, es redimido por su matricidio por los areopagitas; quedará aislado en el sitio bifronte de la culpa y la desesperación. El contubernio del director con el elenco es ante todo complejo y compacto. La puesta transcurre con el rigor previsible de un montaje alemán y hace florecer la tundra en los corazones de todos los intérpretes: Becker, Schmalenburg y Konarskre sobresalen un tanto en medio de un desempeño uniforme y contundente. Incluso Thalheimer se permite momentos revestidos de un humor sarcástico, cortesía casi siempre de Michael Gerber, como Heraldo y Nodriza. Acaso la lección interpretativa más destacada de la puesta es que la ficción trágica puede doler más cuando se aborda desde la contención y la sobriedad. |

