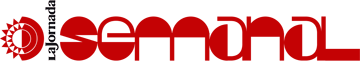 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 27 de enero de 2008 Num: 673 |
|
Bazar de asombros Calar sin culpa La ceniza Correspondencia La Celestina: una lección en el arte de la elección El microcosmos de micrós Entrevista con Columnas: |
Enrique Héctor GonzálezLa Celestina: una lección en el arte de la elección
Entre 1499 –fecha presumible de la primera publicación de la tragicomedia– y 1507 se sucedieron varias ediciones de La Celestina, la obra más importante del así llamado “bachiller Fernando de Rojas” (¿1476?-1541); pero es de hace quinientos años el ejemplar más antiguo que se conserva hasta hoy de una obra que, a decir de algunos de sus estudiosos (Stephen Gilman, Dorothy Severin, José Antonio Maravall), sería quizá la más importante en nuestra lengua de no haber aparecido, un siglo después, El Quijote, de Cervantes. I La esencia de La Celestina es su naturaleza crítica: se trata de una obra que no sólo examina, con la deliberada indeterminación de los libros realmente fecundos, la condición transicional de la sociedad española de fines del siglo xv, sino asimismo –con idéntico ánimo sesgado– lo que la preceptiva posterior llamaría “géneros literarios”. En atención a lo primero, su énfasis en que, como lo ha observado Maravall, la posesión de la riqueza es lo que hace buenos o malos, felices o desdichados a los personajes, se corresponde con sus dudas respecto del determinismo religioso medieval, inquietudes contemporáneas de las de Erasmo. Por lo que respecta al segundo asunto enunciado, mucho se ha escrito acerca de si esta tragicomedia es o puede leerse como una novela dialogada. Su naturaleza conversacional, en la que las descripciones y opiniones del narrador alternan con el diálogo de los personajes, revela una gran destreza de parte de Fernando de Rojas, en virtud de la cual su juego casi contrapuntístico con los espacios narrativos entrevera las palabras de Calisto con las soeces y silenciosas mofas de sus sirvientes. Y es en el nivel del diálogo, como ha observado la crítica, en las nutridas, lúcidas, gratas, recurrentes conversaciones que alientan entre sí los personajes de la obra, en la complejidad y gracia de los coloquios que Fernando de Rojas matiza y perfecciona –procedentes de la tradición literaria significada por El Corbacho y, sobre todo, por El libro de buen amor (obra magistral en la que no sólo aparece ya el personaje de la trotaconventos, sino también abundantes refranes tomados de enxiemplos cotidianos como los que la obra del bachiller, y más tarde El Quijote, se encargarán de refinar)– donde reside buena parte del mérito del libro. II “Es un fuego encendido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una delectable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fiera herida, una blanda muerte.” Así define Celestina, el popular personaje de la trotaconventos, al amor, valiéndose del tópico de las contradicciones tan luminosamente desarrollado, un poco después, por la literatura barroca. Pero la fusión de contrarios, en La Celestina, es algo más que un lugar común: corresponde a una concepción dialéctica del mundo y de la vida como íntima pugna, acerca de lo cual, desde el prólogo, Fernando de Rojas nos pone sobre aviso, “pues si discurrimos por las aves y por sus menudas enemistades, bien afirmaremos ser todas las cosas criadas a manera de contienda”. La acción dramática, en este sentido, es protagonizada tanto por criados como por señores, y no hay un reparto en virtud del cual el elemento cómico esté reservado a los primeros, sino que, asimismo, Pármeno y Sempronio se apoderan de la parte central de la tragedia. Esta ruptura en el tratamiento del asunto corresponde, como apunta Stephen Gilman, al abandono de un orden anterior, el paso “del cubierto y abovedado mundo medieval, donde el hombre estaba protegido si se mantenía en su papel de criatura, al mundo de La Celestina, expuesto a un peligro constante”. La aludida riqueza de las conversaciones entre los personajes, destreza en que se funda buena parte de la originalidad formal del texto, no obedece, por cierto, a un capricho encapuchado de la gratuidad, sino a una lección en el arte de la elección. III Si un clásico es una lección de atinadas elecciones formales, un libro cuyo acento en el diálogo va más allá del que ocurre en el interior de la obra para intimar con el lector de su y de otras épocas, y un espacio donde la crítica se ejerce en todos los niveles y de manera lo mismo evidente que encubierta, se asume igualmente que otra de sus condiciones es la manera como equilibra los elementos que lo componen. No se trata (o no solamente) de acunar y armonizar ingredientes, sino de contrastar y fundir formas diversas y hasta opuestas, de organizarlas y hacerlas cohabitar incluso disfuncionalmente, como ocurre en las buenas familias, donde es más saludable la convivencia razonable entre patologías que la uniforme propensión a la ductilidad. En la casa de esta obra nada ocurre sino como desacuerdo entre individualidades tan fuertes y caracteres tan singulares, que resulta casi imposible concebirlos como figuras literarias: parecen seres de carne y hueso, personas como las que ve uno en el tendajón de la esquina o en el transporte público. La crítica ha llamado a tal tratamiento de los personajes “pragmatismo individualista”, lo que acendra en ellos su naturaleza de seres desconfiados, desengañados: “¡El mundo es tal! Quiérome yr al hilo de la gente, pues a los traydores llaman discretos y a los fieles necios”, interpela en algún momento Pármeno, haciéndose eco del rasgo común a todos los personajes de Fernando de Rojas: el de ser gente con una prodigiosa claridad de pensamiento y tan dueña de sí que su voluntad de autonomía raya en el egocentrismo. La misma Celestina encarna, en virtud de ello, como el personaje más complejo y disímil, más universal y trágico que la tercería amorosa haya concebido jamás. Leer La Celestina a quinientos años de su aparición en las letras hispánicas, dimensionarla como una obra llena de matices y sentidos, no sólo significa advertir que es un siglo anterior al Quijote y treinta y cinco años previa al Gargantúa, de Rabelais, sino asimismo reconocer en esta obra un libro precursor de la literatura crítica que favoreció el Renacimiento. |
