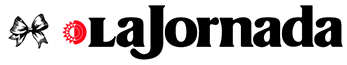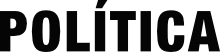l concepto de guerra fría se remonta a los años 50. Su origen se debe a las campañas del pacifismo que anunciaba, ya en aquellos años, una nueva e inédita modalidad de la guerra. Una vez que la Unión Soviética se hizo de sus propias armas nucleares, la vieja profecía bíblica del Armagedón adoptó un cariz radicalmente nuevo. Puestos en manos de ambos adversarios, los dispositivos atómicos trajeron consigo un dilema evidente: su empleo implicaba la mutua destrucción de los contendientes. Acaso por ello, si el Juicio Final quedaba ahora en manos de los seres humanos, nadie hasta la fecha se ha atrevido a dar el primer paso.
Paradójicamente, fue Alfred Nobel, uno de los arquitectos principales de la industria de la dinamita, quien predijo este paradigmático equilibrio. Cuando un reportero sueco lo acusó de hipocresía por promover la fundación del Premio Nobel de la Paz –que se otorga hasta la fecha a los políticos más conspicuos–, él respondió con el argumento más elemental, el del realismo: “Ni motivos morales ni de conciencia impedirán que los seres humanos se maten entre sí; sólo un arma que disuada –e intimide– a todos por igual logrará el efecto”.
Y, de facto, así sucedió. Desde 1948, las grandes potencias nunca chocaron entre sí. Por primera vez en la historia global apareció un arma que impuso una paz entre los estados atómicos. La historiografía estadunidense ha querido apropiarse de este fenómeno con el término Pax americana, una expresión eminentemente inocua. La definición correcta sería una paz nuclear, es decir, una guerra fría.
Una paz que nunca se probó como tal, porque los conflictos armados se desplazaron a naciones subordinadas a cada una de las esferas. Su número fue incontable, Guatemala, Suez, Argelia, Cuba, Israel vs el mundo árabe, Vietnam, Afganistán, etcétera. En Cuba el conflicto estuvo a punto de escalar a una conflagración mundial.
Y lo mismo sucede ahora. La confrontación en Ucrania adoptó un sesgo nuclear desde su primer día. Moscú advirtió que emplearía dispositivos atómicos no si otros los usaban, sino tan sólo si su régimen se veía amenazado. Por primera vez Putin llevó la línea roja a una frontera extrema. Ni hablar de la confrontación de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. En estos últimos años, este aspecto de la guerra fría ha cobrado una dimensión angustiosa y cada vez más incierta. En el viejo calendario formulado por los científicos del Álamo, nos encontramos a tres minutos de la hora final.
La otra connotación que se le dio a la noción de guerra fría fue para identificar el enfrentamiento entre dos mundos sociales y económicos: la sociedad de mercado, de un lado; el socialismo, del otro. Al parecer una distinción demasiado simple. Con la desintegración de la Unión Soviética, en 1991, esta diferencia pareció haber perdido sentido. En una buena parte de la retórica occidental el fin de la URSS equivalió al fin del socialismo y, con ello, “el fin de la historia”.
Pero la historia suele ser más necia de lo que habitualmente se supone. El fin de la hegemonía unipolar estadunidense se debe, esencialmente a la expansión de un Estado que hoy se reclama socialista: China. ¿Lo es realmente? Existen múltiples posturas al respecto, pero no hay duda de que se trata de dos sistemas sociales –el de EU y el de China– no sólo distintos, sino enfrentados entre sí. En Estados Unidos priva la versión más rigurosa de la valorización del capital financiero; en China un orden tan autoritario como vertical que dio a luz un régimen híbrido. Por un lado, formas de distribución de la riqueza que sólo conocía el antiguo socialismo. Por el otro, formas de acumulación del capital que conjugan al Estado con el mercado.
El conflicto entre Washington y Pekín, que se ha agudizado en los últimos años, supone una conflagración mucho más compleja que una disputa meramente comercial o económica. Nunca en la historia una sociedad –como la china– había logrado distribuir el ingreso con esa amplitud y esa velocidad. Esta característica no pertenece a los atributos de ninguna versión del capitalismo. No es casual que, para el Pentágono, se haya convertido en el enemigo número uno.
Lo que sabemos por el siglo XX es que así como existe un capitalismo de orden autoritario, y otro con características parlamentarias, aparece una bifurcación similar en el frente adverso. El socialismo autoritario y de comando fracasó en Europa del Este; en Cuba ha rendido frutos escasos. En cambio, en China y en Vietnam forjó sociedades más eficientes que sus contrapartes occidentales. Y, sin embargo, ¿quién aceptaría hoy un socialismo sin libertad? Paradojicámente, existen países subindustrializados con regímenes clientelares que podrían encaminarse por la primera dirección.
El socialismo democrático forma parte integrante de la cultura política occidental. Fue la razón por la que Salvador Allende sacrificó su vida. En qué medida aparece hoy como una opción de actividad y militancia, es una pregunta abierta.