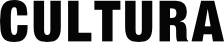Domingo 6 de julio de 2025, p. a12
El escritor, poeta y narrador argentino Andrés Neuman (Buenos Aires, 1977) presenta su nueva novela, Hasta que empieza a brillar, que narra la vida de la bibliotecaria y lexicógrafa española María Moliner (1900-1981) desde una mirada íntima y literaria. La obra parte de una pregunta tan sugerente como reveladora: ¿y si su famoso diccionario fuera también una autobiografía secreta? Mediante una mezcla de comedia, drama familiar y tragedia histórica, Neuman retrata la trayectoria de una mujer que vivió a contracorriente, desde su infancia hasta su insólita postulación a la Real Academia Española. Con autorización del autor y del sello editorial Alfaguara, reproducimos un fragmento de la obra.
¿Cuánto guarda una palabra de las voces que la dijeron? ¿Qué parte de un lugar permanece al nombrarlo?
Paniza. El nombre de su pueblo no le traía el pueblo, sino las narraciones de su madre, todo aquello que le habían contado de niña y María seguía repitiendo sin mucha convicción. Las montañas de Paniza eran el mirador desde donde imaginaba sus primeras sílabas, ese cambio de altura entre las experiencias en primera persona y los recuerdos prestados.
También le traía el vino que tardaría en probar. Uvas garnachas, paisajes púrpuras, aromas maduros.
−No es un vino fácil.
Así lo definía su padre, o eso recordaba ella, o eso le habían dicho. Era terroso y profundo y un poco áspero. Como el pueblo. Como cualquier pasado.
María apenas conservaba imágenes nítidas de su infancia, al menos hasta el que consideraba su recuerdo inaugural: su madre joven, con la cabeza gacha, bordando iniciales en la esquina de un mantel. El abecedario cosiéndose en la tela y su memoria.
Si la memoria se basaba en omisiones, si la infancia era un cuaderno con páginas arrancadas, entonces una crecía entre huecos. Sobre todo cuando se recibía una buena educación en el olvido.
Aquellos años de misterio forzoso la transportaban al campo de Cariñena. Desde niña le habían hablado de un viento con perfume a vid, del tenaz y aceitoso río Huerva. Le habían descrito la torre vigilante de la iglesia, el humo
detenido de las encinas, la lana cruzando el monte. Nada de eso provenía de sus ojos.
¿Qué sensaciones propias lograba rescatar? ¿Un aire frío en la carita, el resplandor de un ventanal, una silueta acercándose? ¿Su padre susurrándole al oído para que se durmiera? Antes de que el relato comenzara a pertenecer- le, María sólo tenía un manojo de detalles.
Que había nacido una noche de lluvia, interrumpiendo el sueño de la casa.
Que una nodriza la había amamantado en otra casa más pequeña, haciendo de madre sin derecho a ese nombre: la extrañeza de la lengua materna.
Que, a pesar de especializarse en ginecología, su padre no había presenciado el parto.
Don Enrique Moliner se había instalado en Paniza como médico rural. Trescientos techos parecían pocos para contarlos y demasiados para atenderlos.
−Soy tan vieja que nací en el año cero.
Le divertía declararlo así, como si antes de ella no hubiera sucedido nada. 1900. Un siglo en blanco a la espera de manchas, borrones, tachaduras.
Su madre, doña Matilde Ruiz, sabía leer y escribir. Eso la distinguía dentro de su generación y, muy en particular, entre las mujeres. Doña Matilde gestionaba con prudencia ese orgullo: sabía que la buena vecindad consistía en disimular las diferencias y exagerar las semejanzas.
María practicaba con ella aquellos garabatos que contenían realidades invisibles para un ojo no entrena- do. Ese había sido el verdadero punto de partida, el momento en que su identidad había empezado a pasarse a limpio: la conciencia de las letras, la atracción de su dibujo.
Le gustaba sentarse junto a Quique con un libro entre las manos y abrirlo por cualquier parte. Entonaba cada frase esmeradamente, dejándose llevar por su sonoridad, su ritmo, su persuasión. El tacto de las páginas la protegía.
Hasta que su hermano mayor se hartaba y delataba su secreto.
−María, boba. Que el libro está al revés.
Su padre se incorporó al personal médico de la Marina, que le ofrecía un mejor salario y, con suerte, futuros viajes. Así fue como se trasladaron a Madrid. Pronto encontraron vivienda en la calle del Buen Suceso. Sin sospechar lo que les aguardaba, doña Matilde quiso ver en ello un augurio esperanzador.

Más allá de la conveniencia del puesto, don Enrique insistía en que acercar a sus hijos al entorno de la Institución Libre de Enseñanza resultaría muy provechoso para su educación. María procuraba concentrarse en ese acierto cuando se le agolpaban los reproches.
En Madrid nació su hermana menor, Mati, heredera del nombre materno igual que a Quique le habían endosado el paterno. ¿Qué manía era esa?
El que le había tocado a ella le parecía poca cosa, ni lindo ni feo: María era el nombre de las que apenas tenían nombre. Le hubiera encantado llamarse por lo menos Julieta o, ya puesta a pedir, Bárbara o Cleopatra. Envidiaba a esas niñas con un montón de sílabas. Catalina, Alejandra, Azucena. Sonaban tan mayores.
Pero existían razones más amargas para que el matrimonio se alejara del pueblo y comenzase otra vida. Sus dos hermanos habían sido tres.
Eduardo había nacido un par de años antes que María, y había muerto antes de que ella pudiese recordarlo. Quique conservaba un tenue hilo de juegos con su hermano. Ella creció intentando descifrar su perfil, recobrar algún roce o algún balbuceo. Por haber coincidido fugazmente en la penumbra de una misma habitación, se sentía en deuda o en duelo por Eduardo (¿no era el duelo el lento pago de una deuda?). Habían convivido sin dejar rastro.
¿Cómo podían transformarse tanto las palabras, dependiendo de si salían de la boca o la mano? Cuando las decía, no llegaba a atraparlas del todo. La corriente del habla se las llevaba enseguida. Cuando las anotaba, en cambio, María era capaz de saborear cada sonido. Escribía por ejemplo piedra. Se quedaba mirándola en el papel. Y se imaginaba su forma, su color, su textura, hasta que empezaba a brillar. Descubrió una triquiñuela. Bastaba pronunciar varias veces cualquier palabra, incluso la más común, puerta, lámpara, plato, para que perdiera su sentido. María estiraba una vocal (pueeerta, lááámpara, plaaato), arrastraba una consonante (lámmmpara, plllato, puerrrta) o duplicaba una sílaba (platoto, pupuerta, lámpapara) y de golpe ya no
estaba segura de ninguna palabra.
−¿Eso qué quiere decir?
Aquella curiosidad iría dando paso a otra nueva.
−¿Eso cómo se dice?
Y, en el breve trecho que iba de una pregunta a otra, su cabeza dio un vuelco.
−No se dice así, hija.
−Sí, sí, mira. Lo digo.
−Pero no está bien dicho.
−¿Por qué?
−Porque no.
−¿Y por qué no?
−Porque ese verbo es diferente, María. Ya te lo he explicado.
−Los verbos son muy tontos.
−Ay, Dios mío.
¡Qué paciencia había que tener con la gente mayor!
−¿Y qué quiere decir irregular?
−Que no es regular.
−¿Y eso qué es?
−Pues que no siempre se comporta igual.
−Como una niña.
−Eso. Como una niña.
−Entonces no son tontos, sólo quieren jugar. Siempre que se lo permitían (porque algunas noches, muy desconsideradamente, su padre y su madre cerraban por dentro la puerta del dormitorio), María corría a acurrucarse en la cama matrimonial. Encendía una lááámpara, se sacaba un libro del camisón y se quedaba leyendo entre ronquidos protectores.
−¿Y por qué no puedo tumbarme ahí contigo?
Frente a las protestas de su hermanita, ella le recordaba lo obvio a aquella niña molesta.
−Porque no sabes leer.
La ponía de mal humor que los libros se terminaran de repente. Por eso se sentaba a copiar sus preferidos, palabra por palabra. Así aprendió a redactar.
No todo eran cuentos, claro: los bichos la tenían fascinada. La escritura de sus cuerpecitos no le daba ningún miedo, o quizá lo vencía aplastándolos. María adoraba el crujido de las cucarachas bajo su zapato.
−¿Pero a qué viene tanto zapateo?
−Nada, mami. Bailaba.
En vez de irrumpir como palabrotas sueltas, las hormigas formaban largas frases. Hablaban en equipo. Envenenarlas implicaba entenderlas, traducir sus intenciones.