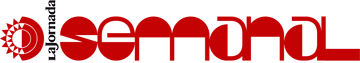 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 28 de junio de 2015 Num: 1060 |
|
Bazar de asombros Décimas de la arenita En tren por el norte Billie Holiday, Cómo resistir a las Leonardo Padura Leer Columnas: Directorio |
De interiores y búsquedas Ricardo Guzmán Wolffer
La historia de un físico que, mitad por casualidad, mitad por hacerle caso a su ayudante, hace un descubrimiento en el laboratorio, es el punto de partida para esta novela del multipremiado madrileño Barba (1975). El ritmo del texto va del monólogo interior a lo analítico (uno de sus premios es de ensayo), para lograr una sostenida trama que habla de individuos, familia y hasta de España como concepto. Con varias líneas temáticas entrelazadas, el punto central es la confusión que el físico tiene para hacer la autosemblanza que le piden en la importante revista científica “yanqui” que publicará la reseña de su descubrimiento. Mientras trata de encontrar una voz para el pequeño texto, nos enteramos de su matrimonio y la infidelidad de la esposa pero, sobre todo, de que su cuñado es el rey de los payasos españoles. A la muerte de la suegra del físico, los dos hijos deben reunirse para resolver qué hacer con los bienes de la madre. Parte del acierto de la trama es establecer que, aunque el cuñado es el rey de los payasos, cualquiera de los personajes puede serlo, en tanto que actúa bajo una máscara: el científico exitoso guarda las vejaciones causadas por la infidelidad de la esposa, por la aparente homosexualidad del padre (lo que podría ser la causa del abandono marital sufrido por éste) y hasta por la aparente imposibilidad de escribir la semblanza. Podría serlo el padre que, luego de una vida marital, advierte cuánto desconoce a su mujer, que lo ha dejado por un feo (dice ella en la carta) y cómo se le dificulta relacionarse con el hijo físico, quien evita ir a la casa paterna a toda costa: hasta que se entera del abandono marital materno. Podría serlo el cuñado payaso, pero no por su trayectoria como verdadero rey de la comedia española, sino por la nueva vida que ha escogido en otro país para escudarse en el anonimato y conseguir una pareja que desconoce por completo la fama del comediante en España. Incluso el payaso del título podría ser España, como concepto: aunque suele engendrar sus payasos “correctos” que usan los estereotipos nacionales para agradar a un público aparentemente incapaz de exigir novedades (¿le suena conocido?) el propio comediante, el cuñado payaso, se torna crítico, ácido y hasta usa extranjerismos para evidenciar por contrapunto el nacionalismo español que en ciertas épocas ha sido inocultable, pero risible: “bastaba con sentarse a observar con paciencia y los propios políticos acababan haciendo de sí mismos personajes cómicos”, (¿le suena?). Habla del humorismo español derivado de la falta de sentido del humor y de “un extraordinario miedo al ridículo”. Empero, en la trama, el payaso es sólo una referencia, pues el personaje se ha transformado y lo que interesa es cómo lo mira su cuñado el físico en su personal proceso, especialmente referenciado al padre y a una vida de desapego. Una novela que confirma al autor como uno de los posicionados en el mercado hispanoparlante. Cantar por escrito Ignacio Solares
Hace ya algunas décadas, varios jóvenes chihuahuenses dejamos nuestras montañas, nuestras planicies, nuestros ríos, nuestras fronteras, para venir a Ciudad de México. No teníamos parientes políticos, ni famosos ni ricos; no teníamos amigos influyentes, ni conocíamos directores de periódicos. Pero comenzamos a reunirnos, convocados por Carlos Montemayor, y a ayudarnos entre nosotros: Víctor Hugo Rascón Banda, Sebastián, Benjamín Domínguez, Joaquín-Armando Chacón, José Vicente Anaya, Carlos y yo mismo. Compartimos trabajos, lecturas y veladas cálidas y a veces interminables, rociadas con vino y en las que al final, por supuesto, Carlos cantaba. Nuestras familias, la de Carlos y la mía, estaban emparentadas, por lo que nos frecuentábamos desde pequeños. Carlos desde niño era como siempre fue. A Pablo Espinosa le conté una escena, que ahora reproduce en El canto del aeda: "Jugábamos a las pistolitas. Carlos se unía al juego vestido de manera muy elegante; a veces traía guantes, procuraba no mancharse de lodo contrario al resto. Un día llegó muy contento con su cinturoncito de funda doble: dos pistolitas doradas pendían de los flancos de su cintura. Bang bang bang. Jugábamos. Desenfundaba, soplaba el humo invisible de la boca del cañoncito, volvía a enfundar. Nosotros mascábamos tranquilamente chicle. Carlos, niño muy educado, quería chicle, pero no quería pronunciar palabra tan “callejera”. Pidió entonces: oigan, ¿no me convidan de esa sustancia masticable que tienen en la boca? Ay, este, pues. Seguro será de grande académico de la lengua, decía yo." Y en efecto: al pasar de los años Carlos fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Ya en la adolescencia estudiábamos la preparatoria en Chihuahua –él en el Instituto y yo en el Regional– y nos veíamos con frecuencia para intercambiar lecturas y dudas sobre Dios y la religión. Coincidimos en la Sierra Tarahumara en un viaje al que nos llevaron nuestros profesores. Luego, al salir de la preparatoria, vinimos a estudiar a Ciudad de México, en la UNAM, él derecho y yo letras españolas. Alguna vez nos encontramos en uno de los viajes que hacíamos a visitar a nuestras familias en los Autobuses Chihuahuenses. Era sorprendente su capacidad para, en cierto momento, interrumpir una discusión abismal sobre literatura o religión, apagar su luz y decir categórico: “Es hora de dormir”, lo que conseguía enseguida, igual que despertarse cinco o seis horas después –el viaje duraba más de quince– sin padecer algunas de las formas del insomnio o de eso que llamamos duermevela. Él creía que esa capacidad para dormir cuando le viniera en gana tenía que ver de alguna manera con su creencia en lo “mágico primordial”, anterior a los razonamientos y desvíos de nuestra cultura occidental. Le gustaba citar a Paul Éluard: “Hay Otro mundo, pero está en éste.” Carlos Montemayor fue, por sobre todas las cosas, un gran escritor, traductor, maestro, defensor de las mejores causas de los desprotegidos, apasionado de la música, pero también tuvo un alto concepto de la amistad. Porque la amistad, como en la que creía Carlos, es una fuerza profunda, que afirma y reafirma la vida. La amistad nos hace crecer y nos engrandece. Su secreta urdimbre nos lleva más allá de nuestra pobre soledad individual. El trabajo del amigo nos hace mejores, sus éxitos nos tornan más victoriosos, su talento nos eleva. La amistad es una pasión quizá más fuerte que cualquier otra, que nos hace ser más de lo que somos. Todos los años y en especial algunos de los momentos que compartimos Carlos y yo son ahora uno de los tesoros de mi memoria mejor protegidos. Precisamente este libro de Pablo Espinosa es un testimonio de la amistad que prodigaba Carlos Montemayor. Se trata de un trabajo de cariño y gratitud por parte de su gran amigo y discípulo Pablo, con quien lo unía una de sus más grandes pasiones: la música. El objetivo del libro, nos cuenta Pablo, es que “las nuevas generaciones se enteren de que existió un hombre cuyo trabajo contribuyó a hacer este un mundo mejor, pues no solamente dejó una serie de libros extraordinarios, sino que su ejemplo, la manera como vivió, trabajó y produjo, es un modelo a seguir para quienes nos obstinamos en la utopía”. El libro es un trabajo múltiple, proteico, como la vida del propio Carlos Montemayor y la inquieta pluma de Pablo Espinosa. Se inicia con varios textos testimoniales de un puñado de personas que conocimos y disfrutamos a Carlos —Victoria Montemayor, Susana de la Garza, Natalia Toledo, Mónica Mateos, José Gabriel Ríos Cortés—, que sirven como retrato introductorio de la versátil personalidad de Carlos. Así también incluye una amplia iconografía con fotos de Carlos en las que aparece con amigos escritores, con Fidel Castro durante su viaje a Cuba, en su estudio, con amigos indígenas de las diversas etnias del país, fotos familiares, de su infancia y juventud, con luchadores sociales, y durante sus ensayos y conciertos como tenor. En medio de todo esto se desarrolla propiamente El canto del aeda de Pablo Espinosa, texto en el que se combinan la crónica, el reportaje, la entrevista y el relato memorioso de las andanzas del autor con Carlos Montemayor en una faceta no tan conocida para el gran público, pero que sus amigos disfrutábamos siempre en la intimidad de tertulias inolvidables. “De entre todos sus quehaceres –cuenta Pablo–, además de su vida académica, literaria, de luchador social, la música fue su más grande amor. Nació antes que su amor por las letras.” En efecto, a la edad de nueve años, Carlos vio a un minero tocar la guitarra. “Lo que llamó la atención del niño Carlos fue que de esas manos ásperas, agrietadas, casi fieras, sus uñas duras, negras, quebradas, nacía belleza.” A partir de ese asombro, la pasión por la música nunca lo abandonaría. Casi de inmediato, se enfrascó en el aprendizaje del instrumento con el profesor Rito Jurado, quien le dio clases, durante dos años, de lunes a sábado, entre la una y las dos de la tarde, en numerosas cantinas de Parral, porque a esa hora estaban vacías y tranquilas. “Desde ese momento tengo la idea de que todas las cantinas del mundo son serenas, limpias y pacíficas”, le contó a Pablo. Por las tareas literarias, la vocación musical de Carlos no siempre fue pública, pero nunca dejó de prepararse a fondo con diversos maestros, como Roberto Bañuelas e Inés Rivadeneyra, hasta que se sintió listo para dar conciertos y grabar discos, el primero de ellos titulado El último romántico. Vendría después el álbum doble Canciones napolitanas e italianas, y más adelante Canciones de María Grever. Ya póstumamente aparecerían Zarzuela y cantos de España y Concierto mexicano. Para Carlos el canto estaba íntimamente ligado a la poesía; no podía entender una sin la otra. Su convicción y fuerza era la siguiente: La voz es el sonido de nuestra especie: así suena el cuerpo humano, así vibra la realidad humana, es la fuerza de la tribu. El canto convoca a toda la especie y esa es toda la gracia del arte vocal en sus distintos momentos, espacios, alturas, fortaleza o suavidad. La música vocal es la que comunica más rápida y profundamente a los humanos. Es la esencia de lo que somos. Pablo Espinosa cuenta el episodio en que, como parte del jurado del Premio Casa de las Américas, Carlos fue a La Habana y conoció a Fidel Castro, con quien compartió una memorable tertulia en la que el Comandante le pregunta sobre los zapatistas que se han levantado en armas en Chiapas: que cómo son los zapatos, los uniformes, las estrategias que usan. Fidel lo acribilla con preguntas. Carlos le responde: “Comandante, los zapatos de la mayoría de los zapatistas son de piel humana; van descalzos; sus rifles son de palo; los paliacates cubren una parte de su rostro e incendian su mirada.” Ya después se pondrán a platicar de literatura y Carlos le dirá a Fidel: “Lo que hicieron los cronistas ágrafos como Homero no fue sino poner la vida en literatura. La intensidad de la vida. La literatura. La realidad. El fluir. Eso nos da la literatura, Comandante.” Custodio de esa llama inapagable de nuestras lenguas indígenas, Carlos Montemayor prestó especial atención a los tarahumaras en sus años juveniles y, después, sobre ellos escribió un libro admirable: Pueblo de estrellas y barrancas, del que utilicé estas líneas reveladoras como epígrafe en una de mis novelas: “Los tarahumaras caminan incansablemente hasta situarse como otra estrella en el mundo, al que sostienen con sus ritos y creencias para que viva, para que permanezca.” Es realmente admirable suponer –como suponen ellos mismos– que una comunidad en plena extinción por el hambre y la marginalidad, sea el sostén del mundo, uno de los pilares que le impiden caer en el vacío, con toda la fe y el pensamiento mágico que ello implica. Carlos lo creía realmente y esa creencia marcaría su postura política –con sus excesos, quizás inevitables– y buena parte de su literatura. Suponía que la humanidad empezará verdaderamente a merecer su nombre el día en que haya cesado la explotación del hombre por el hombre. A finales de 1972, entré a trabajar con Octavio Paz en la revista Plural y en mayo de 1973 Paz nos cedió la dirección de la revista a tres jóvenes escritores para hacer un número, precisamente, sobre la joven literatura mexicana: Esther Seligson, Carlos Montemayor y yo. Es un número sintomático, tanto por los que están, como por los que faltan. Carlos eligió a los poetas: Alejandro Aura, Joaquín Xirau, Jaime Reyes, Mario del Valle, Carlos Isla, Carlos Páramo, Ulises Carrión, José Joaquín Blanco, Daniel Leyva… Esther y yo a los prosistas: Luis González de Alba, Federico Campbell, José Agustín, Gustavo Sainz, Hugo Hiriart, Agustín Monsreal, Juan Tovar… Por esas fechas, Esther, Carlos y yo nos fuimos a celebrar al restaurante Cucú, en Insurgentes y Coahuila –era medio sórdido, pero muy barato– que a Carlos le hubieran dado el Premio Villaurrutia por su libro de cuentos Las llaves de Urgell. Recuerdo que en algún momento nos dijo: “Ningún otro premio que puedan darme será más importante que éste, porque éste me permitió confirmarme en algo que siempre he tenido dudas: que soy escritor por encima de cualquier otra cosa.” Como esos ríos de la sierra de Chihuahua, que se hacen y se deshacen, aparecen y desaparecen, se dispersan en infinidad de arroyos y se juntan en los barrancos, alisando las rocas, labrando cauces de granito o lamiendo los troncos de los pinos, llenándolo todo con su murmullo cantarino, su grito ronco o su prolongado alarido al caer –como una serpentina de plata– en forma de cascada, así la literatura de Carlos, en especial su poesía, iluminó y transmitió lo mejor de su tierra, de la que siempre fue tan orgulloso. Por eso este libro de Pablo es y será fundamental para conocer en todos sus aspectos a Carlos. Donde sólo el olvido queda Héctor Iván González
Puerta al infierno, de Stefan Kiesbye (Alemania, 1968), es la crónica fragmentaria de un pueblo fantasma, Hemmersmoor, que pudo ser una ciudad de relevancia, pero que simplemente se quedó en un malogrado pueblo polvoso que trae remembranzas inquietantes. Un poblado donde han tenido lugar varias historias protagonizadas por familias que se van desarrollando conjuntamente. A la manera en que sucede con pequeños villorrios que viven compartiendo anécdotas e historias catastróficas, la trama de los personajes de Puerta al infierno presenta las diferentes perspectivas de jóvenes que vieron la manera en que los destinos se entrecruzaban para dar realidad a experiencias eróticas inaugurales, lo mismo que a desencuentros o muertes trágicas. Con esta novela, Kiesbye rinde un homenaje a clásicos de la literatura norteamericana como Winsburg, Ohio de Sherwood Anderson y sobre todo a Mientras agonizo de William Faulkner. Sin embargo, a diferencia de estos dos autores, Kiesbye ha conseguido impregnar a los personajes de una malicia –casi diría– gótica, pues hay un toque de perversión o de maldad en ellos. Los habitantes se hacen daño entre sí, pero no se trata de esa suerte de daño inocente, como el que ejecuta el padre de los Bundren de Mientras agonizo, quien, con tal de obtener su objetivo, destruye la vida de su progenie; aquí se trata de una maldad deliberada. Incluso cuando los personajes narran sus actos –breves, espontáneos, casi imperceptiblemente–, uno se da cuenta de que había un fin, un objetivo por el cual no podían contenerse de dañar. También está presente la figura de lo no terreno, la relación con situaciones que parecieran tener vínculos con el inframundo. Aunque haya una suerte de sugerencia de que se debe a la locura de alguno de los personajes, la intromisión de situaciones paranormales es un ingrediente con el que Kiesbye aumenta la tensión durante la lectura. Al mismo tiempo que la historia va perfilando las biografías de los personajes, que ven todo como si fuera por primera vez, salen a relucir los defectos añejos de la comunidad: la mediocridad de los padres, la sujeción a la familia rica del pueblo, los crímenes de señoras que parecen ser convencionales amas de casa. Asimismo, está presente la forma en que el tiempo lo va arruinando todo. Stefan Kiesbye es un autor de numerosos recursos que parece obsesionado con retomar algunos elementos de la tradición norteamericana y fundirla con la tradición del horror europeo, ya que experimenta narrativamente, al darle voz a personajes femeninos, Anke y Linde, y aborda la sexualidad incluso desde el fenómeno de la violación.
Quizá sea una de las virtudes de Puerta al infierno esta suerte de aproximación a la perspectiva de los personajes, pues trasciende que a veces no se interrumpe una violación para evitar una situación peor: se acepta la violencia sexual por no sufrir el dolor de los golpes. Asimismo, Kiesbye deja entrever la forma en que los mitos, las creencias, pueden permanecer en sociedades donde conviven la hechicería y la industrialización.
De tal suerte que estos personajes, Anke, Linde, Martin, Alex y Christian se van cargando de significado a medida que avanza la historia, ya que, de la imagen inicial, cuando vemos que el protagonista los observa, al presente –ahora que ha vuelto después de muchos años– se concreta la historia de unos personajes de los que “ya nadie se acuerda”. Para quienes buscan en la novela una empresa donde el tiempo sea extendido, las historias se abismen en las diferentes mentes de los personajes, Kiesbye propone una historia de puertas que dirigen a otras puertas para, al final del trayecto, regresar a algo que parece el inicio, pero que no se tiene la certeza de que sea así–. |


