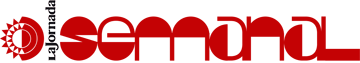 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 29 de diciembre de 2013 Num: 982 |
|
Bazar de asombros La mirada de Adiós a Maqroll Amén: Breve nota Elogio de Selma Día de feria A 400 años de Cervantes, el ejemplar Póstuma Columnas: Directorio |
Ana García Bergua El cine de las sábanas blancas Así le llamaban mis padres a la cama cuando se iban al cine y nosotros teníamos que quedarnos para dormirnos temprano y levantarnos para la escuela, pero no había modo de convencernos: no protesten porque ahora ustedes van a ir al cine de las sábanas blancas que es una maravilla. No tengo idea de si alguna vez les creímos (ni siquiera de si nuestras sábanas eran blancas, pues cada uno tenía su color asignado). Yo seguro sí, siempre he sido crédula, para bien o para mal. Y aunque nunca vimos película alguna, recuerdo haber soñado mucho, lo cual era una manera de constatar que el cine y los sueños podían ser la misma cosa. Esto es muy cierto, no es sólo una frase hecha: por más que uno pueda ver todas las películas en su casa, la idea de sumergirse en la oscuridad y dejarse llevar por la película que pasan en la sala de cine tiene un carácter muy similar, incluso corporal, a entregarse al sueño. La oscuridad aísla, uno en su cama ve películas y también viaja, como el protagonista de Little Nemo in Slumberland (El pequeño Nemo en el pais de los sueños) –una extraordinaria historieta estadunidense de comienzos del siglo XX, obra del gran caricaturista Winsor McCay–, quien soñaba y recorría países fantásticos en su camita de alto dosel. Al final de cada episodio, en el momento en que el sueño se había convertido en una pesadilla espantosa, cuando se encontraba rodeado de monstruos o las ciudades fantásticas en las que tenían lugar sus oníricas aventuras comenzaban a desmoronarse sobre su cabeza, el pequeño Nemo despertaba en el piso, al pie de la cama, pues se había caído y se había dado un trancazo, llorando y llamando a su mamá, quien lo regañaba por haber cenado tanto. Otra caricatura de McCay, Dreams of a Rarebit Fiend (algo así como Sueños de un adicto a los rarebits) trataba de gente que cenaba los pesados panes con queso llamados rarebits y sufría pesadillas muy freudianas.
En realidad, es la cama un lugar misterioso al que uno se entrega como el pequeño Nemo para vivir otros mundos, un sobre mágico en el que nos enviamos por correo a los territorios de nuestros fantasmas. Aunque no durmamos solos, en la cama del sueño siempre estamos solos, como si practicáramos a permanecer unas horas en la muerte. Tendidos como el personaje de la novela Oblomov, vemos la luz que cambia en la habitación cuando pasan los autos, respiramos la penumbra y escuchamos los ruidos de la calle que aumentan su intensidad, todo en la dulce pereza de las sábanas suaves. Nuestra cama, ya sea la más cómoda y acogedora, cubierta de edredones, o el pequeño y humilde jergón, será siempre el lugar de la tregua, la tabla donde el náufrago se afloja. Aun el prisionero que teme la traición más negra de sus compañeros de celda y de litera duerme un poco, se suelta y se entrega. Mucha gente no tiene de propio más que ese espacio donde se tiende en la noche para dejarse ir, incluso al lado de otro, amado o no; muchas veces el lugar en la cama y el metro de espacio que se respira encima es la única habitación personal. A algunos nos cuesta dormir en otras camas que no sean la propia: nos sentimos exiliados. Y no se diga nada de lo que en las camas llevamos a cabo parejas de humanos en resguardo cómplice y absorto, el cine entre los brazos de quien se ama, cada uno en su sueño propio, eso sí –no de balde la aspiración de soñar lo mismo que el otro aparece en muchas películas–, pero aislados del mundo en un país compartido. Y ya de tríos, cuartetos o multitudes no hablaremos, que para eso existen autores más avezados y hasta especializados en esos olímpicos temas. Lo que pasa es que hoy (sólo hoy) no me llama tanto para la escritura ese aspecto tan, diría Borges, repetitivo, suprema ars combinatoria. Una vez, cuando la cama era el cine de las sábanas blancas, dibujé en las mías quién sabe qué mapas o historias con un plumón amarillo. He olvidado el regaño de mi madre, que seguro me gané por andar haciendo esas cosas; lo que recuerdo hasta ahora es la felicidad que viví mientras dibujaba como cavernícola en las paredes de mi cueva. ¿O habrá sido todo un sueño? Y es que la cama también es madriguera: cuando veo las patitas de mi gato que se ha deslizado entre las cobijas, levanto un poco los bordes y descubro sus ojos refulgentes en la penumbra como los del león en la cueva. Así tendido le devuelve a la cama su original misterio, su uterino resguardo de las otras fieras y las tormentas, el calor del hogar. |

