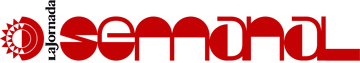 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 8 de septiembre de 2013 Num: 966 |
|
Bazar de asombros El llamado El mejor verso de El huracán mítico Devórame otra vez Querida abuela En una calle del Columnas: |
Ana García Bergua Un cerebro transparente Prueba a estar tres días sin internet. Sientes que te enteras de las cosas a medias, que te han cerrado una ventana por la que ves cosas que antes no veías y que ahora te parecen necesarias. Muchas que no quisieras ver. Muchas, también, que parecen pensadas para distraerte de otras cosas. Piensas en que hace veinte años –¿treinta, quizás?–, no necesitabas esta ventana para sentir que estabas más o menos enterada de lo que sucedía, con base en tus lecturas, en los periódicos que leías y los noticieros que mirabas, sobre todo, cuando ocurría algo trágico o verdaderamente escandaloso, y no por sistema. En general no creías en casi nada y hacías bien. Ahora no sabes qué es cierto y qué no lo es. Piensas que quizás en apariencia las cosas no han cambiado tanto como llegaste a suponer: no vamos volando por la ciudad, no nos atienden aparatosos robots –aunque sí hay voces, fragmentos de entes robóticos con los que nos frustramos diariamente cuando necesitamos sus servicios–, no hay androides bellísimos, ni nos comunicamos por telepatía, alguien nos observa pero también todos nos observamos. En general, todo es más caro, más complicado y más sucio. Los marcianos no han llegado aún, por más que bailamos el ricachá, ni ha explotado la bomba atómica, por suerte. En suma, este futuro no tiene nada que ver con el futuro de antes. Y sin embargo, todos vivimos pendientes de la ventana, de la red, de la famosa nube (ahora guardamos las cosas en la nube), y el día en que la detestable compañía de teléfonos te deja sin ellas, por alguna razón que ahora mientras tecleas te parece perversa y misteriosa, sientes que no te estás enterando de quién sabe qué cosas, que suelen ocupar tu mente durante buena parte del día aunque no tengan tanta importancia. En realidad, quisieras agradecer a la compañía el haberte desconectado, dejar tus ojos libres para los seres vivos y los libros (aunque en realidad los libros también son seres vivos), y tus dedos también libres, sin la obligación de escribir respuestas y opiniones en el momento y en el fondo quién sabe para qué. Pero no puedes evitar, sin embargo, que te carcoma una especie de ansiedad, de duda perpetua: ¿ha pasado algo que se me escapó?, ¿dejé de decir algo que era necesario? Piensas que ir a comprar el periódico es inútil: las noticias impresas ya pasaron, ya alguien respondió, opinó, devolvió un golpe con otro golpe, ya ocurrió otra cosa más y quizá deberías saberla aunque en realidad, cuando escuchas y ves todas esas noticias que pasan, una tras otra, ese espectáculo interminable, sueles pensar que podrías vivir sin ellas, que podrías esperar a enterarte de la gran mayoría dos semanas, dos meses, dos años o dos vidas, pero hay una ansiedad que no se calma. Quién sabe, quizá somos como la tante Léonie de En busca del tiempo perdido, eternamente ocupada en saber quién había pasado por su calle, aunque ello no alterara en nada su vida, esa que consistía en yacer en una cama, a la espera de aquellas noticias que la hacían sentir de alguna manera poderosa, dueña de la gran narración que transcurría afuera de su ventana.
Por lo mismo, te subleva no poder estar sin la ventana, la nube, la red, esa habitación llena de sombras en la que, muchas veces, todos hablamos solos y al mismo tiempo. Armada con el correo y el teléfono –qué decir ahora de la humilde y portentosa clave Morse– te sientes como un caballero antiguo y ahora inútil; llegas a suponer que la red, la nube, es quizá una especie de protuberancia nueva que nos está saliendo a los humanos. Dicen por ahí que el siglo XX fue el siglo del individuo; pareciera que el siglo XXI será el de los individuos conectados a la nube y que, si te separan de su ser gasificado, llegas a vivirlo como la rara amputación de algo que nunca tuviste: un cerebro externo y transparente, parecido a aquel enorme de los marcianos de las películas (quizá el futuro, después de todo, sí se parecerá un poquito al de antes). Finalmente aparece, un buen día, el técnico de la compañía que todos detestamos –la verdad–y luego de muchas confusiones técnicas y telefónicas restablece el subvertido orden invisible. Te conectas a internet y te das cuenta de que, efectivamente, nada has perdido, excepto la tranquilidad. Pero a quién le dan pan que llore; ya apaciguada por fin, podrás agarrar el libro que te ocupaba y retornar a su agitada, verdadera vida. |

