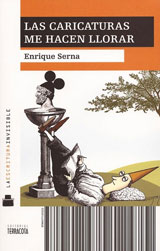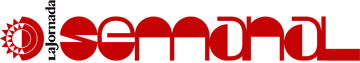 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 5 de mayo de 2013 Num: 948 |
|
Bazar de asombros A 50 años de Adiós al arquitecto Adónde, adonde Sergio Pitol, el autor La novela policial Terrence Malick y el sentido del universo Leer Columnas: |
El truene de Fitzgerald Cuauhtémoc Arista
No sé si existen las literaturas nacionales y, en caso de que sí, no conozco la medida en que una puede aprender de la otra más allá de las apropiaciones individuales de sus poco gregarios escritores. De todas formas, extraño en el catálogo actual de traducciones literarias estadunidenses, la lección de Francis Scott Fitzgerald. Contrario a la escuela Hemingway, que degeneró en cierta sencilla asertividad y en un periodismo que no alcanza a comerse lo que muerde, Fitzgerald dejó como descendencia un virtuosismo verbal y un escepticismo incurable de los que sólo autores del talante trágico de John Cheever –o agudas inteligencias que fracasan al narrar, como Edmund Wilson–pueden reclamarse herederos. Ya se notaba lo difícil de esa asimilación desde que Edmund Wilson, a quien Fitzgerald llamaba Conejito, reunió ensayos, notas y cartas en el volumen póstumo El Crack-Up, publicado en español recientemente por la editorial Capitán Swing. Para Cioran, este libro “es la ‘temporada en el infierno’ de un novelista”. En la crónica del derrumbe del brillante porvenir nacional inexplicablemente unido al del joven FSF, él lee la simple trama: “Un novelista que desea ser únicamente novelista sufre una crisis que durante cierto tiempo lo proyecta fuera de las mentiras de la literatura. Despierta a algunas verdades que hacen vacilar sus evidencias, el reposo de su espíritu. Acontecimiento poco frecuente en el mundo de las letras, en el que el sueño es de rigor, y que en el caso de Fitzgerald no ha sido siempre comprendido en su verdadero significado.” Con tino crítico Wilson incluyó un homenaje de John Peale Bishop y artículos necrológicos del novelista John Dos Passos, el crítico Rosenfeld y la novelista de éxito Glenway Wescott. Los dos últimos tienen en común la autoimpuesta obligación de defender la buena intención artística de FSF, pero en general parecen de acuerdo con el señalamiento contra el escritor por atribuirle a él la invención, o al menos la propagación, de la frivolidad que anestesió a su país en los años veinte del siglo pasado, antes de la gran depresión de Estados Unidos la aguda depresión de FSF y de Zelda. Ambos admiran a Fitzgerald por su estilo iridiscente –como decir: el arte de la bisutería–, pero lo condenan por no encarnar una estética que justifique formalmente una ética “americana”. Al contrario, los ensayos y las anotaciones en los cuadernos de Fitzgerald demuestran su profunda seriedad, los dolorosos procesos de aprehensión y transformación poética, inevitablemente crítica, de su entorno real pero también del ficticio. ¿Cómo leyeron El gran Gatsby esos consumados “americanos” que también escribían literatura? Como un alarde estilístico. Wilson, desde entonces reconocido como crítico, intentó enrostrar el trágico error a sus paisanos al llamarles la atención hacia la última novela de Fitzgerald, El último magnate, suficiente para mostrarle a Estados Unidos en qué mierda consistía la materia de sus sobrios sueños ya desde los “locos” años veinte. Contra el melodrama Edgar Aguilar
Publicado por primera vez en 1996, el volumen de ensayos que ahora se reedita posee la virtud de adentrarnos de nueva cuenta, y en palabras del autor, a una “complicidad renovada” en materia de crítica social, literaria, y aun extraliteraria. Enrique Serna –asegura él mismo– se granjeó “ataques bastante rudos” y pequeños altercados a raíz de esta serie de escritos (artículos que aparecieron originalmente en el suplemento Sábado del periódico Unomásuno, así como textos leídos en distintos encuentros de narrativa, durante las décadas de los ochenta y noventa) en los que, en algunos casos, ciertamente, puso el dedo en la llaga, esto es, en donde más pudo doler a algunos: en su vanidad de escritores. Con razón o sin ella, lo realmente destacable es que Enrique Serna supo desmarañar con pulso firme y vigoroso, quizá más propio de su juventud que de su experiencia, una trama que se avizoraba ya desde hacía mucho cual farragoso vicio nacional empeñado en permear todo lo que tocara: política, cultura y sociedad. A lo que los más sesudos intentaron dilucidar por medio de su apacible y hasta cómoda intelectualidad, Serna le hizo frente a través de un lenguaje desenfadado (nunca burdo y sí ricamente estético) y anticonvencional, mas no por ello menos riguroso ni menos inteligente, valiéndose de la sátira y el humor. La inmersión de Serna en el mundo de la farándula (recuérdese que fue publicista de cine y guionista de telenovelas) debió otorgarle las herramientas necesarias para realizar y reforzar esa rara combinación de literatura “híbrida” escasamente transitada en nuestro país: abordar tanto temas y personalidades considerados de gusto “menor” como la revisión de obras y autores con un carácter meramente literario, pero también como una férrea oposición a lo que Serna denomina “alta cultura” o califica sin tapujos de medianía creativa (véase si no los textos que dedica a Amado Nervo, Homero Aridjis o Fernando del Paso). “Risas y desvíos”, primera parte del libro, retoma a personajes emblemáticos de la cultura popular mexicana (Agustín Lara, Sara García o Pedro Infante), no a la manera de un Monsiváis, por ejemplo, a modo de crónica sentimental, sino formulando atrevidas afirmaciones: “Lara fue un gran cursi porque se detuvo a sollozar de impotencia en el umbral de los grandes crímenes y en el umbral de la gran poesía.” La segunda parte, “Ruta crítica”, deviene en su mayoría en un análisis profundo y a veces exhaustivo de las obras de Manuel Puig, Carlos Olmos, Luis Arturo Ramos, Virgilio Piñera, Inés Arredondo, Patricia Highsmith o José Agustín. La actitud crítica de Enrique Serna parece girar en torno a un leitmotiv que por su recurrencia en el mundo contemporáneo –pero con maligna notoriedad en México– raya en un deleznable melodrama: la función decorativa y perversa de quienes se apropian de las Bellas Artes. Pues al igual que su personaje del Minotauro tatuado en su pecho, Serna bien puede exclamar: “¡Basta de tolerar crímenes en nombre de la cultura!”. |