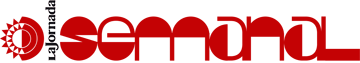 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 10 de febrero de 2013 Num: 936 |
|
Bazar de asombros El misterio de la escritura Marcel Sisniega: literatura, cine y ajedrez Eduardo Lizalde: Rubén Bonifaz Nuño, El naufragio de la cultura: educación El espectáculo Leer Columnas: |
Poeta ajeno a la moda Raúl Olvera Mijares
Ciertos años hermanan y divorcian a Carlos Pellicer Cámara de algunos autores que, en cierto momento, fueron sus contemporáneos. Nacido dos años antes que Reyes y Torri, en 1897, no perteneció como ellos al Ateneo de México, como acaso habría sido su destino, sino más bien a la generación siguiente, aquella formada en torno de la revista Contemporáneos (1929-1931). Pellicer, como Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán, se vería ligado con esos noveles autores, si bien por haber comenzado a publicar relativamente pronto lo consideraban una especie de hermano mayor. En Pellicer parece darse un autodidactismo, más temprano y acendrado, que alentó en cierta medida su viril padre, quien le diera a leer y le pusiera tácitamente como ejemplo “al frío, retórico y tieso Díaz Mirón” (son palabras de Octavio Paz). De su maestro involuntario, a quien habría de dedicar luego algún poema, Pellicer heredaría una férrea observancia del metro y quizás también del tono heroico, de franca exaltación retórica. Viajero incansable, cuando aún constituía una proeza dirigirse al extranjero, Pellicer sabrá sacar buen partido, imprimiendo viveza y exotismo a su poesía, no sin reticencia por parte de sus colegas. Con certera humildad, Villaurrutia comentaría: “Para Carlos Pellicer, la poesía ha sido el viaje alrededor del mundo, en vez del viaje alrededor de nuestra alcoba que la poesía ha sido, hasta ahora, para nosotros. Este espíritu se hizo viajando. Los demás, los que usted ya sabe, nos estamos haciendo inmóviles, en el ansia de viajar.” La exuberancia de su estilo, sus interminables y concatenadas metáforas, la música exacta y en ocasiones excesiva de sus versos figuran entre las tantas virtudes que vuelven la poesía de Carlos Pellicer, si no actual, al menos clásica –“el más joven de nuestros clásicos”, escribe José Emilio Pacheco, aunque es un poco pronto para tales pronunciamientos; el único que canoniza, en el arte, es el tiempo. Carlos Pellicer Cámara, que así se firmaba al principio –para no irle a la zaga a González Martínez, Gonzáles Rojo y Ortiz de Montellano– con sus dos apellidos sonoros, en particular el de Deifilia Cámara, su madre, a quien dedicaría aquel memorable “Nocturno”. Hoy día se lee poco a Carlos Pellicer, porque “no es un poeta de moda” (de nuevo los ecos de José Emilio Pacheco). En su día sin embargo ejerció una influencia notable, no sólo en las bellas letras sino en el panorama general de las artes. Tocado por el genio universal, aunque quizá no con tanta generosidad como Reyes o Paz, Pellicer fue un espíritu curioso y diletante, interesado en la arqueología precolombina, la historia, la aviación, las artes plásticas y los viajes. No existe un poema suyo donde un par de versos no se retengan con facilidad –y felicidad– en la memoria. De oído certero y expresión eficaz, la obra literaria de Pellicer, con todo y su fluida prosa ensayística, quedará ahí para la lectura de generaciones venideras. Palabras para Héctor* Ricardo Yáñez
A mí la poesía, todavía, me hace sufrir. De ahí que agradezca, entre solemne y despeinadamente, un libro como Clase turista, que me hace, con ternura, reír, que me ayuda a separarme de lo trágico. Conozco poco la poesía de mis contemporáneos, pero lo que conozco de Héctor Carreto me da respiro. Aire bienvenido es este libro, soplo a la vez que aliento, frescura renovada. Fácil trámite sería ponerme a citar los versos que más me gustan –todos me gustan–, mas ingrato resultaría para el poeta, que luego ¿qué va a leer? Digo ahora lo que quería decir desde el principio: “yo sólo quiero decir que este libro me gusta mucho y no me pidan que me esfuerce en discurrir sobre ello”. La amabilidad de libros como Clase turista consiste en que le hacen espacio a uno y no se hacen espacio ellos. Nunca he sido turista. Miento. He sido buen turista de este libro, que aunque es clase turista, me hizo sentir en clase aparte. Hablando de apartes, mucho gusto me da también ver que en este libro participan, como editores, dos personas por las que tengo admiración: José Garza y José Jaime Ruiz. Dispensen ustedes que me haya desviado de la atención principal, pero los libros no se hacen solos, y hay que ser capaz de inteligir que si nosotros, poetas, tenemos algún lugar en el mundo de los libros se debe a los editores. Regreso a Clase turista. Siento en Héctor Carreto a un corresponsal aplicado. Ya lo dije, yo nunca he sido turista, pero disfruto que los turistas recuerden a los que no han viajado. Esta colección de postales me da la felicidad, sin moverme de mi silla, de recorrer, sin desgastarme en trámites, sitios, ciudades, ambientes, vivencias, todo en un lenguaje franco, sin asomo de elaboración –aunque elaboración sin duda hay–, diverso a la vez que divertido (perdónenme la aclaración: uno suele imaginarlos como propiciadores del aburrimiento). Pasear con Héctor Carreto por donde él ha paseado hace sentir el mundo en que paseamos. Estaba aquí de paso, puede decirse uno, como Nezahualcóyotl, como Jorge Manrique. Vine y vi, y me han vencido. Convencido seguramente no. Soy un mirón, soy la distancia que se necesita para saber que los paisajes me visitan, que lo que pude haber sido y no fui es lo que siendo estoy. Fantasma de mí mismo, idea de persona, todo –pero todo– me toma por sorpresa. Busco extender mi mundo y el mundo no me entiende. Damos por entendidas muchas cosas, entre ellas la poesía. Este libro demuestra lo contrario. La poesía que se da como poesía, y ahí probablemente me esté perjudicando yo mismo, es fosilidad. Estamos ante un libro no exageradamente vivo, pero vivo. Extranjeramente vivo. Vivo desde la incapacidad de solucionar nada. Vivo desde la no solución, desde la aceptación de lo que vivo. La poesía es esto que me deja ser, no esto que hago. Lo que hago yo, quiero decir Carreto, es irme acostumbrando –a ver cómo– a la poesía . Poesía es extranjeridad, extrañeza a la que nos hemos ido acostumbrando. No me acostumbraré, dice Carreto, no me acostumbro. Acostumbrarme quieren y, dócil, yo respondo, pero ¿quién responde por mí? El que responde por Héctor es el que en este libro ha hablado. Si todos hablaran como él, yo podría entenderme con la gente. Gracias, Héctor. * Texto leído en la presentación del libro De policías, política y narcos Sergio Gómez Montero
Élmer Mendoza le sigue siendo fiel al género y le será difícil, creo, salir de él. Lo cual no es malo para sus lectores que, como en el caso de Vázquez Montalbán y Lobo Antúnes, nos seguimos fascinando con las tramas de sus novelas. Hoy, de nuevo, con el Zurdo Mendieta reapareciendo en Nombre de perro, la lectura se torna un ejercicio apasionante y fácil de digerir. Hoy no sólo por la trama policíaca, que es propia de Mendoza (cargada de humor, mujeres y amores finalmente fallidos), sino porque a ello incorpora dos nuevos elementos centrales: la política y el quehacer perruno de los superpolicías, todo en un ámbito en donde el homosexualismo se da lo mismo entre policías que entre narcotraficantes (reinas del sur). Nombre de perro, realmente muy bien escrita, no pierde nunca interés. Desde las primeras páginas aparece Héctor Ugarte, el superpolicía que nunca logra definirse sexualmente, en una junta con el presidente y con el secretario (un general) delineando la guerra contra el narco. De allí se sigue a la aparición de un sanguinario matadentistas, que sufre por una muela que no le extraen. El tercer elemento es Samantha Valdés, jefa del cártel del Pacífico, quien ahora trata de vengar la muerte de su amante muy querida, Mariana Kelly. Y finalmente, claro, el Zurdo Mendieta, ahora con un hijo de una amante de la que el policía tenía escasa memoria: Susana. Con esos elementos explosivos se hace el coctel de esta novela llena de suspenso continuo, en donde la vida de Mendieta corre peligro una y otra vez. Puede ser, en efecto, que en este libro algunos elementos de trama y personajes no se modifiquen sustantivamente, pero la manera en que el escritor asume el tratamiento de la parte política y del superpolicía sí es relevante. Lo primero, porque no se dispensa la crítica en contra de las acciones de violencia emprendidas por el presidente (que sin decirse es obvio que tiene un nombre, comenzando por su atracción por las bebidas alcohólicas). Lo segundo, porque la existencia de cuerpos especiales en el ejército, los superpolicías (militares altamente especializados, como lo fue Acosta Chaparro), se hacen realidad con toda crudeza –el que sean homosexuales es peccata minuta–, comenzando por el hecho de que de ellos no debe quedar rastro cuando llegan a cometer un error o a insubordinarse mínimamente; allí la muerte no perdona. Desarrollándose en un ambiente navideño, poco a poco las cosas le van saliendo todas bien al Zurdo Mendieta, hasta que llega el momento final de la novela, cuando el amor, de nuevo, vuela lejos de los brazos del Zurdo radicado en Culiacán. Élmer Mendoza ya es un clásico entre los escritores policiacos del país, más, mucho más allá de lo burdo y amarillo que hoy en ese campo pulula entre nosotros. Un horizonte es un paisaje Antonio Soria
"Una identidad está hecha también de los lugares, de las calles en que hemos vivido y dejado una parte de nosotros”: así lo dice Claudio Magris y así lo refrenda el autor de este Paisaje, al colocar la definición del italiano como uno de los dos epígrafes que abren el volumen –el otro es de Ezra Pound, que confiesa “haber caminado todos esos senderos”– con que el diplomático, narrador, ensayista y traductor Arellano comparte la visión, las impresiones y las fascinaciones que ese Oriente mítico, histórico y literario le ha dejado como impronta. Continuador de una tradición que en México afortunadamente no se ha detenido, Arellano se sabe miembro de ese grupo sin grupo compuesto por escritores que son diplomáticos y viceversa, donde se incluyen lo mismo Octavio Paz que José Gorostiza, Sergio Pitol que Hugo Gutiérrez Vega –a quien está dedicado el libro–, y más recientemente Jorge Valdés Díaz-Vélez y Alejandro Pescador, por mencionar apenas algunos. Como ellos, el también autor de Guerra privada y Los pasos del cielo ha encontrado su propia manera de lograr que la savia de sus estadías en diferentes lugares del mundo corra por las ramas de su producción literaria, ya sea en forma de relatos, en el caso de Guerra…, o de ensayos, en el de Los pasos… En ellos, como ahora en Paisaje oriental, Arellano refrenda una máxima de repente –o de fijo– soslayada por algunos escritores: la más alta de las elegancias, en la escritura, es la sencillez. Añádase que, muchas veces y paradójicamente, dicho atributo sólo se consigue tras intensas, prolongadas, implacables jornadas de pulimento y criba. Lo sabe el autor y lo comprobará el lector de estos diecinueve textos que, genéricamente, toman lo mismo del ensayo que de la crónica, la viñeta y la estampa. Desde el primero de ellos, que da título al libro, hasta los “Apuntes de lengua y literatura coreana” –el último, extenso y abundantemente documentado con el que cierra–, Arellano trae novedades a Occidente o bien, desde nuestra perspectiva, amplía y revitaliza ciertos tópicos de los que él, por su parte y siguiendo a Magris, ya está hecho: habla de Mateo Ricci, el primer sinólogo; hace una cosmovisión a partir de los palillos y otra desde el bambú; trae noticias de la mongólica y fantástica ciudad de Ulan Bator; revisita un Hong Kong que siempre ha sabido transformarse sin dejar de ser el mismo; lleva sus pasos a los caminos renovados de una Pekín que, en su caso, lo recibe con un cuarto de siglo de cambios a cuestas; recala más de una vez en el inagotable, inmortal Kung Fu-tse, es decir Confucio; se convierte en nuestro Virgilio a través de las intrincaciones de una Seúl occidentalizada pero de cualquier manera orientalísima; se interna en Japón por la ruta infalible de su poesía… Arellano es, como consta en este Paisaje oriental, uno de esos viajeros que saben asimilar, hasta apropiárselo completo, aquello que conocen para bien compartirlo.
Este volumen forma parte de la colección Taller, misma que, a decir de sus editores, “está destinada a difundir la cuentística reciente del interior del país”. En otras palabras, tiene un propósito doblemente encomiable puesto que para nadie es noticia que, de los géneros literarios, el cuento ha sido históricamente el menos favorecido, a lo que se suma el velado desdén que aún se tiene respecto de la –buena–literatura que se genera “en el interior del país” o, vale mejor decir, fuera del ámbito capitalino. Este cuentario, denso y apretado, avala el esfuerzo: las catorce piezas que lo integran tienen como denominador común la riqueza de su lenguaje, la eficiencia narrativa, una imaginación a ratos desaforada y, en otro nivel de análisis, un dejo agridulce, irónico, que envuelve a los personajes y sus historias. Su autor, nacido en Argentina hace treinta y tres años, es docente, vive en San Luis Potosí desde 2008 y este es el primer libro que entrega a la imprenta.
Pequeño solamente por lo que se refiere a su formato, este libro es una delicia intelectual: edición bilingüe, con versiones de Diego Guerra y Leandro Katz, ilustrado con fotografías de Anabella Balduvino y la propia Margaret Randall, fue publicado por vez primera en Estados Unidos en 2010 y, como cualquiera puede apreciar, se trata del fruto maduro y pleno de una autora en posesión absoluta de una serie de recursos estilísticos que –a través de sus más de cien libros publicados– han trazado, a los ojos de sus innumerables lectores, una senda literaria propia e inconfundible. Militante feminista, fotógrafa, profesora y editora, Randall –neoyorquina nacida en 1936– es en sí misma una polifonía de intereses, curiosidad y búsquedas tanto estéticas como éticas y políticas. Los doce poemas aquí reunidos, cuyo tema son los desaparecidos de Latinoamérica “y la devastación de las familias que quedan atrás”, son una clara muestra de lo anterior.
Alguna vez colaborador en las páginas de este suplemento, Vega Zaragoza es uno de esos pocos autores que tienen como sello indeleble, lo mismo en su persona que en su escritura, la antisolemnidad, la sana capacidad para reírse de sí mismo, el desabrochamiento intelectual –si bien siempre a partir de un cúmulo de lecturas impresionante. Vayan estas palabras con sabor a elogio a manera de mínima introducción a “este poemario rojo y algo viejo”, como lo describe el propio Tundeteclas, para anticiparle al privilegiado lector que se haga con él entre las manos, algo de lo mucho que puede hallar aquí: vaivenes, penumbras, ilusiones caníbales, plegarias, perdones que no se piden, cuerpos que le estorban a la palabra, lejanías e, incluso, “El poema perfecto”. Sinsaber, quizá juguetonamente también sinsabor –el de la vida, a veces–, a los que apela, con la humildad de su inteligencia, este hombre que parece todo hecho de letras. |






