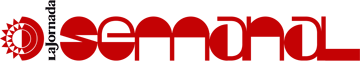 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 13 de noviembre de 2011 Num: 871 |
|
Bazar de asombros Depresión Soledad de una madre Giordano Bruno en la hoguera Ricardo Prieto, un dramaturgo inolvidable Ted Hughes, animal y poeta Identidad e idioma en el sur de Estados Unidos Claudio Magris, académico y cronista Columnas: |
Hugo Gutiérrez Vega Bloom, Stevens, Clariond Me llega de Monterrey, ciudad en llamas, un paquete muy difícil de abrir (como mis maestros Laurel y Hardy lucho con las cosas más sencillas que, de repente, se convierten en mis enemigas. Abrir uno de esos paquetes, por ejemplo, es para mí una tarea descomunal). Después de muchos y vanos esfuerzos pido la ayuda de mi secretaria, amiga y descifradora de mis jeroglíficos, Verónica Silva, quien logró sacar el hermoso libro que yacía entre papeles, plásticos, artilugios con burbujas y otras medidas de seguridad. Se trata de un libro de ese gran crítico y ave de las tempestades literarias que es Harold Bloom. La edición, la traducción y las notas son de mi añorada amiga y compañera de charlas literarias, Jeannette L. Clariond. El título es, como todas las propuestas de Bloom, preciso y abierto a la controversia. No olvidemos que el buen Harold no trata de quedar bien con nadie, sino con la madre literatura (lo demás es politiquería de parroquias y logias, vanidad de vanidades, citas que producen ventajas, viajes, publicaciones, premios, homenajes, odios, venganzas y cuchillos cachicuernos ocultos bajo la capa como la mentada de madre se oculta tras la sonrisa-mueca). Nada de concesiones, rigor, valentía, riesgo... eso es lo que le gusta a Bloom, esas son las aventuras que emprende para furia y desconcierto de los malandrines y follones que andan por los caminos de las páginas de libros, revistas y suplementos literarios. No divaguemos más. El libro se titula La escuela de Wallace Stevens. Antes de abrirlo me pongo a repasar la vida y la obra de Stevens, uno de los poetas que más amo, un vendedor de seguros, un alumno de Emerson y, por lo tanto, de Horacio, Lucrecio, Plotino y otros grandes de la tradición clásica. Me pregunto en qué consistía el magisterio de Stevens. No era, ciertamente, el paseo y el coloquio enriquecedor en los jardines de Academo, no era una clase formal o un taller sabatino. Me atrevo a pensar que era el ejemplo y, fundamentalmente, la lectura y la certeza de pertenecer a una tradición, afirmando la propia voz, la personal idea de lo que es un poema (“un organismo autosuficiente, una creación”, decía McNiece). Leyendo a Stevens, los poetas antologados en el libro de Bloom comprendieron que pertenecían a una tradición y, al mismo tiempo, procuraron ser fieles a su voz más íntima y a su idea de lo que es un poema. De esa manera, Stevens no es formalmente un caposcuola sino una fuente de inspiración, un guía que en su magistral poema “The Auroras of Autumm” da a la poesía estadunidense no sólo uno de sus mejores caminos, sino una propuesta formulada en el lugar donde nacen “los senderos que se bifurcan”. El prólogo de Bloom es, como todo lo suyo, esclarecedor y original (lo hace más luminoso el texto de Jeannette, La ruptura del Canon, en el que aparece la figura ardiente de Ibn Arabi, el maestro del sufismo andalusí que llegó al mundo en Murcia y regresó a su mundo en Damasco). Y digo esto por la sencilla razón de que Stevens es, al mismo tiempo, tradición y ruptura. Para nuestra fortuna esta brillante paradoja no es una ocurrencia. Es una realidad patente en el quehacer de esa pléyade de poetas con voz propia y segura que dan fuerza y vida espiritual (en suma, humanizan) al país que adora al becerro de oro y que impone sus leyes imperiales a sangre y fuego, intrigas y contratación de sicarios y de alicuijes (cómplices en mexicano popular). Gracias a este libro entendemos la grandeza de la cultura estadunidense y lamentamos que sus políticos tengan tan poco que ver con ese legado espiritual, con esa preocupación humanizadora representada por Emerson, Whitman, Thoreau y un largo etcétera. La “escuela” de Stevens incluye a Hart Crane, Elizabeth Bishop, May Swenson, Amy Clampitt, James Merrill, A. R. Ammons, John Ashbery, W. S. Merwin (recuerdo una noche fría en San Miguel Allende y nuestra charla en la terraza de un hotel pseudocolonial. Merwin habló de su lejana isla del Pacífico y nos leyó su poema “To My Legs”. Lo recuerdo como un hombre bueno que escribía una poesía mejor), John Hollander, Mark Strand, Charles Wright, Jay Wright, Anne Carson y Henri Cole. Jeannette, con muy buen criterio, agregó a Wadsworth y a Li-Young Lee para mostrar otras poéticas unidas a las quince analizadas por Bloom gracias a su preocupación humanística. (Wadsworth nació en 1950 y Li-Young Lee en 1957). Gracias, Jeannette, y gracias a Harold por este libro que ya se ha convertido (y acaba de salir) en una fuente de estudio, de meditación, de gozo y de recuperación de lo humano perdido. Nos lo dice Stevens (en la notable traducción de Jeannette): “Desprenderse de una idea... el rostro de la madre./ El sentido del poema inunda el cuarto./ Están juntos, aquí, y se siente el fervor.” |