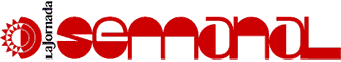 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 19 de agosto de 2007 Num: 650 |
|
Bazar de asombros A cincuenta años de la muerte de
Lowry La escena James Ensor en Palacio Nacional Bergman, (1918-2007): El sueño que despierta Oscuramente, a través In memoriam Columnas: |
Oscuramente, a través del espejoCarlos BonfilAhora vemos por espejo, oscuramente;
EL ASOMBRO INEXTINGUIBLE La severidad de una educación religiosa impuesta por el padre, pastor protestante, es descrita en películas propias y ajenas, desde Fanny y Alexander , de 1983, hasta Las mejores intenciones , de Bille August, de 1992, con guión del propio Bergman. Las nociones inculcadas de culpa y pecado, expiación y castigo, crean un orden jerárquico incuestionable en la familia, y ello conduce, en opinión del director, a la aceptación pasiva del nazismo y su culto a la autoridad. Sólo al entender las atrocidades de los campos de concentración acepta el joven Bergman el error de la fascinación primera, pero años antes el abandono es total y de ello da constancia, con sinceridad perturbadora, en una de las mejores páginas de su autobiografía. La familia del pastor asiste en Weimar a un desfile nazi, seguido de una alocución del Führer:
A las tres en punto se oyó cómo se acercaba algo que parecía un huracán. El sordo y estremecedor ruido se extendió por las calles rebotando contra los muros de las casas. Allá lejos, en la prolongación de la plaza, avanzaba lentamente un cortejo de coches negros descubiertos. El estruendo aumentó ahogando la tormenta que se había desencadenado, la lluvia caía como un telón transparente, los estampidos detonaban en el lugar de la fiesta. Nadie se fijó en la tormenta, toda la atención, todo el embeleso, todo aquel éxtasis se concentraba en torno a un solo personaje. Iba de pie, inmóvil en el enorme coche negro que doblaba lentamente hacia la plaza. En ese momento se volvió y miró a la gente, que daba alaridos y lloraba como en trance. La lluvia le resbalaba por el rostro y el uniforme estaba oscurecido por la humedad. Se apeó despacio y se encaminó solo por la alfombra roja hacia la tribuna de honor. Al joven Bergman le fascina el espectáculo, la coreografía de la fanática multitud entregada a un líder, como en una escena de Metrópolis de Fritz Lang, o de Las dos huérfanas , de Griffith. Más adelante admitirá: “El brillo exterior me deslumbró. No vi la oscuridad.” Desde niño, cuando negocia que su hermano le ceda un proyector de cine que recibió de regalo, el entusiasmo por las imágenes es irresistible. En una edad ya avanzada, recluido en su casa de la isla de Farö, aquejado por la dolencia imparable y lejos de todo comercio humano, el cineasta disfruta cada noche en su pantalla casera películas clásicas y modernas que le presta la filmoteca sueca, todo en la comodidad de una sala insonorizada donde ya sólo escucha el ruido del proyector, como en los años de infancia, el tiempo de la linterna mágica. Se reactiva entonces la inextinguible capacidad de asombro, y el director concluye: “Han pasado sesenta años pero la excitación sigue siendo la misma.” LAS INTERMITENCIAS DEL ROSTRO En 1944 Bergman escribe el guión para Tormento , cinta sobre el autoritarismo en una escuela religiosa que realizará su maestro cineasta Alf Sjoberg. El teatro sigue siendo su vocación primera, y aunque sólo lleva seis años montando a sus autores predilectos, Strindberg y Shakespeare, entre otros, considera que sólo el escenario es capaz de transmitir las emociones verdaderas, aquellos gestos que viven y mueren en cada representación, que se transforman continuamente, de un día para otro, durante una temporada, sin quedar para siempre plasmados en el celuloide, pétreos e inamovibles, ajenos a toda modificación ulterior. Cuando realiza su primera cinta, Crisis , y gracias a su amigo editor Oscar Rosander descubre en la práctica, en sus primeras películas, las posibilidades infinitas del montaje cinematográfico, entiende la lógica del ritmo concebido a partir del guión mismo y al fenómeno fílmico como una visión o como un sueño. Desecha de inmediato todo tipo de improvisación y se propone lo que parecería imposible, planear paso a paso una ilusión, hacer de la realidad algo ilusorio, no explicar nada, dejar en fin que sean las películas las que expliquen las imágenes. El ritmo presentido, avasallador, remite nuevamente al cineasta a sus vivencias más remotas:
Es esta noción de movimiento, por supuesto, la que domina en algunas de sus primeras realizaciones, tal vez las más memorables: Un verano con Mónica (1952) y Sonrisas de una noche de verano (1955), encuentro bucólico del drama y la comedia, de la luz y la sensualidad del cuerpo y rostro de una protagonista (Harriet Anderson, desbordante), con referencias apenas veladas al cine de Lubitsch ( The love parade ) o al de Jean Renoir ( Une partie de campagne ). Elogio del movimiento, pero también, algo capital, elegía del instante. Jean Luc Godard declara entonces su entusiasmo por el personaje de Mónica, y reconoce en el cineasta sueco la capacidad de capturar en un rostro femenino la fugacidad del tiempo, la captura poética del instante. Harriet Anderson, a medio camino entre la Falconetti de La pasión de Juana de Arco (Dreyer, 1927) y la propia Anna Karina de Vivir su vida (Godard, 1962). El rostro, “una suerte de estado absoluto de la carne, inalcanzable y a la vez difícil de abandonar” (Roland Barthes). Las memorias de Bergman registran, muchos años después, el impacto de otro rostro, el de Greta Garbo, a quien conoce cuando los estragos de la edad comienzan a insinuarse en sus facciones, y de quien conserva un recuerdo imborrable:
Un poco más tarde, sin embargo, cuando una lámpara ilumina bruscamente su rostro:
Muchos cinéfilos recordarán el escrutinio que hace Gunnar Bjornstrand del rostro de Liv Ullman en Gritos y susurros , de igual lucidez lacerante, como tantos otros registros que hace el director de las devastaciones emocionales capaces de transfigurar una mirada o una sonrisa, en Persona , El silencio , Vergüenza , Cara a cara , Sonata de otoño , o en Escenas de un matrimonio. LA COMPASIVA MUERTE En Linterna mágica el cineasta, infatigable director de teatro, refiere abundantemente sus propios temores, el miedo a enfermar, a quedar solo, al desamparo espiritual, a la incomunicación con la pareja. No refiere con detalle su propio carrusel conyugal ni su inestabilidad amorosa, pero no deja duda alguna de su dificultad para expresar su cariño y vencer inseguridades profesionales que ni siquiera el reconocimiento reiterado en festivales de cine puede mitigar de modo perdurable. El lugar común es inevitable: Bergman es un cineasta atormentado, capaz sin embargo de exorcizar sus demonios en cada creación artística. Se revela sensible a la confidencia íntima, sus películas son autorretratos, elige desnudar su alma frente a espectadores y lectores, ser un moderno Rousseau o un san Agustín herético; colocar, como Sartre, la idea de salvación en el desván de lo inservible, y ser, como él, un hombre igual a todos los hombres, que vale lo que cualquiera, y no mucho más que ninguno. El tono modesto apenas convence, el ánimo misántropo se cuela por todos lados y el cansancio existencial se instala al menor descuido. Su autobiografía lo expresa con una fórmula pintoresca: “El hastío cuelga como trapos de cocina húmedos en torno al alma.” A principios de los años sesenta una trilogía sugiere el alcance del desasosiego: Detrás del vidrio oscuro , Luz de invierno y El silencio son una sola reflexión sobre el desamparo espiritual, las incertidumbres del destino ultraterreno y el silencio obstinado de Dios. Este último silencio, que en una ceremonia de entierro lleva a un pastor a orar menos por el alma de los muertos que por la de quienes les sobreviven, encuentra un equivalente perturbador en el mutismo atroz que se apodera de los seres que han dejado de amarse. La incomunicación de los amantes, el colapso de la pareja, se vuelve un tema recurrente en el cine de Bergman, en particular a partir de los años setenta. El director se muestra más pesimista que nunca, el hombre es un ser lleno de miserias y el amor una pasión malsana ante la cual es siempre preferible la amistad, sentimiento más elevado: “Una relación amorosa estalla en conflictos, es algo inevitable; la amistad es más refinada, no tiene tanta necesidad de tumultos y de depuraciones.” La argumentación, en apariencia vigorosa, muestra pronto sus fisuras. En El séptimo sello (1956), un caballero medieval reta a la Muerte a una partida de ajedrez, y aunque la Parca no puede responder a una pregunta esencial, qué hay después de la muerte, siendo ella su propio límite absoluto, el caballero pierde al final la partida y se incorpora a una procesión fúnebre en las montañas, no sin antes rescatar de la peste a una pareja de campesinos enamorados. Víctor Sjostrom, el director de La carreta fantasma (1920) y de El viento (1928), interpreta al anciano Isak Borg en Fresas silvestres (1957), un profesor egoísta y satisfecho que, en vísperas de recibir un reconocimiento, asiste de modo fantástico a su propia muerte, no sin antes visitar de nuevo los espacios idílicos de su infancia y degustar el sabor olvidado de sus primeros entusiasmos amorosos. En Sarabanda (2003), dos ancianos desnudos descubren su fragilidad sentimental sin poder imaginar, separados, otra vida del otro lado de la frontera. En Linterna mágica Bergman reflexiona a menudo sobre la muerte, sobre los miedos propios y los ajenos, y presenta de modo oblicuo, oscuramente, a través de un espejo, su sentimiento más íntimo cuando habla de Tim, un asistente suyo, quien súbitamente muere un domingo mientras se prepara el desayuno. “Una muerte buena para un hombrecito valiente que tenía mucho más miedo a la compasiva Muerte que a la bestialidad de la vida”. |
 Al reconocer la influencia de Ingmar Bergman sobre su trabajo, el cineasta francés André Téchiné lanza una definición elocuente: “A la vez clásico, barroco, moderno, psicológico y fantástico, místico y materialista, jaloneado entre la severidad de la razón y las potencias del delirio.” Esta avalancha de calificativos apenas da cuenta de la enorme complejidad del cineasta prolífico, autor de casi sesenta obras para cine, televisión, y de un número todavía mayor de montajes teatrales, que como pocos artistas siempre evitó sinceramente la interpretación de sus películas a partir de sus propias dudas existenciales, prefiriendo que sus imágenes hablaran por sí solas, ofreciendo sus confidencias más íntimas a lectores y cinéfilos en numerosas entrevistas y en Linterna mágica , su libro de memorias. “Mis películas son las explicaciones de mis imágenes.” En el desorden de un relato autobiográfico que no ofrece al lector ni las seguridades de una continuidad lineal ni mayores asideros cronológicos, los recuerdos se acumulan en un montaje caprichoso, a manera de secuencias oníricas o de una sucesión de retratos de los seres queridos, deslavados por el tiempo, jamás embellecidos. De esta galería de “paisajes del alma” el director ofrece una síntesis admirable en un cortometraje que filma para la televisión sueca en 1985, El retrato de Karin , en el que recupera un centenar de fotografías de su madre, desde la infancia hasta la edad madura, y las presenta en una serie muy ágil y emotiva que describe el paso del tiempo, las gratificaciones escasas, las inclemencias acumuladas, el esplendor fugaz y las devastaciones de un rostro, evocando una vez más al Strindberg de La tormenta , cuando sentencia: “La vida es corta, pero puede ser larga mientras dura.”
Al reconocer la influencia de Ingmar Bergman sobre su trabajo, el cineasta francés André Téchiné lanza una definición elocuente: “A la vez clásico, barroco, moderno, psicológico y fantástico, místico y materialista, jaloneado entre la severidad de la razón y las potencias del delirio.” Esta avalancha de calificativos apenas da cuenta de la enorme complejidad del cineasta prolífico, autor de casi sesenta obras para cine, televisión, y de un número todavía mayor de montajes teatrales, que como pocos artistas siempre evitó sinceramente la interpretación de sus películas a partir de sus propias dudas existenciales, prefiriendo que sus imágenes hablaran por sí solas, ofreciendo sus confidencias más íntimas a lectores y cinéfilos en numerosas entrevistas y en Linterna mágica , su libro de memorias. “Mis películas son las explicaciones de mis imágenes.” En el desorden de un relato autobiográfico que no ofrece al lector ni las seguridades de una continuidad lineal ni mayores asideros cronológicos, los recuerdos se acumulan en un montaje caprichoso, a manera de secuencias oníricas o de una sucesión de retratos de los seres queridos, deslavados por el tiempo, jamás embellecidos. De esta galería de “paisajes del alma” el director ofrece una síntesis admirable en un cortometraje que filma para la televisión sueca en 1985, El retrato de Karin , en el que recupera un centenar de fotografías de su madre, desde la infancia hasta la edad madura, y las presenta en una serie muy ágil y emotiva que describe el paso del tiempo, las gratificaciones escasas, las inclemencias acumuladas, el esplendor fugaz y las devastaciones de un rostro, evocando una vez más al Strindberg de La tormenta , cuando sentencia: “La vida es corta, pero puede ser larga mientras dura.” 