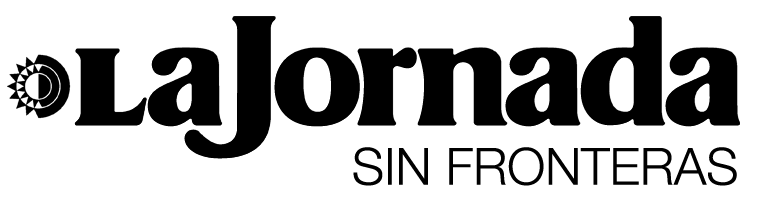Después de la Revolución Mexicana, la batalla histórica entre los revolucionarios y el bloque conservador continuó. Este último rechazó el contenido social de la Constitución de 1917. Los hacendados y los dueños de las compañías petroleras se ampararon para que no se aplicara el artículo 27 y lograron frenar durante los siguientes años una amplia reforma agraria e impidieron que la nación hiciera efectiva su soberanía sobre los recursos del subsuelo, minería y petróleo.
Fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando pudo vencerse esa resistencia y se llevaron a cabo importantes repartos de tierras a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y se concretaron importantes conquistas laborales.
En el terreno educativo, el artículo tercero había establecido que la educación debía ser laica, obligatoria y gratuita y que el clero no podía tener ninguna injerencia en ella. Un sector de la jerarquía católica rechazó la nueva Constitución. El 24 de febrero de 1917 los arzobispos de México, Yucatán, Michoacán, Linares y Durango y los obispos de Aguascalientes, Sinaloa, Saltillo, Tulancingo, Zacatecas, Campeche y Chiapas emitieron una protesta ante lo que llamaron un despojo de sus derechos. La Constitución no reflejaba a los diversos grupos del país. Llamaron a defender los derechos de la Iglesia y la libertad religiosa. Dijeron: “¿Qué quedaba de la libertad de adorar a Dios?, ¿no era eso destruir en su esencia la sociedad religiosa…?, ¿no era esclavizar al poder del Estado no sólo a la Iglesia, no sólo al clero, sino a todos los católicos, a todos los hombres que tuviesen religión?, ¿y hacer eso, no era tiranía?” Se opusieron al matrimonio como un contrato civil, a reducir el número de sacerdotes, a que se prohibiera que ejercieran sacerdotes extranjeros. Y, desde luego, defendían la libertad de enseñanza. Llamaron al pueblo católico a reconquistar la libertad arrebatada. Esa protesta fue respaldada por el papa Benedicto XV en junio de ese año y por la jerarquía católica estadunidense.
En ese contexto protestaron organizaciones civiles estrechamente ligadas a la Iglesia católica, como la Unión Nacional de Padres de Familia, creada en 1917 por laicos católicos, así como las Damas Católicas y los Caballeros de Colón. Esas organizaciones respaldaron la reconquista de los derechos que tenían antes de la Revolución. La batalla por la hegemonía entre el Estado laico y esos grupos conservadores tuvo su expresión más cruda y sangrienta en la guerra cristera de 1926-29.
Concluida la guerra cristera, con la derrota la Liga Defensora de la Libertad Religiosa y su numeroso ejército, la batalla histórica entre el Estado laico y la jerarquía católica y un sector del pueblo católico continuó, bajo otras formas. Ese conflicto iba más allá de nuestras fronteras. En otros países había una disputa similar. El papa Pío XI emitió el 31 de diciembre de 1929 una encíclica a toda la comunidad católica del mundo sobre la educación cristiana de la juventud.
El Papa criticó las teorías pedagógicas prevalecientes en muchos países por concentrarse en lo material y no dirigir su mirada hacia Dios. “No puede existir otra perfecta educación que la educación cristiana… la educación pertenece de un modo supereminente a la Iglesia… es derecho inalienable de la Iglesia, y al mismo tiempo, inexcusable, vigilar la educación completa de sus hijos…”, afirmó.
Para Pío XI era deber de la Iglesia proteger a sus hijos “frente a los graves peligros de todo contagio que pueda dañar a la santidad e integridad de la doctrina y de la moral”. La misión educativa de la Iglesia debía extenderse a todos los pueblos del mundo, era una misión universal. Por eso había impulsado la creación de escuelas e instituciones que habían formado a millones de alumnos “siempre por iniciativa y bajo la vigilancia de la Santa Sede y de la Iglesia”. Desde esa perspectiva, era injusto negar o impedir a la Iglesia esa obra educativa que había producido “benéficos frutos en el mundo moderno”.
La misión educativa de la familia concordaba con la de la Iglesia. De acuerdo con el derecho canónico, los padres tenían la obligación de educar a sus hijos en la religión y la moral, en la física y el civismo. El Estado no tenía preeminencia sobre los hijos, la tenían sus padres, a ellos correspondía la patria potestad. Según el papa León XIII, “los padres tienen el derecho natural de educar a sus hijos, pero con la obligación correlativa de que la educación y la enseñanza de la niñez se ajusten al fin para el cual Dios les ha dado a sus hijos”. Debían, por tanto, “conseguir a toda costa que quede en sus manos la educación cristiana de sus hijos y apartarlos lo más lejos posible de las escuelas en que corren peligro de beber el veneno de la impiedad”.
El Estado debía garantizar ese derecho de las familias a dar educación cristiana a sus hijos. Debía también ayudar la acción educativa de la Iglesia. Y, de manera enfática, expresaba Pío XI: “Es injusto todo monopolio estatal en materia de educación”.
*Director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México