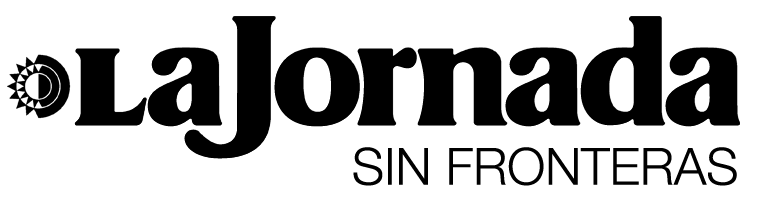Quizás empezar por el consejo, breve, aunque tan sustancioso que atenderlo dura toda una vida o, al menos, los últimos años de una vida ya suficientemente larga. Advierto que es desafiante y, además, o tal vez no debería decirlo, está dirigido a autores, eso sí, escritores de todo tipo de libros, de cualquier tema, desde literarios hasta científicos, desde técnicos hasta de autoayuda y lo que se te pueda ocurrir incluir en el paquete, querido lector. Sea como sea, en palabras de mi maestro, se trata de que un autor relea los libros que ha publicado. Así de sencillo. Y así de curioso o, si el escritor lo atiende, así de atrevido. Y no me refiero a que los relea en el momento de leer las pruebas. Porque, mientras es común que, de ser entrevistado, a la pregunta de qué se encuentra leyendo en esos momentos, presuma de que él, dada su edad, dado su prestigio, ya no lee, sino que solamente relee, es, si acaso, infrecuente que conteste que lo que relee sean sus propios libros, ¿o sabes de algún autor que, aparte de presumirlo, de veras siga este consejo que digo y no lo evada sino que de veras lo enfrente y lo ponga en práctica?
Dejo la respuesta a tu conciencia, tu conciencia más honesta y destrabada. Si lo intentas, cuando lo intentes, no dejes de comunicar tus impresiones, siempre que no las alteres con tal de no perder cara ante quien las lea o las escuche.
Si me he atrevido a exponer estas reflexiones es porque yo misma he seguido el consejo de mi maestro. Aunque no puedo dejar de admitir que, en cada ocasión, ha sido con inquietud, temerosa de no encontrarme con el libro que con el paso del tiempo recordaba haber escrito, sino con el que efectivamente escribí, temerosa de que el desenlace del enfrentamiento me desestabilice. Por otra parte, sería demasiada presunción admitir que, a la fecha, he salido ilesa de la experiencia; incluso, reconfortada.
El primero de los fragmentos que quiero registrar en estas páginas tiene que ver con una de las costumbres más antiguas del hombre, al menos, del hombre sin religión o, al menos, si es oriental, del hombre rebelde o ajeno a los principios religiosos. Me refiero a la ingestión de vino, que, si bien es algo que se sugiere hacer en las Sagradas Escrituras de los cristianos, es algo que se prohíbe en el Corán, y de momento no recuerdo qué posición ocupa en la Torá.
Lo cierto es que el hombre ha tomado vino desde el principio de los tiempos, desde el momento iluminado en que a alguno de ellos, en las fértiles tierras regadas por el Tigris y el Éufrates en el Cercano Oriente, en la antigua Mesopotamia, se le ocurrió exprimir la uva y fermentar el zumo en grandes vasijas de barro, y sólo para no mencionar a cuando se producía de forma accidental en los años 6000 y 5000 aC.
Lo que es claro es que el hombre siempre ha tomado vino, que se originó con el tinto, le siguió el blanco y, según me enteré hace poco en casa de amigos, asimismo existe el rosado, ¿o era verde el que me ofrecieron en aquella ocasión?
Alguna vez pregunté por qué el vino blanco se sirve en una copa más pequeña que la del tinto, y la respuesta me pareció lógica, aunque no sé qué tan aceptable. “El blanco ha de tomarse frío, y se sirve en una copa de menor cupo que la del tinto, para que tarde más en perder su temperatura baja.”
Puede que así sea, pensé; pero no he preguntado por qué, en todo caso, ha de ir frío. En cambio, supuse que, como es la mujer quien mayoritariamente toma blanco, por protegerla de que beba mucho, la tradición le pone el límite, no sé si por el bien de ella misma o por el bien de la autoestima de su tradicional protector, que, con excepción de épocas de matriarcado, ha sido el hombre.
Por mi parte, porque soy equitativa, un día tomo una copa de tinto, para complacer al cardiólogo, y al día siguiente tomo una copa de blanco, para que así sea el endocrinólogo a quien complazca.
La vida interrumpió mi vida aquí. Si la recupero, abordaré el segundo fragmento anunciado.