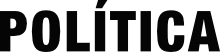Los profesores no están obligados a instruir a los niños en su idioma originario

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 23
La enseñanza en lenguas indígenas durante la educación básica enfrenta diversos retos, como la carencia de materiales pedagógicos por la falta de un diagnóstico lingüístico en los pueblos originarios y docentes que no son bilingües o que no hablan la lengua ni la variación de la comunidad, señalaron especialistas y docentes en zonas rurales. Esto causa, coincidieron, un proceso forzado de castellanización y la dificultad para lograr los aprendizajes esperados en los niños, al no comprender las clases.
Mario Ernesto Chávez, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), indicó que México es un país multidiverso que posee 364 variantes derivadas de 68 idiomas (pueblos), que a la vez pertenecen a 11 familias lingüísticas.
El experto subrayó la importancia de conocer “cuál es la población infantil en números y la cantidad de escuelas vinculadas a la educación indígena”, y el esfuerzo que implica este diagnóstico. Si bien entre las lenguas más habladas se encuentran el náhuatl,el mixteco y el zapoteco, éstas cuentan con un gran número de variantes: 30, 81 y 62, respectivamente.
Por ello, uno de los principales retos es la preparación del docente y una distribución adecuada de maestros en función de la zona en la que se necesiten. “Muchos de ellos no conocen o no manejan la lengua de la escuela en donde están trabajando. Entonces caemos en una falla del sistema y no ayudan a los niños a mantener su lengua originaria junto con el español”, explicó.
A criterio del maestro
Elvira Veleces, hablante de la lengua originaria tu'un savi (lengua de la lluvia), también conocida como mixteco, de la región de la Montaña Alta de Guerrero, explicó que la enseñanza en lengua indígena en escuelas bilingües depende del criterio del docente, pues “no hay un programa que obligue al maestro a enseñar en la lengua originaria, por ende, lo han dejado siempre en segundo plano”.
La maestra y dirigente de la sección 14 de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) detalló que las plazas bilingües que se habilitan dan la posibilidad de que cualquier profesor que hable una lengua indígena pueda ocupar el puesto, aunque no sea la misma de la comunidad. “En una zona mixteca puede llegar un maestro que hable tojolabal, porque el proceso lo permite.”
Lamentó que en muchos casos, los profesores usan la lengua indígena para traducir indicaciones que los niños no entienden en primera instancia sobre un tema del español, “pues al final el objetivo es el aprendizaje de este idioma, y no tanto que comprenda los conocimientos de la clase”.
Enfatizó que entre los pendientes del sistema educativo para los pueblos indígenas están pasar de la lengua indígena como asignatura a la lengua de enseñanza, elaborar materiales bilingües acorde a cada lengua y variante de los niños, y fomentar la preservación de las lenguas originarias.