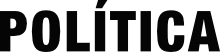os palabras juntas que tienen un significado opuesto se han convertido en la crítica a la mano de quienes no ven con buenos ojos la mayor participación popular. El nuevo régimen mexicano que se instauró con dos elecciones abrumadoras, la de 2018 y la de 2024, que amplió las elecciones democráticas al Poder Judicial y que cambiará la forma en que se representa a los ciudadanos de tal manera que no haya voto inútil aunque su opción haya perdido, se le llama “autoritarismo”. Esta crítica, más morónica que oximorónica, se cura en salud: “los autócratas” –dicen– “usaron las reglas de la democracia para subvertirla desde adentro”. Así, tal parece que la democracia se aniquila a sí misma cuando comienza con un mandato abrumadoramente mayoritario y se ejerce con legtimidad. El veneno para la democracia es la propia democracia, vaya, vaya. El argumento sigue: y si está en riesgo, la democracia necesita que alguien la salve. Y, entonces, aparecen como vengadores los adalides del antiguo régimen que ordenaron fraudes electorales, censuraron a la prensa, masacraron a movimientos de protesta, disolvieron por decreto a toda la Suprema Corte, y praticaron la intriga más que la política. Como Zedillo o Calderón que, en nombre de una supuesta necesidad histórica, hicieron que la gente se sacrificara por un supuesto beneficio posterior que sólo consistía en la fe que le tuvieron a sus planes: “Ya mero salimos de la crisis”; “ya mero de la violencia”. Ahora tachan al pueblo de “ignorante” porque no tuvo su misma fe.
Según ellos, han desaparecido “los contrapesos” porque, ahora, los tres poderes de la república son electos por una mayoría. A lo que se refiere “contrapeso” es al uso faccioso de los juzgadores como un poder que declaraba “inconstitucionales” todas las leyes aprobadas en el Congreso que amenazaban las ganancias privadas, nacionales y extranjeras, es decir, un poder que saboteaba al interés general y que se erigió por encima de los otros dos.Según este argumento, “independencia” judicial no era seguir los propios criterios, sino estar en contra de todo lo que aprobaran los representantes electos. Los críticos de la democracia también se refieren a la reasignación de las funciones de los organismos autónomos que ocultaron en la “técnica” decisiones que sólo beneficiaban a las empresas. Y, por último, siguen usando el término “clientelismo” para los derechos sociales que están en la Constitución y que son para todos, opositores y no. Sin embargo, no son las instituciones o derechos lo que les escandaliza, sino su origen popular: el voto universal.
En el fondo, estos críticos odian la democracia. Odian, como dice Jacques Rancière, la ruptura que significa con todos los criterios que habilitan supuestamente a alguien para ser gobernante: la herencia familiar, la riqueza y el saber certificado con diplomas. Los tres pueden ser indispensables en otros espacios –la familia, la empresa, la escuela– pero no en la política. Escribe el mismo Rancière: “El poder del pueblo no es el de la población reunida, de su mayoría, o de las clases trabajadoras. Es simplemente el poder propio a los que no tienen más título para gobernar que para ser gobernados. No es posible desembarazarse de este poder denunciando la tiranía de las mayorías, porque haría falta también desembarazarse de la política”.
A menudo, cuando estos críticos lo han leído aunque sea en Wikipedia o Google, citan como autoridad a Alexis de Tocqueville, cuyos sentimientos aristócratas se erizaron cuando vio que, en el Estados Unidos de 1835, se elegían a todas las autoridades, incluyendo jueces. Se les olvida mencionar, además de su contradictoria “tiranía de la mayoría”, que la solución que Tocqueville propone es el regreso a alguna forma de aristocracia: que se relijan perpetuamente los diputados y senadores, que se eternice la administración, que no cambien las leyes con respecto a la dinámica social, que la opinión pública no “tiranice el espíritu libre”.
Como con los críticos mexicanos de hoy, Tocqueville nunca vio la “tiranía de las mayorías”, pero la olfateó desde lejos. Quién sabe qué hubiera pensado el francés del voto de las mujeres o del movimiento de los derechos civiles que detuvo la guerra en Vietnam y trajo el reconocimiento de que la democracia estadunidense oprimía a los no-blancos o, en su propio país, del mayo de 1968. Acaso hubiera reconocido que la democracia son las luchas por ampliarla, de lo privado a lo público y de lo elitista a lo plebeyo: que los que dominan con su riqueza en la sociedad no lo hagan, también, en el gobierno. La democracia es esa ampliación cuando alguien que cumple con un papel en la sociedad irrumpe para ejercer su derecho a la ciudadanía: mujeres, negros, indígenas, gays y un numeroso etcétera. Lo político es cuando lo social se niega a continuar siendo. La mayoría a la que tanto le temió Tocqueville se iba a hacer cada vez más grande, compleja, y con múltiples “espíritus”. No se comportó con las reglas que idearon los abogados o los economistas.
Los que odian la democracia son los que sienten la impureza que habita la política: lo que hace a la élite dominante en la sociedad –sus antecedentes familiares y sus propiedades– no cuenta como criterio principal de la política, sino cosas que no son propias de ellos: legitimidad, visión de destino compartido, sentimientos de empatía sin que medie cálculo personal alguno, orgullo de pertenencia, una superioridad fundada en que no reconoce ninguna superioridad porque en una ruptura democrática lo que se borra son los rangos que con tanto esmero había repartido la élite entre cuerpos, lenguaje, gustos, y reconocimientos. La élite se exaspera porque el insaciable apetito por acumular ahora debe contenerse –sólo un poco– ante la soberanía popular y los derechos sociales. La élite se escandaliza de que la gente haya optado por algo más que la cadena de los sustituíbles burócratas de la oligarquía. La élite se escanzaliza de que haya ahora que gobernar con pueblo –o como ellos decían: “sin divisiones”– y que haya que hacer política. ¿Por qué el pueblo no se conforma como los modelos de la teoría de juegos? ¿Por qué no tiene siempre la lógica del provecho personal o de la preclaridad de las ciencias? ¿Por qué los ciudadanos plebeyos eligen vivir en la indistinción entre gobernantes y gobernados? ¿Qué saben ellos de nada? ¿Y de qué se ríen?