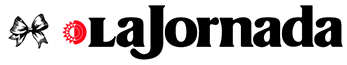ace un año se reformó al artículo segundo constitucional, una modificación que por primera vez en nuestra historia otorga una personalidad jurídica y patrimonio propio a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo que fortalece su autonomía y autodeterminación. El texto actual dice a la letra:
“La Nación Mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. La Nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional; y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquéllas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional (...).”
Además, es de celebrar que por primera vez se incluyen algunos párrafos dedicados a las mujeres indígenas, se les reconoce como trabajadoras del hogar y con necesidades específicas de salud:
Inciso B. “La Federación, las entidades federativas, los Municipios (…) deberán determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y tienen la obligación de:
Apartado XIII. Establecer políticas públicas para proteger a las comunidades y personas indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, en especial, mediante acciones destinadas a: (…) b) Garantizar los derechos laborales de las personas jornaleras agrícolas, trabajadoras de hogar y con discapacidad; c) Mejorar las condiciones de salud de las mujeres, así como apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de familias migrantes...”
El Año de la Mujer Indígena ha sido ocasión para visibilizar las profundas inequidades que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas indígenas; se trata de la discriminación que no se ha superado en el país y de desigualdades arraigadas en pautas patriarcales y en sistemas normativos que se han perpetuado por generaciones.
La desigualdad en el acceso a la educación de niñas y adolescentes indígenas es inaceptable: mientras que 50.8 por ciento de las mujeres mexicanas siguen estudiando a los 19 años de edad, a esta edad tan sólo 25 por ciento de las indígenas continúan en la escuela, un ciclo educativo que es crucial para la ampliación del conocimiento, de habilidades técnicas y profesionales, y del acceso a mejores condiciones laborales.
La falta de oportunidades educativas es una determinante de uniones tempranas, a pesar de que las leyes mexicanas prohíben el matrimonio antes de los 18 años, en las comunidades indígenas 34.2 por ciento de las hablantes de lengua indígena ya están unidas antes de los 18 años. A escala nacional, la proporción es de 18.4 por ciento y en las comunidades urbanas es de 15 por ciento.
En ese sector las uniones y matrimonios van acompañados de una maternidad temprana: 20 por ciento de las indígenas son madres antes de cumplir los 18 años, la fecundidad de las hablantes de lengua indígena es de 82.9 nacimientos por cada mil adolescentes (de 15 a 19 años), mientras que en las no hablantes es de 49.1 por cada mil y entre afrodescendientes es de 54.8 nacimientos.
De los 8 mil 218 nacimientos en niñas de 10 a 14 años registrados el año pasado, 53.3 por ciento estaban unidas. Se tipifica como fecundidad forzada los nacimientos de madres menores de 14 años, la cual, aunque logró reducirse en los últimos seis años, de 4.40 a 2.45 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14 años. Ninguna niña tendría que ser madre.
El 80.4 por ciento de niñas de 6 a 10 años declaró haber tenido su primera relación sexual sin consentimiento, y 95.5 por ciento de las de 11 a 14 años la tuvo con consentimiento aparente. El 86.2 por ciento de las niñas madres se dedican al trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados), 16.2 realiza trabajo remunerado y sólo 13.7 continúa estudiando.
El papel de las parteras tradicionales destaca por sus cosmovisiones indígenas que ofrecen servicios integrales de atención a la salud: 2.2 por ciento de los partos en niñas de 10 a 14 años fueron asistidos por parteras, con mayores concentraciones en Chiapas (10.1 por ciento), Guerrero (4.1) y Tabasco (3.6).
Sigue siendo un reto construir un diálogo intercultural que garantice la autonomía comunitaria de nuestros pueblos originarios y es lamentable que en la reforma del año pasado no se haya aprobado, como parte de los sistemas normativos, el párrafo sobre el respeto y la inclusión de la dignidad e integridad de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, ni la prohibición explícita de prácticas perjudiciales como el matrimonio infantil.
* Secretaria técnica de Conapo