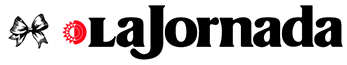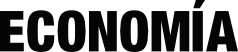l resultado de la cumbre en Alaska se puede resumir así: no hay trato hasta que haya un trato, es decir…
Desde que Trump ha expresado su intención de intervenir y alcanzar alguna forma de paz entre Rusia y Ucrania, han desfilado ante nuestros ojos similitudes con los acuerdos de Munich entre Hitler y Chamberlain, que terminó por desmembrar a Checoslovaquia al ceder la región de los Sudetes checos a Alemania en un vano intento por apaciguar a Hitler. O también se podría recurrir a la analogía del pacto Ribbentrop-Molotov, que condujo a la destrucción de Polonia y al inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Las analogías históricas a veces son útiles, pero también terminan por oscurecer el punto clave: qué es lo que hace que este momento sea específico para entender su trascendencia.
Sin embargo, Patrick Weil, francés politólogo e historiador, autor de The Madman in the White House, que trata sobre Woodrow Wilson y el fracaso del Tratado de Versalles, así como la traición de Wilson a su promesa de garantizar la seguridad de Francia.
En resumen, Wilson, presidente y triunfador en la Primera Guerra Mundial, decide establecerse en París durante seis meses para supervisar directamente las negociaciones de paz con los países derrotados. Las consecuencias de esas discusiones llevaron al Tratado de Versalles, a la creación de la Liga de las Naciones y a un acuerdo especial de apoyo militar de Estados Unidos y Gran Bretaña con Francia en caso de que Alemania decidiera atacarla nuevamente.
A partir de este momento, los sucesos se vuelven borrosos. Habiendo aprobado los demás miembros, en sus respectivos congresos, la creación de la Liga de las Naciones, faltaba que el Senado estadunidense lo ratificara. Unas semanas antes, en las elecciones constitucionales, el Partido Republicano había ganado la mayoría en el Senado.
Es necesario recordar que a principios de siglo, el Partido Republicano, considerado el triunfador de la Guerra de Secesión, estaba a favor de los derechos humanos, especialmente para la población negra, y era firme adherente a la democracia constitucional. Por su lado, el Partido Demócrata, creado por el presidente Andrew Jackson en el siglo XIX y del cual formaba parte James Polk, el presidente que invadió a México en 1846, estaba decididamente a favor de la esclavitud y poco favorable a instituciones como la constitución de Estados Unidos. Woodrow Wilson, miembro del Partido Demócrata, profesaba esas mismas ideas y un aprecio casi fanático al general Lee, el comandante derrotado de los Confederados.
De suerte que cuando la mayoría republicana puso como condición para firmar el Tratado de Versalles que en cualquier caso las decisiones del gobierno de Estados Unidos sobre la guerra y la paz debían corresponder con el espíritu y la letra de la Constitución de ese país, Wilson monta en cólera y decide solicitar a sus propios compañeros que votaran en contra del tratado.
El cambio súbito de Wilson, que hasta hacía poco era el más entusiasta impulsor de los tratados de Versalles, era incomprensible. Muchos lo vinculaban con un ataque cardiaco que sufrió poco tiempo antes. Para otros literalmente enloqueció. Patrick Weil, con el apoyo de un diplomático estadunidense de alto nivel, el embajador Bullitt y de Sigmund Freud –sí, el mismísimo Freud–, presenta una explicación más sofisticada y delirante, que prefiero que lean en el libro mencionado.
Lo central para el momento actual, parecido en mucho a la coyuntura de los años 20 del siglo pasado, es que nos encontramos en un momento en que el mundo no se conduce ni ordena a partir de reglas y normas, sino de la fuerza bruta. Aparte de Ucrania, podemos condenar lo que ocurre en Gaza o en Sudán: fuerza bruta, hipocresía, brutalidad. (Ver la entrevista a Weil en Le Grand Continent, 14/8/2025)
En memoria de Henri Donnadieu y el bar 9