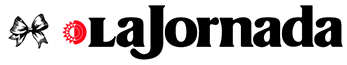urante milenios lo que hoy llamamos México fue un país agrario ( y en buena medida lo sigue siendo), en el que las formas de producir y reproducir la vida, la cultura y la organización social giraron en torno a la tierra y el agua. Dos instituciones o formas de trabajar la tierra fueron, son centrales en nuestro modelo agrario: la milpa y la comunidad.
La base de la estructura socioeconómica de las civilizaciones mesoamericanas era el calpulli o comunidad, y tras la violenta irrupción española, encontramos la clave de la continuidad y de la resistencia en el altépetl y el calpulli, devenidos en repúblicas de indios, pueblos, barrios o comunidades. Ahí hallamos la continuidad cultural, la resistencia y la rebelión, durante 500 años. Así, en su clásico estudio sobre las ideas políticas del siglo XIX mexicano, Charles Hale dice: El meollo de la cuestión india era la tierra, hecho que confirmó de forma inolvidable la revolución agraria iniciada por Zapata en 1910
.
Los pueblos, comunidades y barrios resistieron al dominio colonial haciendo de México uno de los países con mayor frecuencia e intensidad de rebeliones agrarias, detonadas en defensa de la tierra, el agua y los recursos vitales, pero también de las formas culturales construidas en torno a la tierra y de lo que caracteriza a la comunidad: la posesión colectiva, la propiedad social de la tierra.
Esos 300 años de resistencia desembocaron en la gran revolución social que en 1810 destruyó para siempre la dominación colonial y que en 11 años de guerra reconfiguró la vida de las regiones, pueblos y comunidades hasta dar paso a un nuevo país que empezó a serlo, aunque nació despoblado, desolado, aislado y asediado por los imperios. Además, el siglo XIX fue el del conflicto de los pueblos contra los políticos conservadores y los modernizadores liberales que querían extinguir la propiedad social y la cultura indígena. La rebelión no paró y se hizo casi permanente en la península de Yucatán, los valles agrícolas de Sonora y las sierras de Nayarit y Querétaro, e intermitente en muchos otros lugares, hasta que en 1910 estalló la gran revolución agraria que hizo de México un país en el que más de la mitad de la tierra es propiedad social, y en la que los símbolos históricos más cercanos al pueblo son los dirigentes de esa revolución: Zapata y Villa.
Aunque la revolución agraria fue derrotada, en 1915 se empezó a instrumentar la reforma agraria de la facción vencedora, que se elevó a rango constitucional en 1917. Se trataba de restituir a los pueblos y comunidades las tierras usurpadas por particulares (hacendados, científicos y caciques
, dice un documento central de la Revolución) y de dotar de tierras a los núcleos de población agraria que carecieran de ellas. En el momento culminante de esta reforma (1935-38) se rompió el predominio de la hacienda en el campo mexicano.
Sin embargo, la insuficiencia del reparto agrario, la persistencia del latifundio y neolatifundio, la falta de apoyos al campo y sobre todo, la corrupción, características del sistema político mexicano posterior a 1945, se tradujeron en la creciente pobreza de las masas campesinas. Ello reactivó la resistencia y rebelión agrarias cuyos momentos álgidos hicieron nacer la guerrilla rural de 1965-80 y aparecer al EZLN en 1994.
La #4T ha venido impulsando un nuevo agrarismo mexicano que busca ser parte de la recuperación de la soberanía alimentaria y de la atención prioritaria a los sectores marginados del campo mexicano. A pesar de la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional, que otra vez quiso acabar con la propiedad social de la tierra, hoy pertenece a pueblos, ejidos y comunidades 51 por ciento del territorio nacional. Y son los ejidos y comunidades los que atienden en su mayor parte la alimentación de los mexicanos.
Hay una institución del Estado encargada de la custodia de este legado: el Registro Agrario Nacional es el guardián de la propiedad social de México y su archivo, el Archivo General Agrario, es el custodio de la documentación que ampara la propiedad social: los decretos de restitución, dotación de tierras, ampliación de ejidos, derechos de agua, los planos y polígonos de esas acciones agrarias, la documentación de la historia social de la lucha y la reivindicación agraria, forman el segundo acervo documental más importante del país por la cantidad de material ahí custodiado (más de 45 mil metros lineales de documentación y 400 mil planos). Además, cotidianamente entrega decenas de copias certificadas a comuneros y ejidatarios que hacen valer sus derechos, y coadyuva con proyectos centrales, como el Tren Maya.
El neoliberalismo, que quiso acabar con la propiedad social, repartió este archivo en tres bodegas industriales que no reúnen las características mínimas que debe tener un repositorio del patrimonio histórico y cultural de México. Hoy, el gobierno de la #4T regresa al Registro Agrario Nacional y al Archivo General Agrario al centro, no sólo geográfico. Y nos impone la tarea de difundir y rescatar la historia agraria. ¿Cómo? Les cuento en la próxima entrega.