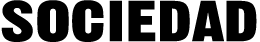El fugitivo
antiago ocupa la parte alta de una litera. Lleva la ropa puesta y se acoda en una mochila. Se endereza un poco y le pregunta a Lázaro, tendido en la cama baja, si está despierto. No hay contestación. Vuelve a recostarse y sigue hablando aunque sepa que su amigo no lo escucha –y quizá no haya oído nada de lo que ha estado contándole acerca de su vida.
Necesita desahogarse, tal vez porque hoy tomó la decisión de irse a Tijuana. Antes, quiere deshacerse de todos los recuerdos, abandonarlos como ropa sucia en un rincón del albergue: el único sitio donde se siente seguro, entre otras cosas, porque allí nadie hace preguntas. Todos los que llegan son fugitivos: no quieren cargar con otras vidas, ya tienen suficiente con las suyas.
II
El desinterés de Lázaro al fin lo desanima para seguir hablando, pero no disminuye su urgencia por desahogarse. Retoma el curso de su historia, sólo que ahora –sin percatarse– la cuenta como si fuera otro, y no él, quien la relata.
La primera mañana que habló con Roldán, el conserje del albergue, Santiago le confesó que había huido de su casa porque estaba harto de los abusos de su padrastro. La verdad era muy distinta. Esta noche sintió deseos de contársela a Lázaro: le tiene confianza. Han coincidido varias ocasiones en el dormitorio y a veces conversan.
Por lo general quien habla es Lázaro, y casi siempre de su accidente: muy chico se cayó de la escalera, se golpeó la sien izquierda y perdió el oído de ese lado. Nadie se dio cuenta y él no lo dijo: no quiso darle a su padre oportunidad para que le dijera: “Sólo sirves para hacer pendejadas y causarme gastos.” Además, con que le funcionara bien “el de repuesto” (así se refería Lázaro a su oído derecho) era más que suficiente para escuchar órdenes o insultos.
III
Santiago mira el techo ampollado de humedad. Le recuerda las paredes de su casa y cómo se divertían él y su hermano Claudio retirando el salitre con un dedo que luego se llevaban a la boca. “¿Qué otros juegos eran los preferidos de Claudio?” Le responde su voz lejana: “Acitrón de un fandango/ zango, zango/ ¡Sabaré!/ Sabaré...”
Santiago sonríe, pero tiene los ojos húmedos, como siempre que recuerda a su hermano menor intentando atrapar el azogue de un termómetro roto, humedeciendo con la lengua la punta de su lápiz, inclinado sobre el cuaderno abierto, mirando arrobado las lagartijas en el tronco de un árbol.
Las escenas en su memoria pasan rápido y lo empujan a la que no quería ver: Claudio balanceándose en la jaula de la azotea. De lejos, a Santiago le pareció que era sólo la ropa de su hermano lo que colgaba del tubo; pero después se dio cuenta de que era Claudio, de once años, todo completo, con la cabeza vencida, los brazos lánguidos, los pies juntos pero sin un zapato.
Santiago logró advertir todos esos detalles, pero no que su hermano estaba muerto y se puso a hablarle, hablarle, hablarle hasta que cayó de rodillas junto al cadáver que seguía proyectando su sombra en el piso de cemento.
IV
Después, aislados en el dolor de la pérdida, sus padres se olvidaron de él. En ningún momento lo consolaron por la muerte de su hermano ni le dieron muestras de cariño. Ante tal indiferencia, Santiago llegó a pensar que era él quien había muerto y no su Claudio: en ausencia más presente que nunca.
A todas horas se escuchaban en la casa llantos desgarradores, conversaciones en voz baja que giraban en torno a una palabra dicha o callada a medias (suicidio) y los gritos de la madre, que gemía desconsolada: “Quiero saber ¿por qué? Tengo derecho. Sigue siendo mi hijo.”
Pronto se abrió un nuevo infierno para Santiago: sus padres lo acosaban a preguntas, querían que les dijera qué motivos había tenido Claudio para quitarse la vida de una manera tan espantosa. (“De seguro lo sabes, ¡dilo!”) Él y su hermano eran inseparables, hablaban todo el tiempo. En algún momento de sus conversaciones Claudio pudo haber dicho algo que indicara sus planes. Sus padres repetían los argumentos hasta que al fin, ofendidos por el silencio de Santiago, lo llamaban ingrato, mal hijo y le pedían que se fuera.
Santiago recuerda con horror las noches en que su madre lo despertaba para suplicarle que no fuera malo con ella, que tanto lo quería, y le revelara los motivos de Claudio para huir de la vida. Sentarse a la mesa también era un tormento para él: sus padres se pasaban la hora de la comida mirándolo intensamente, como si quisieran penetrar su mutismo.
En su casa o donde estuviera, Santiago se sentía perseguido. Llegó a pensar en el suicidio; pero el recuerdo de su hermano, de su pie descalzo y rígido, lo salvó de cometer la atrocidad. Buscó otra forma de escapar: huyó de la casa. Lleva tres años fuera. Regresará cuando logre saber los motivos de Claudio, o sea: nunca. Su hermano jamás le habló de sus planes. Santiago interpreta ese silencio como una traición, pero la olvida, y cuando reaparece, la perdona. Necesita seguir viendo a su hermano como un niño que intenta atrapar el azogue de un termómetro roto o mira divertido a una lagartija que huye por el tronco de un árbol.