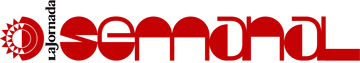 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 12 de abril de 2015 Num: 1049 |
|
Bazar de asombros Mempo, el resistente Patrick Modiano y el En espera de las luces Ética y Política: crónica Luna Negra al son del Columnas: Directorio |
Francisco Torres Córdova Sonora nervadura Viene de afuera, del horizonte circular que hace posible a escala humana la distancia del planeta; de la luz que en la entraña primigenia de las plantas se hace aliento, para luego penetrar y apoyase en los pulmones, donde empieza su sonora nervadura. Viene del aire que entonces se hace ritmo de agua, corazón y huesos, y de los roces de ese impulso con los pliegues vocales en su nicho en la laringe, el hueco de la boca y sus honduras, y el juego preciso y vigoroso de la lengua más allá o antes o al borde de los dientes y la pulpa de los labios. Es el soplo vital que desata en el mundo a la persona con la urgente sílaba del llanto, y cuando toca y se disuelve al final en un instante, es la última palabra de vocales astilladas, un suspiro apenas que la vuelve a atar a las fibras de la nada. Porque tiene cuerpo y rostro de alguien su sonido, deja su huella de timbre y tono en el nombre de las cosas, en la intención de su presencia, y porque en las cosas mismas es cómplice nativo, el silencio es uno de los hilos que la urden. Es común y propia, capaz de la intriga, la caricia y la mentira y sus tantas filigranas; del cinismo o la vergüenza, o la verdad más inmediata que destella al mismo tiempo en la mirada; conoce los dobleces del más íntimo secreto y el poder incontestable que retumba en la boca de una muchedumbre. Tiene un pasado salvaje que no pasa y en cada criatura se repite: al dolor le da una escala de gemidos y al placer un arpegio de jadeos; está en la risa de los juegos y en la tos de la miseria. Esa voz de todos y de uno, que nos viste, nos emboza o nos desnuda pero siempre nos pone en evidencia, lleva otra en su reverso; una alerta y a la espera en los bordes o en el centro inadvertido del flujo de la vida, en apariencia a la deriva en los planos y rincones de silencio, en el umbral del sueño y la vigilia, donde el mundo fluye solo y primitivo, a su propio ritmo, modo y tesitura, y ocurre a veces el encuentro que toma por sorpresa a las palabras, las vacía y desde adentro reinaugura en un acorde su sentido. El poeta sabe que la gracia de esa resonancia articulada es múltiple y severa y tarda en aflorar en el poema: “Pero el menor ruido te ahuyenta/ y te veo salir/ por la puerta del libro/ o por el atlas del techo,/ por el tablero del piso,/ o la página del espejo,/ y me dejas/ sin más pulso ni voz ni más cara,/ sin máscara como un hombre desnudo/ en medio de una calle de miradas” (“Poesía”, Xavier Villaurrutia). En ese espacio, la voz, que es el aire en que respiran las palabras, se asoma al vértigo de sí misma, se abre, se cierra y se desdobla en las muchas otras que convoca: “Y en ese juego angustioso de un espejo frente a otro/ cae mi voz/ y mi voz que madura/ y mi voz quemadura/ y mi bosque madura/ y mi voz quema dura/ como el hielo del vidrio/ como el grito del hielo/ aquí en el caracol de la oreja” (“Nocturno donde nada se oye” fragmento, Xavier Villaurrutia.) |
