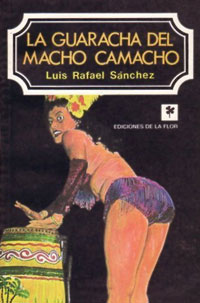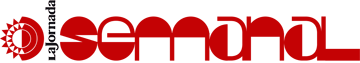 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 16 de diciembre de 2012 Num: 928 |
|
Bazar de asombros Martha Nussbaum y Combate Para leer a Luis Rafael y La Faulkner cincuenta Propuestas sencillas Columnas: |
Luis Rafael y La guaracha del Ricardo Bada Desde el 17/10/54 hasta el 31/12/99 le he dedicado a la radio cuarenta y cinco años, dos meses y catorce días de mi vida. Tengo implementada, pues, en mi disco duro, una deformación profesional que me hace ver (oír) radio hasta cuando el soporte lo impediría físicamente: en las páginas de un libro. Y uno de los pocos, de los muy pocos descubrimientos que creo haber hecho, a lo largo de mi vida como lector, es el de la presencia de la radio, en calidad de Deus ex machina, dentro de la literatura latinoamericana. No hablo de que se la mencione aquí y allá, aunque de eso también hay mucho; muchísimo más, tendría que añadir. No. Hablo del momento en que resulta que aquello que oyen los personajes de aquellas narraciones donde la radio aparece, ese mensaje que transmite la radio es el motor de la acción que sigue.
Se puede ver (y oír) de manera clarísima en Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, la admirable novela de la colombiana Albalucía Ángel, algunas de cuyas páginas son lecciones de historia de América Latina. En particular donde se relatan los momentos inmediatamente posteriores al asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y cómo se inicia el bogotazo: la familia de la protagonista oyéndolo todo transmitido por las emisoras locales, incluso en vivo el disparo que acabó con la vida del fotógrafo Parmenio Rodríguez (un balazo que atraviesa su cámara y le destroza el cerebro, episodio que se repetiría con un camarógrafo sueco cuando el pinochetazo de nuestro 11S, el del asalto –financiado por la CIA– al poder legalmente constituido en Chile). Páginas enteras de La tía Julia y el escribidor, de Vargas Llosa, avalan lo que digo sobre el papel de la radio en la vida cotidiana de Latinoamérica, y su reflejo en su literatura. Y el cuento “Cambio de luces”, de Julio Cortázar. Y las novelas Boquitas pintadas, de Manuel Puig, y Compañeros de viaje, de Luis Fayad. Y las obras teatrales Bôca de ouro, del brasileño Nelson Rodrigues, y El vuelo de la grulla, de la costarricense Ana Istarú. Todos los países y todos los géneros literarios, según lo demuestra el extenso archivo que logré armar a fuerza de lecturas y de no perder de vista esa presa, un animal todavía no abatido por la cinégetica analítica de la literatura del continente. Pero el ejemplo más notable siempre seguirá siendo La guaracha del macho Camacho. Es aproximadamente 1954 y las radionovelas están pasando de moda. Sí. Pero la radio, no. Los latinoamericanos siguen oyendo radio de una manera intensa. Tan intensa que un puertorriqueño, Luis Rafael Sánchez, se permite el lujo de escribir esa magnífica novela teniendo como hilo rojo de la misma el discurso verborrágico de un discotequero, de uno de esos animales microfónicos que no importa lo que verborrageen con tal de mantener a la radioaudiencia absorta, hechizada, fascinada... (no daré más rodeos: hipnoidiotizada) y sin la más mínima distancia, no ya crítica sino ni siquiera precautoria, respecto del discurso. La intriga política, social, humana, histórica, costumbrista, lo que los críticos clásicos llamarían el “argumento” de la narración, es algo que queda relegado a segundo término por la facundia del discotequero (en ocasiones casi un sosias de Cantinflas), que al final se evidencia como el único metafísico auténtico de toda la novela. Por ser aquel que sabe –aunque no lo sepa de un modo consciente– que el mundo, como dijo Shakespeare, tan sólo consiste en «words, words, words». Valga un ejemplo del contagioso ritmo de ese parloteo: «Acaban de empezar a oír mi acabadora Discoteca Popular, que se transmite de lunes a domingo del doce del mediodía a doce de la medianoche por la primera estación radiodifusora y primera estación radioemisora del cuadrante antillano; continúa en el primer e indispensable favor del respetable público, después de ocho semanas de absoluta soberanía, absoluto reinado, absoluto imperio, esa jacarandosa y pimentosa, laxante y edificante, profiláctica y didáctica, filosófica y pegajosófica guaracha del Macho Camacho La vida es una cosa fenomenal. [...] Y señoras y señores, amigas y amigos, ese hombre se sienta un día y escribe una guaracha que es la madre de las guarachas, sabrosona, dulzona, mamasona. Y esa guaracha por ser tan de verdad se va al cielo de la fama, a los primeros pupitres de la popularidad, al repertorio de cuanto combo está en el guiso, a los cuadrantes de cuanto combo está en la salsa y el combo que no está en la salsa no está en ná. [...] Y señoras y señores, amigas y amigos, aquí está la guaracha del Tarzán de la cultura, el Supermán de la cultura, el James Bond de la cultura, aquí está y está aquí la ecuménica guaracha del Macho Camacho La vida es una cosa fenomenal». Y en torno a esa guaracha, en un embotellamiento de tráfico en San Juan de Puerto Rico, gira toda la novela y se palpa y se siente y se masca la vida del Caribe. Y es que ya lo dijo Alejo Carpentier, hace no sé cuántos calendarios: el Caribe «suena, suena...» Lo que Luis Rafael Sánchez no dice en su novela de manera expresa, pero lo pone de relieve de manera ejemplar, es algo que formuló, también de manera ejemplar, el periodista uruguayo Hugo Alfaro, fundador y director del semanario Brecha: «El programador de una emisora –y él lo sabe– es un agente cultural ante la sociedad, a la que modifica con sus mensajes. Tendría que ser responsable por el uso de la onda cuyo usufructo le cedió precariamente el Estado, y por el signo (positivo, maligno o neutro) de su prestación. Pero ¿quién le pide cuentas, y a quién le sirve el liberalismo de no pedírselas? Mañana, a las siete y veinte, por supuesto Carlos Gardel. Pero no nos dejemos adormecer –no se dejen los jóvenes adormecer –por los que quieren hacernos a su opaca semejanza. La falta de mensaje también es un mensaje». Lo curioso, y con ello termino, es que la rúbrica de ese artículo de Hugo Alfaro [Brecha, 20/2/1987] se llamaba “Del hecho al dicho”, y a mí me parece que justamente en América Latina de lo que habría que pasar es del dicho al hecho. |