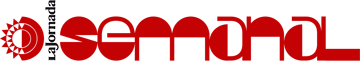 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 4 de noviembre de 2012 Num: 922 |
|
Bazar de asombros Música, maestra Matemáticas y poesía Rosario para letraheridos La poesía nayarita después de Nervo Blas Pascal, el Retrato de Columnas: |
Ana García Bergua Un botón de memoria En un viejo frasco de vidrio de chocolate Milo habitan los botones que mi madre guardaba por si se llegaban a necesitar. Botones perdidos como niños huérfanos, lejos de su remoto hogar de tela y de sus hermanos gemelos, siguen ahí esperando quien los adopte. Mamá los iba juntando conforme aparecían en el piso o en un rincón, o si acaso sobraban de alguna prenda, por si llegaban a hacer falta. Tras el vidrio café del frasco parecían una multitud diversa y extraña, siempre a la espera del rescate, pasajeros de un barco a medio sumergir. Los que siempre encontraban uso eran los botones chiquitos, blancos, de las blusas y las camisas del uniforme escolar, ésas que, si se miraban con cuidado, al paso del tiempo habían dejado de tener los botones iguales: de dos o cuatro agujeros, iban perdiendo la uniformidad, su apellido familiar, conforme sucumbían a los remiendos de la guerra contra el tiempo y el desgaste. Así, cuando alguien descubría que le faltaba un botón, mamá sacaba su frasco de Milo del armario con cierta solemnidad, para esparcir su tesoro encima de la colcha de encaje de bolillo. Cuidado no se vayan a perder, exclamaba angustiada de su propia miopía, al ver cómo nos arrojábamos sobre los botones cual piratas, revolviendo entre perlas, diamantes y rubíes, hasta que aparecía el deseado botón idéntico al faltante o de perdida alguno que se le pareciera en tamaño o color.
Yo olvidaba un poco el objeto de la búsqueda, ocupada en estudiar aquellos botones enormes, imposibles de usar en prenda alguna, y que me imaginaba oriundos de los grandes abrigos con los que alguien de la familia había escapado de inviernos crudos e imposibles en México, con los tanques de la Guerra civil pisándole los talones. O esos otros, forrados de cuero y tan elegantes, que tal vez provenían de los sacos de mi padre y que habrían conocido tierras remotas y cocteles elegantes. Los botones metálicos, de escudo marino o escolar, tuvieron desde siempre aires de insignia militar y parecían valer por sí mismos, monedas pulidas de algún país portátil y casero. Me fascinaban los finísimos botones forrados de seda en colores claros que habían sobrado de las blusas que confeccionaba mi abuela en su taller y que mamá rescataba a veces para guardar en su pequeña arca de chocolate en polvo, a la espera de que alguna blusa les pudiera dar albergue, como una familia común a una diva excéntrica y sofisticada. O los botones alargados de alguna guayabera, semejantes en su forma al hueso de una aceituna. Todos ellos a la espera de retornar a una patria cuyos habitantes andarían forrados de botones, iguales a aquellos muchachos que se llaman botones y cargan, además de las maletas en los hoteles, ese nombre que los abotona al traje. Cada vez que mamá abría el frasco sobre la cama para buscar un pequeño botón blanco o transparente de dos o cuatro agujeros y así reponer los que se nos caían por correr o saltar, sentía yo la maravilla y la desesperación de que no existiese abrigo ni prenda que les volviera a dar sentido. Eran como sobrantes de antiguas glorias vestimentarias, nostalgias de hilo, que por otra parte nadie se hubiera atrevido a tirar jamás, rescatados del rincón oscuro y la escoba ciega. Tirar un botón hubiera sido como tirar una de esas monedas de cinco centavos con el perfil satisfecho y recién comido de Josefa Ortiz de Domínguez, los cuales guardábamos también en otro frasco para ver el brillante color cobrizo tornarse opaco al paso del tiempo, en lo que alguien se animaba a ir al banco a cambiarlas. Botones y monedas que ocupaban un lugar irreemplazable en el espacio y por tanto en el tiempo, y que tenían derecho a vivir para siempre, condóminos eternos de sus frascos de vidrio marrón al borde del rescate. Confieso que luego de la muerte de mamá quise quedarme con el frasco de botones y, una vez en casa, los volqué sobre la colcha de mi cama para recuperar la alegría de contemplarlos uno por uno, como antiguas joyas. Ahí siguen los botones de seda, algunos de metal, algunos enormes, gloria de abrigos y ropa olvidada. Reconocí algunos, los de siempre, ésos que tanto me desesperé de saber que no encontrarían lugar, que serían huérfanos eternos. También descubrí que los botones envejecen igual que uno, quedan ajados como viejecitos en el asilo; algunos, tal como están, jamás se podrán coser. Pero al igual que mi madre, decidí no tirarlos, ni el frasco que los contiene, como un museo en el fondo del armario. |

