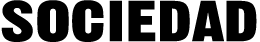El águila prisionera
esde muy chico mi hermano Porfirio tuvo un sueño: irse de la casa, vivir lejos de nosotros, de la gente del pueblo que poco a poco, con la esperanza de alguna mejoría, fue llegando a lo que era un asentamiento desordenado y ahora es colonia. El día en que nos notificaron del cambio todos salimos a la calle con la esperanza de que algo a nuestro alrededor se hubiera mejorado, pero no, todo seguía igual que antes: construcciones a medio hacer, banquetas fracturadas, desperdicios regados por todas partes, baches y ese olor agridulce que emana de la basura cuando se pudre bajo los rayos del sol.
Nuestra casa era idéntica a las otras de la cuadra pero se distinguía porque en el terraplén que aspirábamos a convertir en jardín crecía un pirú. A su sombra, bajo la lluvia intermitente de semillitas rojas, trabajaron la piedra mi abuelo, mi padre y luego mi hermano. De ellos, Porfirio heredó el nombre, las facciones, la estatura baja, las manos anchas y nudosas y el oficio de cantero. Lo único suyo era el sueño de irse. “¿Adónde?”, le preguntaba yo asustada, presintiendo el abandono en que me quedaría cuando él se fuera. “Lejos”.
Esa respuesta vaga, ilimitada, era para mí tan misteriosa como el mar que decoraba el calendario puesto en la pared de la cocina. Permaneció inmóvil, fuera del tiempo, el año en que Porfirio se fue. Por cortesía del carnicero o del responsable de la farmacia, cada año recibíamos nuevos almanaques, pero el adornado con un mar entre negro y azul jamás fue desplazado. Conservó para siempre las tres hojas correspondientes a los últimos meses de 1958 y en la de octubre una marca sobre el número 23, día en que acompañamos a mi hermano a la central camionera.
Ajena a la presencia de otros viajeros y sus acompañantes, mi madre no ocultó su angustia, mi padre expresó en voz muy alta su contrariedad mientras que yo me refugié en un silencio que Porfirio interpretó como indiferencia propia de una niña 11 años menor que él.
II
Aquel 23 de octubre regresamos a la casa en silencio, bajo un cielo que amenazaba lluvia. Era domingo. Las reuniones familiares se desbordaban hasta la calle. Al olor agridulce de la basura se imponía el de los recaudos fritos y los tasajos puestos sobre las brasas. Los vecinos, al vernos pasar, nos saludaban con cierta timidez, avergonzados de su alegría dominical ante nuestra evidente tristeza. Los conocidos más cercanos les decían a mis padres a modo de consuelo: “Al menos les queda la niña”. “A ver hasta cuándo”. La respuesta de mi madre me resultaba tan misteriosa como el mar visto en el calendario.
Al entrar en la casa mi padre se acercó al sitio en donde Porfirio acostumbraba trabajar. Aún me parece verlo deslizando la mano sobre el trozo de piedra que Porfirio apenas había empezado a desbastar. Debido al apresuramiento con que decidió su viaje, su intención de darle a esa piedra forma de águila quedó apenas en una sucesión de marcas que eran como heridas sobre el bloque negrís.
Desde la cocina mi madre nos gritó que la comida estaba lista. Indiferente al llamado, mi padre siguió ordenando los cinceles, los marros, los punzones, los buriles y los pernos utilizados por mi hermano desde que comenzó su aprendizaje de cantero hasta que, al cabo de los años, alcanzó el dominio de un oficio que, al menos por el momento, no había quién heredara en mi familia.
Después de ordenar la herramienta mi padre se puso a acariciarla con la ternura que no supo expresarle a mi hermano Porfirio antes de que él saltara al estribo del camión que iba a conducirlo al norte. Allí se detuvo un momento, con un pie en el aire. En ese breve tiempo tuve la esperanza de que él hubiera recapacitado y renunciara a su sueño de irse lejos. No lo hizo. Se impulsó y desapareció entre las filas de viajeros como si se lo hubiera tragado el mar del calendario.
III
Con la ida de mi hermano se interrumpió el diálogo sostenido durante generaciones entre los hombres de la familia. Me resultaba incomprensible el que las mujeres tuviéramos prohibido ese oficio. Para explicarme la razón mi padre hablaba de las dificultades y los accidentes que Porfirio había tenido durante sus primeros años de cantero. “El oficio es duro, no permite distracciones y quien las comete las paga con dolor y hasta con mutilaciones”.
Para demostrarme que no exageraba, mi padre me contó muchas veces la mañana en que Porfirio se golpeó el índice de la mano derecha con el marro. Para contener la sangre y evitar la infección lo único sensato era arrancar la uña de cuajo. El grito de Porfirio desgarró el aire en ese momento y después, cuando le envolvieron el índice indefenso con un capullo hecho a base de telarañas. A la mañana siguiente Porfirio pudo retomar su trabajo, pero jamás recuperó la uña completa. En su sitio brotó una especie de bordo, una ondulación que en la oscuridad de su piel asocio a las líneas que marcó sobre la piedra a la que pensaba darle forma de águila. Interrumpió su proyecto el viaje al norte.
Porfirio cumplió su promesa de comunicarse con nosotros sólo a partir de que se estableció en Mission. Nos llamaba de vez en cuando los domingos. Apenas sonaba el teléfono mis padres corrían a contestar. Las conversaciones, de aquí para allá eran breves interrogatorios (“¿Estás comiendo bien?” “¿Cómo se portan tus patrones?” “¿No piensas en volver?”) y de allá para acá respuestas entrecortadas, rápidas que luego me transmitía mi madre.
Al final de la comunicación me pasaban el auricular con la advertencia de que fuera breve. Los pocos segundos eran apenas suficientes para decirnos, él a mí: “no dejes la escuela” y yo a él: “¿cuándo vienes a tallar el águila?” En cuanto colgábamos, la casa se llenaba de silencio hasta que al fin mi padre, a pesar de la contrariedad de mi madre, se iba al patio. Enseguida oíamos, cada vez más lento, el golpe del metal sobre la piedra. Sobre la extraña melodía iban cayendo, silenciosas, las semillitas rojas desprendidas del pirú.
IV
Con el tiempo perdimos la huella de mi hermano. No se enteró de la enfermedad de mi madre ni de la muerte repentina de mi padre. Tampoco llegó a saber de mi matrimonio ni de que vivo en la casa en donde los dos crecimos. No pierdo la esperanza de que algún día Porfirio vuelva a comunicarse. Le diré que tiene que volver. En la familia sólo él puede liberar el águila que dejó prisionera en la piedra negrís sobre la que sigue derramándose puntual el llanto rojo del pirú.