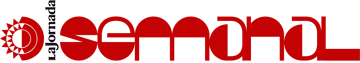 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 15 de abril de 2012 Num: 893 |
|
Bazar de asombros Tres días en bagdad Monólogos compartidos Todos los hijos son poesía De la saga chiapaneca Habermas y la crítica Una mujer de la tierra El alma rusa en Latinoamérica: breve historia de una seducción Poema del pensamiento Platónov, fundamental Cabrera Infante y el cine Columnas: |
Ana Luisa Valdés
Tres días en BagdadPasé tres días terribles en medio de la zona verde de Bagdad, el lugar supuestamente más seguro de la ciudad, apenas a unos cientos de metros del búnker de la embajada de Estados Unidos, una ciudad en la ciudad, en donde hay McDonalds y Pizza Hut, cines, bancos, escuelas e iglesias que hacen pensar a los empleados de la embajada que están en su casa. Éramos un grupo de periodistas de todo el mundo y fuimos invitados por la Asociación de Periodistas Iraquíes, que quiere empezar a funcionar con normalidad después de la guerra en donde varios cientos de periodistas y fotógrafos iraquíes perdieron la vida. Vivíamos en un hotel gigantesco que había resistido todos los bombardeos, nos custodiaban 2 mil mercenarios que pertenecían a la legendaria Blackwater y a todos sus subsidiaries. Muchos de los mercenarios eran peruanos y bolivianos, reclutados en La Paz y en Lima por agentes que les prometían un salario de 2 mil dólares al mes. Se habían convertido en carne de cañón, no hablaban una palabra de inglés y recibían órdenes a través de traductores chicanos. Vivían en barracas polvorientas y en su único día libre jugaban al futbol en la embajada estadunidense. Jamás habían pisado el centro de Bagdad y no habían hablado con ningún habitante del país. Su misión era controlar los accesos a la zona verde y los grandes hoteles y edificios del gobierno iraquí, además de las embajadas. Los iraquíes que participaban en la conferencia nos hablaban de una ciudad fantasma en donde los privilegiados que tenían algún empleo iban de la casa al trabajo sin mirar a los costados, con miedo de caer en emboscadas. Los familiares de los 295 periodistas y fotógrafos asesinados a lo largo de seis años de guerra nos decían que casi extrañaban a Saddam. “Sí, era un dictador, pero él sabía manejar las contradicciones étnicas y culturales de este país y durante su administración podíamos sobrevivir; había espacios controlados pero no te mataban en la calle, como ahora. Los estadunidenses son unos ignorantes y abrieron una caja de Pandora en la que no queda nada, ni la esperanza.” Una de las actividades previstas en la conferencia era una cena formal en un restaurante especializado en pescado a las orillas del río Tigris. Su especialidad eran las carpas pescadas en el mismo río, pero los traductores nos disuadieron de ir: “Si ustedes supieran la cantidad de cuerpos que hemos visto flotando en el río... No me puedo imaginar comer un pescado que ha engordado comiendo cadáveres.” Dejamos el monstruoso hotel Al Rasheed, catorce pisos de cemento armado patrullado por soldados. El peruano Alan, que trabaja para Blackwater, me pidió mi teléfono y me dijo: “Te voy a empezar a llamar, tengo historias que contarte. Nosotros sí que sabemos lo que pasa en la zona verde y es desde aquí que este país se gobierna. No creas lo que lees ni lo que muestra la televisión, nosotros los soldados sí que sabemos lo que pasa.” El aeropuerto de Bagdad estaba casi vacío en esta ciudad adonde los turistas ya no viajan. |
