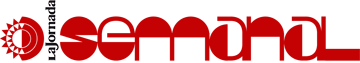 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 17 de julio de 2011 Num: 854 |
|
Bazar de asombros Patrick Modiano: esas pequeñas cosas Memorias de Jacques Chirac La sal de la tierra Flann O’Brien, el humorista Aute a la intemperie Ramón en la Rotonda Vicente Quirarte y los fantasmas de Ramón López Velarde Kubrick, el ajedrez y el cine Columnas: |
La sal de la tierra Sonia Peña El Puerto de Celestún se encuentra a unos 95 kilómetros al poniente de Ciudad de Mérida. La atracción turística del lugar es su variada reserva ecológica que, entre otras especies, alberga al flamenco rosa de marzo a agosto. En automóvil se llega en una hora y en camión en unas dos horas y media aproximadamente. Desde el centro de Celestún hasta las salinas el recorrido en moto-taxi es de unos 15 minutos. Cuando entramos al paradero común –el que no ven los turistas– un hedor penetrante se aloja en los orificios de la nariz por largo rato; huele a pescado, a algas y a animal en descomposición. La primera imagen es la de un basurero improvisado donde flotan en el lodo botellas de plástico, bolsas de nailon y toda clase de desperdicios. A la izquierda del angosto camino de tierra se encuentran las bodegas donde se limpia el pescado y se almacena la sal. Debajo de un árbol, en un sillón viejo y destartalado, se han sentado unos niños que saludan a los pescadores que llegan con las redes repletas. Miran cómo pasan los autos, las bicicletas, los perros, las iguanas, las horas y la miseria. El sol se deja caer inclemente en un mediodía que sobrepasa los 37 grados, las ráfagas soplan insistentes y entonces el infierno se hace más soportable. Llegamos a las salinas donde unos diez hombres trabajan concentrados, no hacen caso a los intrusos que han detenido la moto-taxi en medio de estas soledades. Algunos levantan la vista, otros siguen encorvados, indiferentes, adheridos a sus palas. Cada día se traban en combate con el suelo para arrancarle la sal, luchan cuerpo a cuerpo desde el rayar del alba hasta el caer de la tarde, como dicen que luchó Jacob con el ángel de Yahvé. Observo que algunos llevan medias, otros trabajan descalzos y los menos se cubren con guaraches. La tarea consiste en llenar un recipiente que llaman xuxaque, una especie de mochila cilíndrica de fibra de vidrio que se carga sobre la espalda y se sostiene con una correa amarrada a la frente. “Un xuxaque lleno pesa unos ochenta kilos”, me explica Tony, el locuaz chofer de la moto-taxi y ex trabajador salinero. Los hombres llenan los recipientes, suben a la pequeña montaña blanca y los arrojan en desniveles, cuidando que se conserve una forma simétrica que no alcanzo a comprender. A un costado, el capataz, libreta en mano, lleva las cuentas de cada uno. Algunos saludan a la cámara cuando ven que apunto hacia el montículo, otros posan sonrientes y entre ellos se acerca don Tomás que ya ha terminado su faena sabatina.
–La montaña tiene su gracia, no crea que nomás es llegar y tirar la sal, tiene que tener su forma para que cuando venga la lluvia no arrastre todo. Lleva puestas unas medias agujereadas que en otro tiempo fueron azules y habla con orgullo de su trabajo. Él y sus compañeros son de Maxcanú, un pueblo distante a dos horas de Celestún, casi todos los que llegan aquí en busca de un empleo provienen de otros pueblos. Sale de su casa a las cuatro de la mañana para empezar a trabajar a las siete. Los traen en una camioneta que costean entre todos “para que se cubra el gasto”. Cuando insisto en el efecto enceguecedor del sol sobre la sal ríe de buena gana y dice que a algunos los marea, pero que él “ve mejor que un jovencito”. Sin embargo, no dejo de observar la nube gris que cubre sus ojos. –Aquí se gana bien –continúa don Tomás–, y a mí me gusta, llevo dieciocho años en esto, pero cuando ya no aguante más, ahí están mis chamacos. Por allá anda uno –señala con el mentón–, y al otro más chico ya lo traje pero todavía le falta. Hay que tener mucha resistencia para esto, hay que comer muy bien y cuidarse, si no, no se puede… Mira alrededor, respira profundamente y sigue: –Algunos hombres no aguantan porque no tienen suficiente resistencia física, o porque están mal alimentados, o porque se resbalan y el agua les roza sus partes, o porque se cortan con pedazos de sal que se encajan como vidrio en los pies. Dice que hoy hizo unos treinta xuxaques, cada uno de los cuales se paga a diez pesos, por lo que en una semana suele ganar lo que en la construcción –su oficio– gana en una quincena. Tiene cincuenta años y un rostro moreno que contrasta con la frente cuando se quita la gorra para secarse el sudor; en su cuello, pequeños diamantes blancos se aferran al paso del torrente. Su pómulo derecho muestra una úlcera y cuando le pregunto si los callos de sus manos se los ocasionó el manejo de la pala, dice que son de “otros trabajos”, los que hace en la huerta de su casa cuando no está en las salinas.
Mientras don Tomás habla no puedo quitarme de la cabeza la frase del Evangelio: “Ustedes son la sal de la tierra”; pienso que esas palabras se refieren a estos hombres: ellos mismos están hechos de ese mineral que lentamente los carcome y que ya forma parte de sus venas, de su piel, de su cuerpo y de sus vidas. Cada día riegan la salina con su sudor y a veces la colorean con su sangre. “La sal cura cualquier llaga”, afirma contundente don Tomás y pienso en el discípulo incrédulo, seguramente este Tomás habría metido sal en cada una de las llagas del Señor. Cuando me despido de él, la fuerza de su mano y el roce de sus callos me devuelven de golpe a esta “geometría cegadora”, como la llama José Revueltas en uno de sus cuentos. El ambiente se me antoja bíblico y comienzo a desandar el camino sin resistir la tentación de mirar atrás... |


