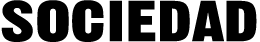Tere Caballo
n las casas vecinas la Navidad se anunciaba con la renovación de las fachadas, el olor a pino y el parpadeo de las guías multicolores en dinteles y ventanas. En la nuestra, el indicio de que se aproximaba la fecha memorable era el momento en que mi abuela Luz, por única ocasión en el año, se envolvía en su mantilla de encaje.
Esa prenda de lujo reiteraba su autoridad dentro de la familia. Al mismo tiempo le confería el espíritu de humildad necesario para visitar a los parientes distanciados, pedirles la reconciliación e invitarlos a que pasaran con nosotros el 24 de diciembre.
Mi abuela siempre terminaba su ronda en casa de mi tía Teresa. Sospecho el motivo: la incomodaba un poco visitar a quien con sus decisiones y comportamientos había roto el esquema que uniformaba al resto de sus hijas. Teresa no sólo era mucho más alta y menos agraciada que sus hermanas, también era la única que se había negado al matrimonio, a la tutela materna y a permanecer en la ignorancia.
Tere, como llamábamos a la mayor de mis tías, hizo estudios de medicina, pero no los terminó. En cuanto pudo conseguir trabajo alquiló una casa diminuta a tres cuadras de la nuestra. Como prueba de que no pensaba hacer mal uso de su independencia, le entregó a su madre un juego de llaves. Por supuesto mi abuela jamás se atrevió a usarlas. Nosotros, sus sobrinos, lo hicimos muchas veces.
II
Aunque me duela reconocerlo debo decir que mi tía Tere era una mujer fea. Su cuerpo, alto y huesudo, tenía un toque hombruno. Enmarcado por una cabellera rala y lacia, su rostro acusaba un aparente déficit de piel: los párpados parecían insuficientes para cubrir la cuenca de sus ojos y los labios, para guardar los dientes apretados y fuertes que le daban aspecto equino. En broma, con la maldad impune de la infancia, la llamábamos Tere Caballo cuando queríamos vengarnos de sus frecuentes reconvenciones.
Presionada por las exigencias de su trabajo, pese a su animadversión hacia mi padre, que trabajaba como agente viajero, Tere compartía nuestra mesa. La cuota que se empeñó en aportar le daba derecho a tres comidas y a llamarnos la atención cuando derramábamos el café con leche o hacíamos demasiado ruido. En aquel tiempo yo abominaba el afán de Tere por imponernos una actitud de adultos, después traté de explicármelo.
Por ser la mayor, Tere fue como otra madre para sus cuatro hermanas. Las obligaciones que la despojaron de su infancia consumieron su capacidad de ternura hacia los niños. A sus sobrinos nos trataba con una cordialidad distante. Era generosa con nosotros los viernes, pero el resto de la semana siempre implacable para señalar nuestras faltas, en especial cuando nuestro comportamiento interfería con sus hábitos de higiene y privacidad.
Cada mañana, antes de salir al consultorio de podólogos en donde trabajó hasta el último año de su vida, mi tía lo dejaba todo limpio y en orden. Tendía su cama con especial esmero hasta que la colcha se veía sin una arruga, como si nadie hubiera descansado en ella.
La obsesión perfeccionista de Tere fracasaba ante la realidad. Nuestra casa era demasiado pequeña. Atestada de muebles desiguales no dejaba espacio para nuestros juegos. Algunas tardes, al terminar la tarea, mis hermanos y yo le pedíamos permiso a mi mamá para irnos a casa de Tere. Con la anuencia de mi abuela –que de paso nos decía: “Si llega a enterarse, conste que yo no supe nada”–, mi madre nos entregaba el llavero a cambio de una promesa: que lo dejáramos todo en orden para que mi tía no se diera cuenta de nuestra intrusión.
III
Entrábamos en la casa de Tere con actitud de guerreros que observan el terreno conquistado. Enseguida convertíamos las habitaciones en canchas o en pistas y los muebles en juguetes. Hacíamos de una silla un barco; de las cortinas telones y de la cama impecable un trampolín para alcanzar el techo. Poco antes de las siete, hora en que Tere regresaba del consultorio, lo devolvíamos todo a su lugar y alisábamos la colcha hasta dejarla tersa.
Era común que nuestras precauciones fracasaran. Con actitud de sabueso, Tere descubría hasta el mínimo desarreglo indicador de nuestra presencia. Nos la reclamaba durante toda la cena y le exigía a mi abuela que guardara las llaves en un sitio inaccesible para nosotros. Ella, fiel a la advertencia que nos había hecho, se concretaba a responderle: “No supe ni a qué horas se salieron estos niños, menos si tomaron las llaves. Además, no puedo pasarme la vida cuidándolas. Así que mejor llévatelas y guárdalas tú”.
Para no exponerse a que Tere descubriera su complicidad con nosotros, mi madre se iba a la cocina y al volver a la mesa evitaba mirarnos. De haberlo hecho nos habríamos soltado riendo a carcajadas.
IV
Sólo en una ocasión tuve oportunidad de acompañar a mi abuela Luz a su ronda de visitas decembrinas. Un domingo terminó como siempre, previo aviso telefónico, en casa de mi tía. Sobre la mesa encontramos una charolita de galletas y tres vasos, señal de bienvenida. Sentada en una silla contemplé una escena extraña.
Al cabo de un intercambio de saludos y frases amables mi abuela abordó el tema: “Vengo a saber si pasarás con nosotros la Navidad”. Como si fuera extraña a la familia, Tere preguntó quiénes asistirían. Según iba escuchando los nombres de los invitados mi tía mencionaba motivos de rencor hacia aquellos parientes. Me sorprendió que un gesto, una mirada, una palabra dirigidos a ella mucho tiempo atrás aún le parecieran razones válidas para negarse a departir con quienes consideraba enemigos.
Con paciencia infinita mi abuela Luz le hizo ver que sus motivos de repudio eran injustificados. Poco a poco la lista de aborrecidos que Tere archivaba en su memoria fue vaciándose hasta que al fin no le quedó ningún argumento para negarse a acompañarnos.
En cuanto regresamos a la casa les di a mis hermanos lo que consideraba una mala noticia: tal como en años anteriores, Tere Caballo cenaría con nosotros. Me arrepentí de haberlo dicho cuando, sin que ella se diera cuenta, oí lo que mi abuela le comentaba a mi madre: “No sabes cuánto me duele Tere. Ella piensa que le creo cada vez que me dice que no viene a la cena del 24 porque el sobrino Fulano o el tío Zutano la ofendieron. Lo que le pasa a esa muchacha es que no quiere presentarse ante la familia sin marido ni hijos. ¡Tonta! Como si una mujer sola no valiera por sí misma”.
En ese momento se reveló dentro de mí una ternura oculta hacia mi tía Tere y valoré como nunca antes lo había hecho el gesto que tenía con nosotros, sus sobrinos, cada viernes.
V
Era el único día en que Tere se presentaba a cenar más tarde que de costumbre. Su demora se debía a que al salir de su trabajo se iba al centro para comprarnos golosinas y panes. Aquellos sabores dulces hacían especiales nuestros viernes y marcaban una tregua en nuestra vida llena de privaciones.
Nunca olvidaré el día de diciembre en que, después de que mi abuela y yo la visitamos, Tere llegó a la casa con una bolsa de celofán dentro de la que se veía un tarro de cristal lleno de esferas brillantes y rojas flotando en un almíbar espeso. Mis hermanos y yo nos quedamos extrañados mirando el regalo del viernes: “Son cerezas. ¡Cómanlas!” Al morderlas el almíbar rojo escurrió por nuestros labios y la tía Tere Caballo rió con una alegría infantil como nunca antes la vi hacerlo.
Desde entonces, en el camino de vuelta a casa, los viernes me detengo y adquiero algo especial. A veces caigo en la tentación de comprar cerezas en almíbar. Son deliciosas, pero ninguna tiene el sabor de aquellas que la tía Tere nos regaló a principios de un diciembre lejano.