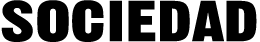Otra guerra perdida
is hijos vinieron a visitarme. Debería sentirme feliz. No es así.″ Aunque sabe que nadie la leerá, Artemio tacha la última frase. Le parece desleal. Al cabo de unos segundos de indecisión vuelve a escribirla. Sigue disgustándole, pero aun así siente mucha ternura por esas letras que le permiten un desahogo. Las repasa con el índice y recuerda el momento en que su padre lo enseñó a escribir.
Artemio no había cumplido los cinco años. Don Ricardo, para interesarlo en vocales y consonantes, le explicó que con la práctica y según fuera familiarizándose con las 28 letras, iba a poder expresarlo todo. Artemio sospecha que en el adjetivo –todo– su padre incluía sólo experiencias positivas. No imaginó que iba a llegar el momento en que su hijo se valiera de la escritura para descargarse de sus sentimientos amargos.
No es culpa de las letras sino de la vida. Reconoce que la suya no ha sido mala pero desde hace 10 años, cuando apenas tenía 42, está inactivo, oxidándose como los convoyes abandonados en las vías. Sus hijos opinan que ese pensamiento es el primer obstáculo para salir adelante. Debería fomentar su autoestima pensando en sus logros y en los que tendrá cuando supere la mala racha. Hoy su hija Marcia adivinó su decaimiento y a su manera quiso transformarlo en optimismo hablándole como si él fuese un joven inexperto y derrochador.
Artemio ve su saco encajado en el respaldo de la silla y vuelve a tomar la pluma: “Mi hija me recomendó que me vista de pants o de yins y guarde mis trajes buenos para cuando los necesite, es decir, para el día en que me llamen de alguna de las muchas oficinas adonde he mandado solicitudes. Las envío con el gesto del náufrago que se sabe perdido. A mi edad, por más experiencia que tenga en la administración de empresas, ¿quién va a interesarse en contratarme?”
No intenta la respuesta: sabe que por el momento no la hay y tal vez nunca la obtenga. Su certeza lo lleva a pensar en la ingenuidad de su padre. Don Ricardo profesaba un respeto casi supersticioso por los títulos profesionales. A su parecer le garantizaban a cualquier persona, ya no digamos a su hijo, un porvenir seguro y cómodo.
II
Artemio relee lo que escribió. Otra vez reconoce que su caligrafía ha empeorado. En realidad nunca tuvo buena letra. En la escuela le pusieron ejercicios para mejorarla. Eran muy aburridos y él acabó por descartarlos, a pesar de que sus maestros coincidieron en que estaba cometiendo un error: llegaría el momento en que nadie iba a entender lo que él escribiera.
Desde que entró en la etapa más severa de su estancamiento, Artemio bendice la falla que le costó puntos de menos en sus calificaciones y lo hizo relacionar lo ilegible de sus textos con una especie de futuro abandono. Sólo en eso se equivocaron: gracias a que nadie será capaz de entender su letra él puede liberarse escribiendo lo que siente, lo que ve, lo que recuerda. La práctica tiene un aspecto negativo: Artemio a veces no logra descifrarse. Lo irrita ver perdido el esfuerzo que le significó pasar horas inclinado sobre su cuaderno.
Lo compró en una papelería de l6 de Septiembre. Es de pasta marmoleada y las páginas llevan folio en los ángulos superiores izquierdos y derechos. Esos dos detalles le dan a su libreta un aspecto anticuado, confiable.
Trata de imaginarse escribiendo sus confesiones en un celular, pero no lo consigue. Por principio de cuentas el teclado es muy reducido y él ya no logra distinguir las letras. Se maravilla recordando la habilidad de sus nietos. En cuanto van a visitarlo –porque sus padres los obligan– se suben al sillón, doblan las rodillas y se enfrascan enviando mensajes a sus amigos.
Él tuvo muchos. Todos acabaron abandonándolo: primero porque envidiaron sus progresos, después porque perdió su buena posición. Los frutos de la época dorada se fueron reduciendo y al fin desaparecieron. Vendió la casa y el coche. Antes de mudarse a este departamento remató sus muebles. Sólo conservó los trajes y los zapatos de marca. Esas prendas son el “futuro cómodo” que su padre auguraba para toda persona con título profesional.
Usaba esa ropa a diario para asistir a juntas, comidas, cenas. Desde hace tiempo sólo se los pone cuando vienen a visitarlo sus hijos. Ya no podrá hacerlo. Quizá Marcia tenga razón y deba guardarlos para el día en que alguien lo llame o tenga que venderlos. ¿Cuánto le darán por trajes que le valieron cantidades que hoy le resultan fortunas? Prefiere escribir la respuesta:
“Una miseria que acabará ocultando otra: la del fracasado que ve una leve posibilidad de mejoría, comprende que sólo podrá alcanzarla con una buena presentación y se decide a invertir el poco dinero que le queda comprándose un traje decente en los mercados en donde todo se vende por montones.”
Artemio interrumpe su escritura. Nunca ha estado en ese tipo de comercios, pero los vio en una revista. Recuerda las imágenes de los alteros de trajes y los pies de foto: “Prendas Armani, Dior, Segna pueden conseguirse, entre los ayateros, por menos de 500 pesos”. “A cambio de una mínima inversión todos podemos tener la apariencia de un miembro del jet set.”
Arcadio recuerda que asoció las pilas de ropa con un campo de batalla en donde los cuerpos sin vida, abandonados unos encima de otros, formaban túmulos. La concordancia que entonces le pareció morbosa ahora le resulta acertada: los trajes de marca, al remate, simbolizan el final de una lucha y la irrevocable derrota.
III
Artemio abandona la pluma. Recuerda un detalle más de las fotografías: las figuras de los compradores que, de espaldas a la cámara, seleccionan la ropa. Si él llegara a convertirse en uno de esos hombres, ¿qué pensaría en ese momento? Desde luego en el precio, en la talla y posiblemente en a quién habrían pertenecido las prendas: ¿un empresario, un ministro, un actor? Sin darse cuenta cae en el juego de imaginarse comprando en el baratillo su propia ropa: conjuntos por los que pagó 40 mil pesos estarían a su alcance por 500 o tal vez menos. ¡Increíble!
En el reportaje se explicaba que muchos de los compradores optan por vestirse allí mismo, ocultándose tras una tela o una mampara colocada ex profeso por los comerciantes. Eso haría él, vestirse en seguida y meter las manos en los bolsillos para encontrar algo suyo que hubiera olvidado. Una tarjeta, una moneda, un pañuelo: cosas a las que no concedió ninguna importancia durante las buenas épocas serían, en medio de su derrota, capaces de fortalecer su identidad.
Toma la pluma: “Por descabellada que parezca la escena es muy posible. Tanto como que un día me encontrara con un pordiosero llevando mi mejor traje. Le sucedió a un amigo. En una calle vio a un menesteroso vestido con un terno que le habían robado. Sin ánimo de reclamarle o acusarlo, por la curiosidad de verle las facciones, siguió al hombre. Como el individuo iba muy de prisa, mi amigo temió perderle la pista y lo llamó. El mendigo se detuvo, se volvió hacia él y al verlo lanzó un grito.
“Mi amigo no le concedió ninguna importancia a una reacción que atribuyó a ebriedad o locura. En su caso yo le habría preguntado al desconocido la causa de su alarma. Pero quién sabe. Nunca estamos listos para reaccionar ante situaciones extremas porque pensamos que no van a ocurrir, pero ¡suceden!
“Ni en sueños me vi reducido a un departamentito sombrío, escribiendo en un cuaderno lo que me pasa porque no me atrevo a decírselo a nadie, ni siquiera a mis hijos. Ya cubrieron su cuota de este mes: hoy me visitaron. En lugar de preguntarme cómo estoy o cómo me siento me dieron consejos: que administre con mucho cuidado el dinero que me traen, que no salga después de las cinco de la tarde porque es peligroso, que no hable con desconocidos. ¡Caramba! ¡A mi edad!
“No se dan cuenta de que me avergüenzan y me irritan hablándome así; al contrario, quedan muy satisfechos porque sienten que cumplen con su deber de cuidarme. Marcia hoy llegó al extremo de prohibirme usar mi ropa buena para que no se desgaste. Pero viéndolo bien, y por más que me choque, puede que tenga razón.”
Abandona la pluma. Toma el saco colgado en la silla y se dirige al clóset. Lo coloca en su gancho, lo alisa y lo pone entre los otros trajes de marca. Están ordenados por texturas y colores. En conjunto forman un pequeño ejército que ya nunca volverá a combatir.