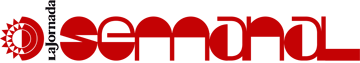 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 30 de agosto de 2009 Num: 756 |
|
Bazar de asombros Bajarlía: el poeta que descendió del futuro El amor cuando falla De una acera a la de enfrente La cosa es la obra Confesiones de un humorista Columnas: |
De una acera a la de enfrenteGuillermo SamperioA Sara Ladrón de Guevara Me compré un vestido azul para la ocasión. Hoy lo traigo puesto, mientras te escribo este mensaje. La cita no había sido confirmada, pero tenía ganas de verme en tus ojos de nuevo, de oír tu voz sosegada, las pausas que haces. Me reía de mí misma atravesando una y otra vez la calle. Y decidí mejor buscarte en el anaquel de literatura mexicana. Ahí estabas, claro, en la S; junto a tus libros un autor que no conozco. Ya olvidé su nombre de pila: quizás Humberto. Pero recuerdo con claridad su apellido: Saraya. Decía, en realidad, “Sara, ya”, me dije y entendí el mensaje oculto o, con franqueza, tosco. Me reí de mí otra vez y me senté en la banqueta a esperarte una eternidad. Ya conoces mi obstinación y esta vez no me abandonaría. Pensé también que no habrías leído mi mensaje, pero no supuse que podría haberse extraviado en la madeja infinita del internet, o que tu cuenta estaba sobrecargada de mensajes y que, en esos casos, rebotan al ilimitado territorio de la web infinita. Y yo allí en la banqueta; podrías llegar, tal vez, más tarde a tomarte tu café de siempre. Me puse a leer un libro de antropología. Empezó una llovizna y no me moví; la llovizna se convirtió en lluvia y, ésta, en granizada. Yo seguía leyendo, aunque viera cómo mi libro se deshacía en mis manos. Se quitó la granizada y regresó la lluvia; se quitó la lluvia y regresó la llovizna; se quitó la llovizna y vino un aire fresco. Mi vestido azul seguía azul, pero mi libro de antropología se había convertido en libro de cañería. Llegó la noche y aún supuse que, tal vez, llegarías por tu taza de café capuchino cargado sin azúcar como recuerdo que lo tomabas, o que tendrías algún compromiso ya no conmigo porque nuestra hora se había extraviado en alguna de las coladeras cercanas como mi mensaje. Cerraron ambas Gandhi, la vieja y la nueva, la de una acera y la de la otra, una frente a la otra. Se fueron yendo los automóviles y la avenida Miguel Ángel de Quevedo se quedó vacía. Me di cuenta de que los cuidadores de carros no habían puesto atención en mí, a pesar de que los autos se estacionaban cerca de mis pies y luego se iban y se acomodaban otros. Cuando hicieron cuentas de las propinas y se las repartieron, casi a un lado mío, se despidieron y ninguno me echó un ojo. Me di cuenta que, cerca de mí, se encontraban dos árboles. Luego pensé que, como vivías por el rumbo, quizás pasarías por aquí y me descubrirías de inmediato. Llegó la media noche y la madrugada y noté que mi vestido azul, debido a luz de los arbotantes, se veía medio verde. No supe en qué momento me quedé dormida, allí sentada, al lado de la Gandhi viejita. Al amanecer, se me hizo extraño que no hubiera sentido frío, aun cuando me había granizado, llovido y lloviznado, y que un viento casi helado recorría Miguel Ángel de Quevedo de oriente a poniente y luego poniente a oriente como el hombre en el cuento de Italo Calvino. Más tarde, como a las diez de la mañana, sin hambre, sin ganas de moverme ni bañarme ni cambiarme de ropa, descubrí que mi vestido azul se había convertido en verde; y no sólo eso, sino que además estaba de pie, tenía yo un tronco a mis pies, hojas y ramas a mi alrededor. Llegaron los cuidadores de carros; uno de ellos se metió a la librería. Al rato salió con un bote, le echó un poco de agua a cada árbol de los que estaban junto a mí y, al final, a mí también me tocó un buen chorro de agua a los pies. Me sentí contenta, como con energías, regenerada. El muchacho del bote dijo: “Se está poniendo chulo este pinche arbolito, ¿no?” Los demás asintieron, sonriendo. A cada momento que pasaba el tiempo, se me iba borrando la memoria; mi último pensamiento fue que tal vez a tu computadora se le había descompuesto la memoria y que por ello no habías recibido mi mensaje. Lo último que me dije fue que debí haberte llamado por teléfono para concertar la cita. Que no se hacen citas por internet y menos a ciegas, y menos no confirmadas, y menos de un estado de la República a otro, y menos cuando es tan importante para una y menos y menos y menos y meno y men y me y m y |
