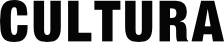Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 4
Remigio Mestas Revilla personifica uno de los refranes de su tierra natal, Villa Hidalgo Yalálag, en la Sierra norte de Oaxaca: “Lo imposible es posible; tarda un poco, pero siempre llega”.
Y es que el destino ha permitido a este maestro artesano zapoteca, según asume, cumplir una encomienda que se fijó hace casi medio siglo: reivindicar y dignificar el trabajo artesanal, en específico los textiles y prendas de los pueblos originarios de esa entidad sureña.
Relata que siendo “un chamaco” de siete años trabajaba en una tienda de artesanías en la ciudad de Oaxaca y las mujeres mestizas se ofendían cuando les ofrecía una prenda de las comunidades originarias.
“Se expresaban de esa ropa de forma discriminatoria, diciendo que la gente de razón no podía usarla, que era para indios o jipis. Estaba muy segregada la situación”, explica.
“Eso fue una base muy importante, porque me impuse cambiar esa mentalidad. De allí partió mi trabajo, y de recordar a mi madre, que era tejedora, como mi abuela, mi bisabuela y demás antepasadas.”
Especialista en arte textil –urdimbre y trama–, además de desarrollar un intenso trabajo como promotor cultural y defensor del comercio justo, Remigio Mestas es uno de los 14 maestros artesanos participantes en la Cumbre Semillas 2025: Comunidad, legado y futuro, que se realiza en la Ciudad de México hasta hoy en la Universidad Iberoamericana.
Organizado por Casa Abierta Monte, con apoyo de Atelier Cultural México, en ese encuentro los maestros participan en talleres, conversatorios y actividades con expertos en comunicación visual, curaduría y arte popular. El objetivo es impulsar su visibilidad, intercambio profesional y proyección internacional.
A sus 54 años, y con amplia trayectoria que incluye invitaciones para compartir sus conocimientos en India, Nepal, China, Singapur, Bélgica y Reino Unido, entre otras naciones, Mestas destaca con orgullo que, tras una larga historia de ser despreciada, la actividad artesanal vive “un gran momento” en México.
Lo atribuye, en gran medida, “a la resistencia” de los pueblos originarios de entidades como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla, por mencionar algunas. “Gracias a eso hemos logrado mantener este orgullo. Antes, los padres nos decían que fuéramos doctores, médicos, abogados, políticos o sacerdotes, pero no artesanos, porque no daba para comer”, sostiene.
“Ahora es diferente: son muchos los jóvenes interesados en el textil y saben de su gran importancia para su comunidad. Los padres ya ven esta actividad con otros ojos. Las cosas han cambiado mucho. Al menos en Oaxaca; en el país lo vamos a ver en el futuro, pues trabajamos para eso.”
Para este artesano y contador público zapoteca –condecorado en 2014 como Leyenda Viviente del Arte por el World Craft Council–, quedaron atrás los tiempos en los que mucha gente se refería al arte popular con expresiones racistas. Está convencido de que en el país se vive un periodo que debe ser aprovechado por los artesanos, tanto los veteranos como los nuevos valores.
De su historia personal, cuenta en entrevista que su mamá nunca le enseñó a tejer, porque en su comunidad era una actividad femenina. Pero en cuanto tuvo un telar en sus manos, advirtió que era un conocimiento que “traía en la sangre”.
En 1990 emprendió un proyecto encaminado a la preservación, recuperación y dignificación del textil de los pueblos de Oaxaca, según asegura, uno de los motivos de orgullo de ese estado en la actualidad.
Dedicó 10 años a investigar los colores existentes en esa entidad, así como las fibras y las técnicas. “Y empieza esta aventura que nadie creía que se podría lograr. Una aventura muy importante, porque si hoy estamos invadidos de ‘chinaderas’ (productos chinos), en los años 80 nos invadían en Oaxaca los textiles de Guatemala, que eran más baratos”.
Tal situación, refiere, representaba una competencia desleal para los tejidos locales, que se vieron inmersos en una situación de riesgo al comenzar a escasear, pues para los negocios lo importante era el lucro.
“Lo que hicimos en esa década fue recuperar las técnicas en desuso y mantener las de uso, pero, al mismo tiempo, tejer comunidades en el estado”.
Entre 2000 y 2010, a Remigio Mestas le resultó pequeño su estado. Impulsado por un sueño de infancia de conocer el Tíbet, a los 32 años viajó a Lhasa, hazaña que logró por haber tejido comunidades en su entidad natal, considera.
Determinó seguir con esa práctica, pero ahora de Oaxaca con el mundo. Así, procuró hebras de alta calidad de varias partes del planeta para ser trabajadas por “las manos prodigiosas de Oaxaca”: seda del Tibet, Tailandia, China y Vietnam; algodón de Egipto y Europa, y baby alpaca de Sudamérica.
“Empezó una década increíble, porque los textiles ya no eran un trapito que representaba a las comunidades originarias, sino que ahora podían expresar hacia el mundo qué tan digno es el textil oaxaqueño. El maestro Francisco Toledo lo consideraba un arte.”
Así, el textil tradicional se hizo en Oaxaca un agregado, tanto en el uso diario como en situaciones de gala. Las mujeres mestizas comenzaron a usar huipiles.
Además de preparar para 2026 una segunda gran muestra en el Museo de Arte Popular, hoy Remigio Mestas no sólo da nombre a su marca comercial, sino que encabeza un colectivo de tejedoras de diversas comunidades –Duuvicha (hermanos de hebras, en español)– y echó a andar un laboratorio agrícola en el Valle de Oaxaca.
Dentro de esta última iniciativa, se crían patos para elaborar hilo emplumado, se hacen huertos tintóreos de las plantas nativas de la zona y se planea invitar a campesinos de la región para producir seda.
“El reto de nuestro proyecto es que se vea que el textil artesanal es muy digno para el uso de la sociedad mexicana. Hay que crear orgullo nacional; no es a los extranjeros a quienes debemos explicar el valor de nuestra cultura, sino a nuestros paisanos.”