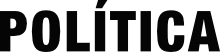ace un año, partió el historiador Juan Carlos Ruiz Guadalajara después de sufrir ELA, una enfermedad terminal, crónico-degenerativa, sin cura ni tratamiento. Un mal que, como él mismo escribió en su última colaboración en La Jornada, del 8 de diciembre de 2023, “no provoca dolor físico, pero, en cambio, causa un profundo dolor emocional y una crítica situación económica”. Tenía apenas 64 años de edad.
Enfrentó la dolencia acompañado de Sonia Deotto, su esposa y compañera de vida, artista social y activista gandhiana, con valor y determinación. Su último artículo fue, como todos los anteriores, inteligente, descarnado, lúcido y conmovedor. “En cualquier escenario, quienes padecemos ELA, familias incluidas, debemos conquistar el derecho a los cuidados y a decidir sobre nuestra muerte”, concluyó.
Juan Carlos comenzó a publicar en este diario en 2012. En un primer momento, explicó con crudeza y profundo conocimiento la devastación provocada por la gran minería a cielo abierto, y los actores económicos que la promueven. Nada interrumpió sus colaboraciones. Estuviera en las fronteras de Cachemira o en los archivos del Vaticano haciendo una investigación, enviaba sus columnas, usualmente acompañadas de una generosa narración de su vida y proyectos.
Sus textos eran urgentes. En ellos, abundan las denuncias de la destrucción socioambiental en San Luis Potosí y México, que camina de la mano de los proyectos de desarrollo extractivistas. No pocos abordan la situación de pueblos originarios. Es el caso del artículo donde narra la dolorosa desaparición de su amigo, líder de la Nación Yaqui, Tomás Rojo, que después apareció asesinado. Siempre defendió las mejores causas.
Sus estudios históricos sobre la sociedad novohispana y la Independencia, con un enfoque regional, son tratados eruditos, escritos en magnífica prosa. Trabajos como Dolores antes de la Independencia: microhistoria del altar de la patria y Documentos para la historia del Obispado de Michoacán, lo acreditaron como uno de los más importantes estudiosos de ese periodo. Curiosamente, su amor por la historia le nació con la literatura y no por la disciplina misma.
Pero, más allá del compromiso con el ecologismo de los pobres y con la recuperación de nuestro pasado, Juan Carlos era un hombre de gran corazón. Defendió al profesor Víctor Ariel Bárcenas (https://shorturl.at/5zDKT), figura central del magisterio democrático en los primeros años del movimiento y excelso educador ambiental en San Luis Potosí, cuando la mezquindad del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, saboteó el desa-gravio e indemnización a los que tenía derecho, al ser despedido injustamente.
Cuando Víctor Ariel dejó de responder a sus mensajes, Sonia logró que contestara el teléfono. Lo encontró en su casa en Pachuca, en condiciones lamentables. Juan Carlos y ella fueron de inmediato allí. Lo encontraron muy mal. Y después de trasladarlo a un hospital, lo llevaron con ellos a San Luis, donde lo ingresaron en otro sanatorio. Tenía cáncer de páncreas, y un diagnóstico de máximo seis meses de vida. Viajaron con él al DF y lo dejaron con sus hermanas. Comenzaron entonces a organizar la ayuda económica para su tratamiento. Víctor Ariel decía: “a esos hijos de la chingada les salgo más barato muerto”. Tenía razón.
Esa enorme empatía por los otros puede verse también en el homenaje que Sonia y él le organizaron a Raúl Álvarez Garín, a raíz de su fallecimiento, en 2014. Entre otras variadas actividades realizaron, un año después, una guardia de 12 horas en el monumento a Gandhi, como parte de los 10 años de alianza entre el movimiento gandhiano de la India y el Comité 68.
Juan Carlos nació en la Ciudad de México en 1960. Su papá era maestro normalista, defensor del priísmo. Estudió en la Preparatoria 9 y en la Universidad, donde participó en la lucha del CEU. Entrevistado por Astrolabio, explicó: “A la UNAM le debo todo, fue la que permitió incluso entrar en una vía de ascenso social. Yo me pregunto ahora ¿cómo es que puedo vivir como historiador? Y eso es gracias a la UNAM, a todo lo que aprendí ahí y a todos mis profesores. Fue para mí una escuela de politización, no solamente por lo que se discutía en los pasillos y en las clases, sino también por lo que se prefiguraba como la posibilidad de organizarnos para defender a la Universidad” (https://shorturl.at/kBd8m).
En 2019, a propósito del 150 aniversario del natalicio de Gandhi, escribió: “En el caso de México, ¿existe una vía efectiva para revertir la violencia que nos arrastra con fuerza al drenaje de la historia? Me parece que no. México es actualmente ejemplo paradigmático de la sociedad del exterminio de la vida, y no se vislumbra, al menos por ahora, un liderazgo o una organización comunitaria capaz de revertir la violencia provocada por la ambición de los poderes fácticos o por la corrupción más destructiva que se vive en la intimidad de muchos sectores sociales”. Concluyó que en este escenario, recordar el mensaje de Gandhi representaba un ejercicio básico de sobrevivencia.
El próximo 29 de agosto, en el foyer del Teatro Calderón de Zacatecas, sus colegas, compañeros y amigos lo recordarán. La Universidad Autónoma de Zacatecas, Ora World Mandala, la Red Columnaria y el Colegio de San Luis realizarán la jornada Historia, Paz y Justicia, en homenaje a Juan Carlos Ruiz Guadalajara.
Más que merecido. Aunque no alcanzó su sueño de niño –según le dijo a José de Jesús Ortiz– de ser piloto aviador, a lo largo de su vida surcó los aires muy alto. Su trabajo académico profesional, su compromiso político con los movimientos socioambientales en defensa del territorio, contra los megaproyectos, a favor de la causa indígena y la difusión y puesta en práctica del pacifismo gandhiano, son ejemplares. En un mundo lleno de vanidad y frivolidad, son una celebración de la vida verdadera y la demostración de lo que el pensamiento crítico puede y es capaz de hacer, aun ante la adversidad.
X: @lhan55