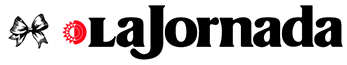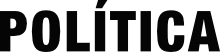ara vez hablamos de ella. Desde la pandemia suelo repetir, cada vez que me agobio, el ejercicio de agradecer por estar vivo, las flores, los colibríes en la ventana. Cerrar los ojos y respirar el instante es una manera de estar presente. Al dejar resabios y expectativas uno aparece conectado con un atardecer o con las personas en tránsito bajo la lluvia. Es lo contrario de sentir placer cuando a los demás les va mal o desear que a los demás les vaya tan mal como a mí, que explica a los electores, por ejemplo, de Argentina.
Con la salida de la pobreza durante el sexenio de López Obrador de 13.4 millones de personas, nos pasamos los días hablando de deudas históricas o personales. Lo que se nos debe, lo que le debemos a los demás. La oposición, con su discurso individualizado y despolitizado, habla de “dádivas”. El consenso del sentido común habla de un mínimo de justicia social. Los que dicen “dádivas” sienten que se les quita algo de valor a lo que suponen tenían derecho. Los demás hablamos de justicia. Pero rara vez hablamos de gratitud.
La gratitud, no obstante, tiene sus delicadezas. Según la división que ya hacía Santo Tomás, habría una que proviene de un intercambio y otra que resulta de preocuparse y atender, de cuidar. Es decir, hay un agradecimiento de tipo comercial y otro trascendente. La del canje comercial explicaría el agradecimiento por el beneficio que se te ha dado y la consecuente humildad de recibirlo. Se genera un desbalance de poder. Implica que quien está agradecido siente y se expresa desde un lugar de inferioridad, ya que ha tenido un beneficio sin que le cueste y, por su lado, el benefactor tuvo un costo y espera reconocimiento y agradecimiento, cuando no la obligación de la reciprocidad. Por su lado, la generosidad trascendente es una relación asociada con el amor y el lazo, y se diferencia de la comercial en que quien da y quien recibe beneficios se apoyan mutuamente: cuanto más das, más recibes, como dice la canción. En la gratitud del cuidado, todos obtienen beneficios y nadie incurre en costos; por lo tanto, los juicios de intercambio, equidad, reciprocidad y obligación no les son relevantes. Esto explicaría por qué, en un desastre, surge la solidaridad.
“Por el bien de todos, primero los pobres”, uno de los lemas del obradorismo, plantea un lazo de tipo trascendente, pues implica la moral de los cuidados, imaginar entre todos un conjunto en el país al que se requiere atender, preocuparse y velar, y la gratitud reside en cierto alivio, cierta confianza, y cierta serenidad de todos. Son emociones políticas y, por tanto, colectivas y con expresiones públicas, pues no hay gratitud sin agradecimiento, es decir, el hecho más la acción de comunicarla. Pero hay sin duda una disputa emocional, política e ideológica con respecto a esta gratitud mayoritaria. Y es que hay quienes no la entienden como una expectativa de justicia distributiva y retributiva que ellos compartan. Para la oposición, cuando llama a los derechos sociales “dádivas”, lo que está implicando es que no reconoce el criterio con el que se han distribuido las cargas y beneficios. No creen que eso sea justo porque habitan un terreno bastante movedizo en el que los impuestos que pagan son suyos y no, como son por definición, parte de la ganancia que se le debe a la sociedad. Creen que hacen el favor de pagarlos y no, como ha sido históricamente, una parte que nunca ha sido de su propiedad. Creen que un representante popular “decide” en qué lo va a gastar, fuera del mandato político que tiene. En ese mismo planeta que habitan, uno puede decidir en qué se gastan esos recursos públicos y decir que evade impuestos porque no le gusta el Tren Maya. Y, finalmente, comparten con el trumpismo la idea de que vivimos en una escalera donde los que reciben derechos sociales se meten en la fila, saltan con trampas los peldaños que ocupan los esforzados y pacientes que han hecho todo por seguir su ascenso. Su idea de justicia es la del talento y el esfuerzo, la falacia de la meritocracia con la que ajustaron su vida laboral sin querer saber que es un fantasma burlón. Mas comparten también un principio de lo que es justo e injusto.
Veamos. Hay tres tipos de códigos morales, según los antropólogos. Uno es el que tiene por principio no dañar a los demás. A éste le han llamado de autonomía. Otro es el comunitario que toma como principio el respeto a quien actúa conforme al interés general. Y el último es el que enfatiza la pureza y se designa con el principio de la divinidad. En nuestro país conviven y, a veces, se enfrentan los tres tipos de códigos. Vemos a los que creen que viven solos y se quejan del destino de sus impuestos: los programas sociales. Vemos a los que respectan tanto el interés general que, a veces, están dispuestos a aceptar cualquier cosa a cambio de su protección. Y vemos a los que claman su pureza en distintos ámbitos: la izquierda “verdadera”, las políticas de la identidad, y hasta entre los catedráticos.
Sin embargo, expresar gratitud cumple una función comunicativa crucial, profunda, y politizada al reconocer con humildad que el otro está actuando de manera justa y equitativa. El intercambio no es, como reza el mantra de la oposición, “dádivas” por votos, sino algo mucho más hondo. Es un intercambio recíproco que implica el eventual establecimiento de la confianza. “Amor con amor se paga”, otro lema popularizado por el obradorismo, no habla de algo material –a pesar de que los derechos sociales lo son–, sino de la confianza intangible: el lazo entre prometer y hacer; porque confiar en alguien es saber que va a hacer algo que ha prometido. No se trata, como leí por ahí, que la tradición de caudillos latinoamericanos explique a estas alturas la legitimidad, sino el hecho de que siempre creer en algo es creer en alguien, es decir, en quien lo va a llevar a la práctica. Ese es el caso de López Obrador-Claudia Sheinbaum en México. Esa confianza, a su vez, establece una continuidad a la que llamamos confiabilidad y eso explica, en cierta medida, los resultados electorales para la segunda presidencia de la Cuarta Transformación. Por eso, las últimas batallas de la prensa opositora han sido para tratar de minar la confianza y resaltar la hipocresía como la distancia entre lo que se dice y se hace.
Pero con el debate de la pobreza, la oposición se vuelve a enredar. No percibir las necesidades del otro o verlo como diferente de nosotros, como uno de “ellos” en lugar de uno de “nosotros”, es común. El problema es que, ante un principio de justicia comunitario, ante el desarrollo de la gratitud y la confianza políticas, la oposición sigue creyendo que detrás de su “nosotros” existe algo más que aversión. Para ese “nosotros”, el amor y la gratitud son ideología.