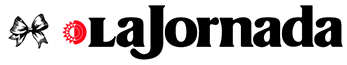oneval tiene como consigna que “lo que se mide se puede cambiar”. En efecto, así es porque permite dar seguimiento y analizar el impacto de las acciones que se emprenden para corregir una situación. También influye la percepción, tanto del público como de los políticos, sobre un determinado evento. Esto es particularmente notable en el campo de la salud, en el que se mezclan las opiniones profesionales de grupos de población y de los diversos medios de comunicación. La pandemia de covid-19 tuvo el efecto de actualizar a la salud-enfermedad como un campo de preocupación, atención y miedo. Pasó a ser un ámbito de información y de desinformación o provocó una infodemia, en el peor de los casos con fake news. O sea, se convirtió en un tema con una vertiente política importante, a pesar de la apertura informativa del gobierno.
La experiencia de las epidemias como vivencia social parece depender de muchos elementos, pero uno de suma importancia es la rapidez con que se desarrolla. O sea, si es brusca o lenta. El covid-19 irrumpió de forma inesperada, se desarrolló rápidamente y se convirtió en un tema político internacional y doméstico. En nuestro país causó una emergencia nacional, que movilizó a todo el sector público en la tarea de salvar vidas. Este trabajo conjunto, sin duda, fue un impulso a la federalización de los servicios públicos para la población sin seguridad social laboral o para la población llamada abierta.
Hay consenso de que sufrimos otra epidemia en el país, que es la de los padecimientos crónico-degenerativos, que ya tiene por lo menos 25 años de desarrollo. Una pregunta urgente y relevante es, entonces, por qué no se ha desplegado una política pública consistente para combatirla. Con razón se puede alegar que la autoridad sanitaria, en particular la Secretaría de Salud, ha dedicado mucha atención a esta epidemia desde hace rato. El problema es que han sido estrategias cambiantes y sin un seguimiento sistemático del impacto logrado. Existía una gran base de datos nominal, pero con las reorganizaciones de esa secretaría esta base fue transferida de una subsecretaría a otra y sus finalidades reformuladas con el resultados de que hoy es imposible usarla para la toma de decisiones respecto de esas epidemias. Además, con la pérdida del conocimiento nominal es difícil evaluar distintas formas de abordar el tema.
En 2022 murieron 115 mil personas por diabetes y 145.6 mil por enfermedades isquémicas del corazón. O sea, estamos como país ante una gran epidemia con un importante saldo anual de pérdida de vidas. Y no sólo eso, estas epidemias están causando mucho sufrimiento humano. En términos generales es muy conocido y comprobado que ambos síndromes están ligados a la dieta, el sobrepeso y la obesidad, y al ejercicio; esto es, a los “estilos de vida”. Este enfoque tiende a inculpar a las personas por su mala salud o, como se dice actualmente, se victimiza a las víctimas. Indudable, estamos ante un problema con fuertes raíces sociales, sicológicas y biológicas.
Por lo pronto, sólo abordaré una de las formas de medir “factores de riesgos” y la prevalencia –casos presentes en un punto de tiempo– de diabetes e hipertensión en la población mexicana. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, lleva registros sistemáticos. Es representativa a nivel nacional y en grandes zonas geográficas, por grupos de edad y sexo y rural-urbano. Esta encuesta permite conocer el sobrepeso y la obesidad; los hábitos de alimentación, y rutinas de ejercicio, todo por grupo de edad y sexo. De manera simultánea, se mide la prevalencia de diabetes e hipertensión. Estos datos son suficientes para conocer los perfiles nacionales de estos problemas y muestran que México tiene de los peores valores del mundo. Añade, además, el grado de conocimiento del etiquetado frontal, introducido en 2022. Este es conocido por una parte importante de la población, en particular la urbana, pero no se mide el impacto que ha tenido en los hábitos de alimentación. Tampoco se abordan los temas económicos, sociales y laborales involucrados en estos hábitos ni el impacto de los tratamientos.
En efecto, las instituciones públicas llevan programas preventivos respecto de estos padecimientos, pero no tenemos seguimiento del impacto de los distintos programas, lo que impide movilizar y dirigir correctamente los recursos adecuados para mejorar la situación. Con alta probabilidad, requerimos de un enfoque transversal que involucra a distintos ámbitos del gobierno, como son las secretarías de Salud, Educación y Bienestar, así como a los institutos de seguridad social. Pero ante todo urge generar las condiciones para forjar una nueva cultura de salud.