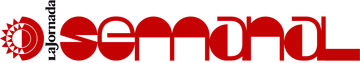 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 27 de septiembre de 2015 Num: 1073 |
|
Bazar de asombros ¿Doble o triple Pequeña guía idiomática Ciudad de México 1985: Ayotzinapa en la Ayotzinapa: olvido Ayotzinapa ARTE y PENSAMIENTO: Directorio |
Causa perdida Carlos Martín Briceño Se lo merecían, solitos se lo buscaron, quién les manda a estar secuestrando camiones. Una bola de indios revoltosos, eso es lo que eran. Pero no todos lo entienden así, ahora mismo mi mujer se desespera porque ya no podrá participar en la marcha. Parapetado detrás de las páginas del periódico, mientras bebo mi primer café del día y finjo leer, la miro caminar como felino enjaulado de un lado a otro de la casa. Habla por teléfono en voz baja, seguramente con Frida, esa amiga suya que me tiene hasta la madre con su defensa de las causas perdidas. Lo que es no tener nada que hacer. Desde que se supo lo de Ayotzinapa cambiaron las tardes de café por las juntas de solidaridad. “Necesitamos hacer algo, ¿te imaginas el dolor de esas pobres madres?” Así me lo dijo aquella mañana Eugenia, antes de acercarse a la mesa a beber, con avidez, el licuado de toronja con kiwi que Mary acostumbra prepararle cada día. ¿Dolor?, tuve ganas de decirle. ¿Qué chingados tengo yo que ver con lo que pase en ese pueblo perdido en el culo del mundo? Bastantes dolores de cabeza me provocan ya los trabajadores de la imprenta como para ponerme a pensar en algo que ni siquiera me toca. Pero en lugar de eso, para no enfrascarme en un pleito interminable, preferí paladear mi café y decirle que tenía toda la razón, lo de Ayotzinapa era una verdadera desgracia. Entonces Eugenia, como no lo hacía desde hace mucho, se acercó hasta mí, me abrazó y me dio un largo beso, que yo correspondí. Ese fue mi más grande error, porque con esa actitud ella entendió –así me lo hizo saber después– que tenía carta libre para apoyar en todo a Frida. Ahora sé que desde un principio debí haberle puesto un alto, pero qué me iba a imaginar, jamás pensé que llegaría tan lejos. Ella, tan egoísta, tan consentida, que ni siquiera cuando nuestra única hija era pequeña se preocupó demasiado, de buenas a primeras quería convertirse en activista. Y con tal de no llevarle la contra, para seguir la fiesta en paz, no dije nada. Incluso me parecía curioso verla tan entusiasmada, juntándose en cafés de la Condesa para organizar mejor a su grupo y asegurar su participación en el movimiento. Una tarde la reunión fue en casa. Allí fue cuando me empecé a preocupar de verdad. Al llegar de la imprenta me topé con un grupo de pájaras maduras, llamativas, casi todas vestían blusas oaxaqueñas y adornaban sus pescuezos con collares de ámbar y lapislázuli. Discutían y fumaban sin cesar en la sala. Eugenia me presentó con mucha seguridad ante ellas; orgullosa, dijo, de tener un marido que la apoyaba incondicionalmente. No abrí la boca. Saludé con un movimiento de cabeza y fui directo al estudio a servirme un trago. Pero unos días después, cuando me di cuenta de que mi mujer comenzó a tuitear y a postear en el face, a título personal, una invitación a la megamarcha que saldrá esta tarde de Los Pinos hacia el Zócalo, me puse en guardia. Como solía decir mi madre: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No pasó ni medio día cuando recibí la llamada de uno de mis socios: “¿Te pido un favor? Controla a tu mujer. Nos va a llevar entre las patas.” Entonces tuve que actuar. Llantos. Gritos. Dramas. Le costó trabajo, pero al final le cayó el veinte. Pobre. Tuvo que reconocer que no podía seguir adelante, que aliarse con los deudos de esa bola de agitadores nos iba costar muy caro. Una bola de cuarenta y tres hijos de puta agitadores. Eso es lo que eran. Celebro que alguien haya tenido güevos suficientes para mandarlos a chingar a su madre. Padre Eusebio Ruvalcaba Padre: Me confieso. He cometido pecados. Algunos graves. Otros no tanto. Cosa de todos los días. Ya sabe, padre. No rezar mis oraciones por las mañanas. No ir a misa en días santos. Lo cual me convierte en un gran pecador. No acariciar la cabeza de mis hijos. Su pelo tan lindo. Padre. He cometido otros pecados. Como serle infiel a mi mujer. Que a estas alturas no sé si sea pecado o no. Yo digo que no. Pero ella dice que sí. Y ya sabe cómo son las mujeres de necias. No hay manera de llevarles la contraria. Y otros pecados. Maté a un chico. Se lo juro. Lo maté. También he violado mujeres. Por eso digo que soy infiel. Las he violado, y he purgado penitencias. Usted lo sabe. Usted me las impuso. Saliendo de aquí. De su confesionario. Pero ahora no se trata de asuntos que tengan que ver con el sexo. Sino con la ley. Maté a un chico. Le digo. A un adolescente. Y eso estoy seguro que Dios no me lo va a perdonar. O a lo mejor sí. Si se apiada. Porque alguna vez en su vida Dios fue adolescente. Y sabe que los adolescentes son imprudentes. Se lo juro que Dios lo sabe. Y en su infinita memoria, como ya le digo, si se apiada, me va a perdonar porque va a tener presente cuando fue chico. Digo yo. Padre, qué puedo decirle. Usted me conoce. Soy agente de la policía encubierto. Nadie sabe que lo soy. Obedezco cuando me mandan. Y hago lo que me dicen que haga. No lo discuto. No lo pienso. Obedezco las órdenes. Y tan tan. Si me ordenan que balacee a un ministro de la corte, lo hago. Y punto. ¿Me explico, padre? ¿Me escucha usted? Pues fíjese usted bien. Yo actué bajo las órdenes del crimen. Mata, me ordenaron, y maté. Le juro a usted que cuando tiré del gatillo tuve lo que algunos llaman la disyuntiva. Porque una cosa que tenemos los hombres por dentro me decía no mates, no mates. Y otra fuerza me decía mata, mata. Yo tenía ante mí los ojos de ese chico. Reflejaban tanta fe, tanto apego a la vida. Como que algo le hacían decirme no te atrevas. Sus ojos me decían eso. No su voz. Pero yo estaba aferrado. Tenía su vida en mis manos. En fin. Yo me decía: ¿Te perdono la vida, sí o no? Con todo respeto, padre, sí lo ha sentido, ¿verdad? Tener la vida de alguien en las manos. Yo lo he vivido. He visto lo que puede hacer un sacerdote en la vida de una persona. Yo lo he vivido. Mi hermano se confesó –no sé cuáles pecados andaba cargando– y salió otro. Tan fuera de pecado. Limpio. Tan otro. Tan limpio a los ojos del Señor. Y seguro tenía más pecados que yo. De ahí en adelante Dios pareció decirle ven. Te perdono. Como va a ser conmigo apenas salga de aquí. Pero no vengo aquí a decirle eso, padre. Vengo a que me hable de Jesús, y a que me diga si puedo aspirar al perdón. Porque maté, padre. A uno de estos jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Le sorrajé un plomazo en la cara. Antes de que lo enterráramos en la fosa. Conste que le dije: “Arrepiéntete, muchacho, porque de lo contrario te vas a morir.” Tan fácil que se dice. Pero nadie lo hace. Nadie se arrepiente. Si me hubiera dicho que se arrepentía lo dejaba correr y perderse en la noche. No importa lo que hubiera hecho. Pero por algo estaba ahí. Con el cañón en la cara. Porque ni lo supe. Padre, por favor perdóneme y dígame cuál es mi penitencia esta vez. Porque quiero estar limpio. |
