 |
En la escena del crimen
La verdadera historia de estados unidos
Es la de sus pueblos indios
Hermann Bellinghausen
Al narrar la historia del subcontinente con el punto de vista de los pobladores originarios, Roxanne Dunbar-Ortiz redimensiona de manera radical la historia de Estados Unidos desde la perspectiva más insoportable, la más negada (“el relato oficial está equivocado no por sus hechos, fechas o detalles, sino en su esencia”); también la más real. Bien podríamos, ironiza, tender un cerco de cinta amarilla alrededor de todas sus fronteras para investigar la escena del crimen. Con severidad y rigor, la historiadora funge como detective de un caso aparantemente “frío” y sigue los rastros de sangre, que son miles y aparecen por donde uno rasque. Pone nombre y apellido a los asesinos (aventureros, militares, presidentes, predicadores). En Una historia de Estados Unidos de los pueblos indios (An Indigenous People’s History of the United States, Beacon Press, 2014), documenta a qué grado dicho país fue fundado y construido por auténticos indian killers; los que no fueron autores materiales lo fueron intelectuales, en Washington o donde fuera. El resto de los colonos y ciudadanos resultaron beneficiarios directos del despojo, el exilio, la tortura y el exterminio de los pueblos originarios que poblaban a sus anchas praderas, montañas, costas y desiertos en el pródigo norte que hoy ocupan Estados Unidos y Canadá.
|
Las calles, las ciudades, las plazas, los billetes, los discursos patrióticos están abrumadoramente dedicados a la memoria de generales y políticos que mintieron, traicionaron, engañaron, persiguieron y aniquilaron por millones a los hombres y mujeres que iban encontrando a su paso de la costa atlántica a la pacífica, en lo que llamaron “la conquista del Oeste”. La construcción épica de los hechos ha sepultado la verdad: aquella fue la experiencia de colonización más brutal y vasta jamás emprendida por seres humanos, que se consideraban racionales, bajo el subterfugio de presumirse “superiores”, distinguidos por Dios mismo con derechos ilimitados y un destino manifiesto. Dunbar-Ortiz deja claro que la experiencia de los indian killers provenía de los exterminios de musulmanes y judíos en España, y en particular el de irlandeses en Gran Bretaña por parte de mercenarios “escoceses-irlandeses” empujados por Inglaterra para adueñarse de Irlanda; estos mismos conformarían los primeros grupos colonizadores de América del Norte y marcarían la senda y el método. No aprendieron a arrancar cabelleras en el “nuevo mundo”, los enviaron al continente porque ya sabían hacerlo.
“La historia de Estados Unidos es una historia de ocupación colonial; el Estado fundacional se basa en la ideología de una supremacía blanca, la práctica extendida de la esclavitud de africanos, y una política sostenida de genocidio y robo de tierras. Quien busque una historia con final optimista, de redención y reconciliación, puede mirar alrededor y observar que una conclusión así no es posible, ni siquiera en los sueños utópicos de una sociedad mejor”.
Una de las características más notables (y abominables) de la civilización capitalista, encarnada quintaescencialmente en Estados Unidos, es su abismal capacidad de olvido. En el resto del mundo es del dominio público, casi lugar común, el hecho de que la actual Unión Americana se fundó sobre una masacre histórica que duró más de dos siglos. Esa cadena fríamente calculada de “guerras indias” que desde la colonización británica asolaron al “continente” del norte, convierte a dicho país en la escena del crimen masivo más atroz: el exterminio deliberado de cientos de naciones y tribus, una entera civilización, distinta y no menos humanista que la de los invasores. Pueblos con frecuencia más sutiles y sabios, a la manera oriental. Culturas preñadas de significados que las burdas y codiciosas mentes europeas fueron incapaces de comprender, ni se interesaron.
 Noé Yacupicio, con instrumentos de la Pascola. Territorio mayo-yoreme, Sonora. Foto: Jerónimo Palomares |
Gore Vidal expresaba en alguna entrevista que la principal característica estadunidense es la negación automática de los hechos incómodos para sólo mirar adelante. “Llega el lunes y todo lo que hicimos la semana anterior queda en el olvido”. Aquí se trata de un pasado inconfesable, aunque haya tenido sus fisuras este pacto nacional de olvido. El fenómeno editorial que desató en 1971 el descorazonador recuento Entierra mi corazón en Wounded Knee, de Dee Brown, alcanzó los cuatro millones de copias. ¿Despertó cuatro millones de memorias? No fueron suficientes. Quedaba más cerca del fatalismo estilo La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, digamos que de la combativa y revitalizadora historia que ofrece ahora Dunbar-Ortiz.
Casi nadie se salva, ni siquiera Vidal, del bisturí de Dunbar-Ortiz, quien desde la primera página deja claro de qué habla. Su libro debate incluso con el pensamiento progresista, que tampoco está a salvo del olvido y la negación del colonialismo que define la esencia misma de Estados Unidos; no accede a la conciencia de que, más allá del pasado esclavista y el racismo contra la población negra y las “minorías”, el mayor pecado de ese país de fanáticos cimientos calvinistas es lo que sus antepasados hicieron con los indios (ellos lo siguen haciendo con leyes y políticas, y la reticente magnanimidad que se concede a los vencidos). De origen fue muy fácil: los indios nunca fueron ciudadanos, nunca tuvieron derechos. Sólo se les reconocerían algunos cuando el despojo quedó consumado. Fueron señalados simpatizantes y propagandistas del genocidio autores como James Fenimore Cooper y Walt Withman, pero hasta nuestros queridos Woody Guthrie (“Esta tierra es mi tierra”) y Howard Zinn resultan aquejados del Alzheimer nacional.
El título ya alude al admirable trabajo de Zinn A Peoples’ History of the United States(1980), torpemente llamado en castellano La otra historia de Estados Unidos. Maestro y amigo de Dunbar-Ortiz, no por ello deja Zinn de participar en el olvido; a ese pasado colonial, tan determinante, no le otorga mucha importancia, en un implícito “lo caido caido” del que tampoco se salvan la izquierda tradicional, los hijos de Acuario, los defensores de los derechos civiles, la generación beat ni los new age. En México, José Agustín señala que mientras los jipitecas nacionales se identificaron con el pasado indígena y las prácticas espirituales vivas, los hippies del norte nunca miraron hacia sus pueblos indios.
Nada de eso quita que Estados Unidos, la “tierra de los libres”, sea de raíz un país mal habido, de la peor de las maneras. Sí, todo empieza con Cristóbal Colón y el rosario de incontables crímenes coloniales que despoblaron el Caribe y están en el origen de todas las naciones americanas modernas. Lo relevante del libro de Dunbar-Ortiz es que sistematiza, por primera vez, la ruta completa de esa destrucción en Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene hoy? ¿Mero examen colectivo de conciencia? ¿Denuncia retrospectiva como las del Holocausto judío, la locura de los Jemeres Rojos, el descontrol salvaje en la antigua Yugoslavia o cosas así? No, Dunbar-Ortiz es demasiado sagaz, y su compromiso no es sólo ético. Está en su experiencia la defensa de los territorios y los derechos vigentes de las naciones indias que viven actualmente dentro del país que les arrebató todo. En obras anteriores comoRaíz de la resistencia: la tenencia de tierras en Nuevo México (1980) y sobre todo La gran nación sioux (1977), presta un servicio histórico-legal a los pueblos despojados. Él segundo fue un documento fundamental para la primera Conferencia de los Pueblos Indígenas de América en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, y la influencia de sus ideas alcanzó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que la ONU por fin logró parir en 2007.
 Juan Murrieta territorio mayo-yoreme, Sonora. Foto: Jerónimo Palomares |
Así, Una historia de Estados Unidos de los pueblos indígenas no queda en el responso por los indios muertos y los búfalos aniquilados. Se trata de una herramienta de lucha y reivindicación objetiva para los 554 pueblos vivos en sus 310 reservaciones, una población cercana los cuatro millones de personas. El relato, exhaustivo en apenas 230 páginas, resulta fascinante y sobrecogedor, mueve a la indignación y abona la simpatía por esos pueblos sabios y libres que cayeron doblegados con crueldad “iluminada” de los blancos. Registra las fuentes más sólidas para demostrar la uniformidad sistemática en las políticas expoliadoras y genocidas de los gobiernos estadunidenses. Todo, para fundamentar que los derechos de los pueblos indios siguen vigentes, al igual que los más de cien tratados que el Estado firmó con dichos pueblos sin la más mínima intención de cumplirlos.
Una historia... no está escrito en clave de derechos humanos como haría una ONG, sino de derechos históricos, territoriales, culturales (en paralelo con la que Guillermo Bonfil llamaba “la civilización negada” de Mesoamérica). La historiadora discute la “doctrina del descubrimiento”, todavía vigente en Estados Unidos, por más que en Latinoamérica haya perdido toda credibilidad tras el fallido “Quinto Centenario” celebrado por la corona española y los gobiernos nacionales en 1992. No obstante, Dunbar-Ortiz ve “disolverse” esta doctrina en Norteamérica “a la luz de profundos actos de soberanía” ejecutados por los pueblos indios contemporáneos. En términos mexicanos, el libro equivale a la exigencia de cumplir muchas decenas de Acuerdos de San Andrés. “Que sobrevivan los pueblos roba el aliento, pero no es un milagro”, reconoce la autora. Más allá de la desesperación, no han dejado de resistir como pueblos verdaderos que ya no quieren renunciar a su futuro.
Otro asunto grave emerge en esta obra. El modus operandi del arrasamiento norteamericano prefigura, al detalle, las políticas imperialistas y contrainsurgentes de Estados Unidos (Filipinas, Vietnam, Irak y Afganistán ya fueron indian country, y el terrorista Osama Bin Laden era “Gerónimo” para el Pentágono). En algún momento, la historiadora describe la abusiva anexión de la mitad de México como una “guerra india” más. Para colmo, el método yanqui inspiró las políticas de dominación y apartheid en Australia, Sudáfrica e Israel (los dos últimos países nacieron casi al mismo tiempo, en 1948). La muy estadunidense ausencia de sentimientos de culpa la repiten hoy los israelíes todos los días. Los bloqueos y los ilegales asentamientos en Palestina, siempre apoyados por Washington, materializan una extensión a modo de su “doctrina” del “derecho divino” al despojo. La Constitución estadunidense habría sido dada por Dios, así como se promueven los presuntos derechos de Israel para ocupar su “tierra prometida” en el Oriente Medio, en detrimento de los “no ciudadanos” que la pueblan ancestralmente. Una voluntad militar, teocrática y supremacista alimenta ambas experiencias coloniales. Por eso Israel y Estados Unidos son tan descaradamente compadres.
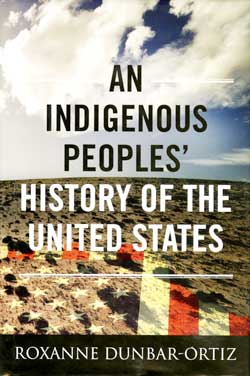 |
La argumentación de Dunbar-Ortiz desemboca en el renacimiento del movimiento indígena a partir de la década de 1970, la creación del American Indian Movement (AIM), y con el tiempo, la reactivación de las exigencias territoriales, económicas y de autonomía de las naciones indígenas. Las traiciones del pasado determinan las estrategias del presente de manera objetiva y legal, en plenitud justiciera.
No estamos ante un panfleto inflamatorio o romántico, sino un documento basado en hechos. Escueto, amplio, bien documentado, es mucho menos ideológico que las motivaciones, justificaciones y falsificaciones que sostienen la historia oficial; en el libro hablan los invasores a través de sus actos y de sus propias palabras: ellos inventaron, y no los nazis, la limpieza étnica a gran escala. Dentro de lo irreversible del genocidio ya ocurrido, la obra aspira a cuando menos servir de espejo para una nación incapaz de mirar de frente su propio pasado y decirse la verdad sobre sus “padres fundadores”, sus “héroes” y su propio patriotismo.
“La ausencia de la más mínima nota de arrepentimiento o tragedia en las celebraciones anuales de la Independencia revela una profunda desconexión en la conciencia de los estadunidenses”. El provincialismo y el chauvinismo de los historiadores “dificulta una revisión efectiva, con autoridad reconocida”, admite Dunbar-Ortiz.
Más allá de la denuncia, este volumen legitima a los pueblos actuales y redignifica su pasado. El capítulo inicial, “En la senda del maíz”, plantea la existencia en la Norteamérica precolombina de una civilización diversa, plural y democrática, tan avanzada como las de Meso y Sudamérica. No simples cazadores-recolectores neolíticos ni bandas dispersas. Agricultores sofisticados, artistas, gobernantes. “En 1492 América del Norte no era una tierra virgen sino una red de naciones: los pueblos del maíz”, que en el siglo XXI permanecen colonizados por una nación que los niega desvergonzadamente.
