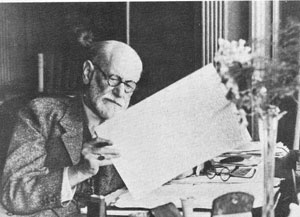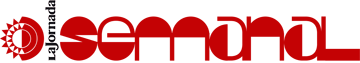 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 13 de abril de 2014 Num: 997 |
|
Bazar de asombros ¿Qué entender por Reforma educativa: Carta de humo Lo que sabe el poeta Las lecturas Las erupciones Juan Gabriel Columnas: Directorio |
Las lecturas de los políticos
Ricardo Bada Allá por 1975, Heinrich Böll publicó una amplia reseña de un libro titulado Las lecturas privadas de Sigmund Freud, donde Peter Brückner hacía el inventario de la biblioteca particular del creador del psicoanálisis, y extraía de ello las más sabrosas conclusiones, no todas basadas en su inventario, sino también en alguna frase del propio Freud: “Para mí, fantasear y trabajar son una misma cosa, y fuera de eso nada me divierte.” Comentario de Brückner: “En una persona con su capacidad de trabajo no se puede excluir que tanto en uno como en otro caso, la inclinación al libro haya reconciliado dos tendencias opuestas: la tendencia a la pereza y la repugnancia hacia la inactividad.” Haciendo hincapié en ello, Heinrich Böll acierta al advertir que el problema esencial consiste en saber “si realmente se puede separar la lectura profesional –por ejemplo, la de Dostoievsky, que sin duda también era privada– de la lectura privada, por ejemplo Sterne y Dickens”. Y luego, avanzando en su propio análisis del inventario, Böll registra el hecho de que entre los autores preferidos por Freud predominan los británicos, con la excepción del danés Jens Peter Jacobsen, el holandés Multatuli (autor de ese clásico universal y desconocido que es Max Havelaar) y “el gran Cervantes. [...] Todos, excepto Cervantes –sigue diciendo Böll– de la Europa nórdica o noroccidental, todos de países donde había tenido lugar la Reforma, donde las estructuras de la nueva eclesialidad ya se desmoronaban considerablemente, y donde la burguesía ya había avanzado mucho más de lo que se podía esperar en la Alemania contemporánea de Freud. Como único católico (¿no sería mejor poner ‘católico’?), queda Cervantes. Sin embargo, todos tienen algo en común: crítica de su sociedad, rebelión contra ella, urgencia de introducir reformas, indignación contra la hipocresía”. Don Enrique (como yo bauticé a Böll) tituló su reseña “¿Qué leía Hindenburg?”, y en el texto de la misma remachaba: “Téngase en cuenta la importancia de las lecturas (privadas) de Hitler, después de 1923, para la historia mundial.” Así pues, a Böll, Premio Nobel 1972, le parecía significativo y hasta esclarecedor saber qué leen los políticos, y elegía como paradigmático (para sus lectores alemanes) al último presidente de la República de Weimar, a cuya muerte Hitler asumió poderes omnímodos. Permítaseme aquí una digresión acerca de la importancia de las lecturas de los personajes literarios: en un artículo publicado en este mismo suplemento, el 5/VIII/2007, hablé del lector omnívoro cuyo exponente mayor es Emma Bovary, quien afirma en un momento de la novela: “J’ai lu tout.” Y puesto que, por su parte, Gustave Flaubert aseguraba que él era Madame Bovary, ¿será pues que la heroína y su autor leyeron ese mismo “tout”? Después de reseñar todas y cada una de las lecturas de Madame, espigadas en mi propia lectura del libro, llegué a la conclusión –avalada por la correspondencia del autor con su confidente Louise Colet– de que Flaubert sí leyó todo lo que nos iba a contar que había leído Emma, su criatura. Sólo así pudo retratarla desde tan adentro, entenderla y transmitírnosla. Un proceso inverso al de Don Quijote: Flaubert accede a una lucidez clarividente acerca de su personaje porque devora toda la basura con que también pensaba alimentarlo. Ello explica el sufrimiento que padeció durante la escritura del manuscrito, que en ocasiones lo puso al borde del colapso nervioso y el derrumbamiento físico. Y volviendo a nuestro tema: otro Premio Nobel, el ruso nacionalizado estadunidense Joseph Brodsky, en su discurso de recepción en Estocolmo, 1987, avanzó un paso más que Böll: “En mi opinión, lo primero que habría que preguntar a un posible dueño de nuestros destinos no es cómo imagina el curso de su política exterior, sino cuál es su actitud frente a Stendhal, Dickens, Dostoievsky. [...] Creo –no empíricamente, y lo lamento, sino sólo en teoría– que, para quien ha leído mucho a Dickens, disparar contra el prójimo en nombre de una idea es más problemático que para quien no lo ha leído.” Pero en el mismo párrafo, curándose en salud, acotaba que “una persona educada, culta [...] es, con toda certeza, capaz de matar a su semejante e incluso de sentir, al hacerlo, un éxtasis de convicción. Lenin era culto, Stalin era culto, y también Hitler (sic): en cuanto a Mao Zedong, incluso escribía versos. Ahora bien, lo que todos esos hombres tienen en común es que su lista de disparos es más larga que su lista de lecturas”. ¿En qué quedamos, pues, es o no es importante saber lo que leen los políticos? Porque si nos atenemos a las consecuencias, recordemos entonces que el diario moscovita Pravda publicó en 1994 un folletón en el que se hacía un inventario de la biblioteca privada de Stalin, y que no se limitaba a un repaso de títulos, también recogía algunos de los muchos comentarios escritos por él en los márgenes de esos libros. Botón de muestra: Stalin consideraba “extraordinariamente original” la observación de Anatole France acerca de que las flores, al contrario que los seres humanos, enseñan orgullosas sus órganos reproductores. Y la verdad es que debemos confesar que la lista de los libros de Stalin impresiona por la variedad y la universalidad de los temas que abarca. Baste decir que entre sus lecturas se contaban Spinoza, Descartes, Kant, Pushkin, Flaubert, Maupassant, H. G. Wells, Jack London... y Dickens, rebatiendo así de algún modo la confiadísima suposición –o sólo esperanza– de Brodsky. Sea como fuere, precautoriamente siempre seguiremos creyendo, con Böll, que resulta bastante conveniente saber cuáles son las lecturas de los políticos que nos gobiernan: aunque sólo sirva para constatar que no dejaron huella ninguna en ellos. Parafraseando al autor de Opiniones de un clown, podríamos aquí preguntarnos, sin ir más lejos: ¿qué leía Franco? Corriendo como es lógico el riesgo de que algún espíritu mordaz nos pregunte a su vez, cerrando inapelable la discusión: “Ah, pero Franco ¿leía?” |