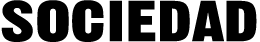La luz y las hojas
ay historias que duermen durante meses pero se hacen presentes bajo la deslumbrante luz de invierno. Se revelan a un ritmo lento como el de las hojas al desprenderse de los árboles. En mi escuela primaria había cinco. Eran sobrevivientes de un jardín inmenso, poco a poco mutilado por los apremios económicos de sus dueños originales, hasta dejarlo convertido en el prado central que veíamos desde las ventanas de todos los salones de clase.
Las ramas de los cinco fresnos eran testigos de todas nuestras acciones, como el Dios implacable al que las monjas nos enseñaron a adorar y a temer al mismo tiempo. Sólo quien tenga o haya tenido una abuela como la mía podrá compaginar dos sentimientos tan contradictorios: adoración y temor.
Mi abuela murió hace muchos años. El tiempo ha vulnerado su recuerdo, por eso tengo que rescatarla del olvido a trozos: pelo crespo, labios finos, manos huesudas, pies deformes y voz grave, entrecortada por la tos crónica que le dejó su trabajo en un taller de trajes nupciales. Cuando pienso en ella –cosa que sucede a menudo– tomo esos pocos elementos y los acomodo en los lugares en donde estuvieron. El cabello va arriba y los pies abajo. Entre los dos extremos quedan muchos huecos. Los adorno con el estampado de las telas que mi abuela elegía para confeccionarse su ropa. El diseño era el mismo, sólo que en negativo o en positivo: flores negras sobre fondo blanco o al revés, flores blancas sobre fondo negro.
A menos que estuviera preparando rompope o batiendo claras de huevo para el merengue, mi abuela era paciente con mi insaciable curiosidad; sin embargo, nunca me atreví a preguntarle cuál era el sentido de tal monotonía en su atuendo. Al cabo del tiempo, cuando ella no estaba para confirmarlo, saqué mis conclusiones: el bicolorismo (ignoro si la palabra existe) le permitía seguir guardándole un poquito de luto a su esposo Wilfrido. Él era una persona enérgica y autoritaria. No le inventé el carácter. Lo descubrí en el retrato puesto sobre la cama que durante años conservó la silueta de su cuerpo.
Lo que dije no es una exageración: a fin de hacer menos gravosa la pérdida, mi abuela protegía la forma que su marido dejó en el lecho donde sobrellevó su larga enfermedad. Para mantener aquella sombra de ausencia, ella misma se encargaba de renovar las fundas, las sábanas y la colcha. Desde la máxima altura alcanzada por ella dejaba caer las telas y permanecía atenta para cerciorarse de que se adaptaran al molde venerado.
II
Dulce como nadie, mi abuela era también exigente, intolerante con mis fallas y rencorosa. Decía que si por algo iba a condenarse era por alimentar ese horrible sentimiento. Lo guardaba por la comadrona que me trajo al mundo a costa de la vida de mi madre. Mi abuela jamás pronunció el nombre de la partera. En cambio sacaba a relucir el de mi padre, Darío, con cariño y respeto.
Él trabajaba en una fábrica de veladoras fuera de la ciudad. Un camioncito de la empresa lo recogía al amanecer y lo regresaba a las siete de la noche. A esas horas, por juego, me mostraba sus uñas con restos de cera y me pedía que se los sacara con un palillo. El encargo me daba cierta autoridad sobre él y me hacía sentir importante. Nunca imaginé que con el tiempo aquella mínima tarea iba a convertirse en un valioso recuerdo.
Mi padre sobrevivió a su viudez cinco años. Murió a causa de un accidente de tránsito rumbo a la fábrica. Yo estaba en el kínder a la hora en que un compañero de trabajo llamó para darnos la noticia. Entendí que algo malo había sucedido cuando mi abuela apareció en mi salón de clase y se puso a hablar en voz baja con mi maestra Sara. Ella se acercó y me dijo: “Tienes que irte”.
Rumbo a la casa ella intentó explicarme lo ocurrido. Lo hizo con la misma delicadeza con que dejaba caer las telas sobre la huella de su esposo.
Fue un día raro, mejor dicho horrible. Mi abuela me encargó con una vecina porque me consideraba demasiado pequeña para asistir a un velorio o un funeral aunque se tratara de mi padre. Una semana después me llevó al panteón. Recuerdo el ramito de flores contra mi pecho y el camino bordeado de árboles altos y esbeltos que apenas daban sombra. Cuando llegamos al final de un sendero mi abuela me mostró una tumba rodeada de coronas que despedían un olor dulce, repulsivo. En su lápida estaban el nombre y las fechas de mi madre. Mi abuela me los leyó y luego me anunció que mandaría grabar allí los datos de mi padre. “Ya están juntos”, dijo, y se persignó.
Cuando emprendimos el regreso por el sendero bordeado de fresnos vimos a una mujer sentada junto a una tumba. Dos niños que debían ser sus hijos mordisqueaban un pan mientras ella les decía algo de lo que sólo alcancé a oír cinco palabras: “A su padre le gustaba...” ¿Qué?, me pregunto ahora y sola me respondo: “Que le sacaran con un palillo la cera encajada en sus uñas”.
Al regresar del cementerio encontramos la casa fría, envuelta en la penumbra que se forma en las habitaciones donde se van sumando las ausencias y los llantos.
III
Sin el apoyo de mi padre, mi abuela tuvo que reorganizar la casa y nuestra vida. Convirtió la sala en taller de costura y la azotehuela en un vivero nutrido con las plantas que comprábamos los domingos en Xochimilco. Vigilar los dos negocios y cumplir con las tareas domésticas le consumía muchas horas; no obstante, nunca le faltó tiempo para mí. Hizo hasta lo imposible por evitarme la sensación de orfandad. Lloró conmigo y entendió mis pesadillas. Aprendió a jugar. Mantuvo viva la presencia de mis padres hablándome de ellos. Iba y regresaba conmigo de la escuela.
En una ocasión, por causa de una clienta quisquillosa, fue a recogerme una hora más tarde. Me pidió perdón. Lloró y por primera vez la oí dolerse por la muerte de mis padres. En su llanto se disolvió una pequeña parte de mi infancia. El resto se salvó gracias a su ternura y a su amor.
Adoré y sigo adorando a mi abuela; a pesar de eso no logro recordarla toda entera; peor aún, he olvidado su nombre. Confío en que la luz de invierno y las hojas que se desprendan de los árboles me lo devuelvan, como ha ocurrido con tantas otras cosas, el próximo diciembre.