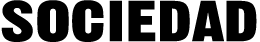Adiós a El Oasis
ecir que nos fuimos tranquilos es una exageración. Para todos nosotros perder el empleo significaba algo muy grave. Por las conversaciones en las horas muertas me había enterado de que mis compañeros y yo teníamos más o menos los mismos problemas: obligaciones con la familia, deudas con los amigos y hasta joyas con valor sentimental a riesgo de perderse en la casa de empeño.
El posible desempleo nos impediría, además, realizar nuestros proyectos: el de Lucy era comprarle una computadora a sus hijos, el de Evaristo rentar un cuarto lejos de su mamá, el de Arcadia juntar para ir a Choix a conocer a su primer nieto y el mío cambiarme los lentes.
La pobre estabilidad fincada en el sueldo mínimo y las propinas, lo mismo que nuestros planes acabaron de hacerse polvo en el momento en que don Virgilio pegó un puñetazo en la mesa. El patrón tenía la cara roja, sudorosa, hinchada por el esfuerzo de contener el llanto. Lo más preocupante era su silencio. Otras veces desahogaba su angustia a base de gritos, pero en aquélla no lo hizo, ni siquiera dijo una palabra. Por eso entendimos que el puñetazo significaba el final del negocio.
Durante meses lo habíamos mantenido a flote aceptando reducciones de sueldo, turnos más largos sin pago de horas extras, prestación de servicios más allá de los que exigían nuestros cargos de cocinero, galopina, cajera, meseros. Para bajar los gastos Porfiria se ofreció a lavar los manteles en su casa. A fin de tener con qué adornar las mesas July traía flores arrancadas de las macetas de su suegra, a quien apodaba Shrek. Fito puso en práctica sus conocimientos de plomero cada vez que oíamos gotear una llave. Demetrio nos diseñó nuevos gafetes adornados con palmeras y camellos diminutos. Con tal de que siguiera funcionado El Oasis (“Buena comida y ambiente familiar desde l989”) hicimos eso y más.
II
Teníamos la esperanza de recuperarnos en las fiestas de septiembre. Para atraer clientela los meseros se pegaron bigotes falsos y se terciaron sobre el pecho cananas de cartón; nosotras –quiero decir July, Porfiria y yo– nos prendimos trenzas adornadas con moños que de tan grandes me parecían hélices. Comprendí que no estaba equivocada cuando Mares, el barrendero cojo, me hizo una broma: “Avisen cuándo despegan pa’ hacerme a un lao. No sea que me emparejen las patas”.
Cuando nos dimos cuenta de que en otros restaurantes empleaban los mismos trucos, cambiamos de táctica. Nos alternamos para ponernos botargas con forma de chile en nogada o de taco. Enfundados en semejantes fachas recorríamos el pedacito de calle transitable pregonando el menú a ritmo de corrido. Por fortuna el patrón ordenó que nos olvidáramos de esos disfraces. Si no lo hubiera hecho todos habríamos muerto deshidratados por causa de la excesiva sudoración dentro de las botargas. ¡Lo único que nos faltaba en un oasis!
Recurrir de nuevo, como medida publicitaria, a los bigotes falsos y a las trenzas sólo nos sirvió para atraer a unos cuantos turistas en shorts y con mochila, a un grupo de japoneses que entraron al restaurante nada más para filmar nuestra decoración septembrina a base de sopladores, jarritos, banderas de papel picado, sarapes y una rueda de volanta sobre la que pegamos un aviso para darle más valor: “Prohibido tocar”.
Vimos que se nos abrían las puertas del cielo cuando entró una pareja con dos niños. La señora se la pasó diciendo que le sirviéramos rápido porque tenía que volver a la casa para cuidar a su mamá; el hombre, patilludo y guapo, se quejó de que no tuviéramos mezcal y masticó las tostadas con tal fuerza que cada mordida parecía una ráfaga de balas. ¡Muy mexicano!
Después de que sus papás los retrataron subidos en la rueda, los niños se adueñaron de todo. Entre bocado y bocado se perseguían zigzagueando entre las mesas, entraban al baño para encender el secador de manos eléctrico o convertían las sillas en caballos. Por desgracia los angelitos no llegaron a probar el postre de dulces mexicanos: el niño más pequeño se quedó dormido sobre la mesa y el mayor, a quien su madre llamaba “mi Rulitos” por tener el cabello muy chino, vomitó el pozole con los rábanos, el orégano y todo.
III
Nuestra buena disposición para salvarnos del desastre no sirvió de nada. El viernes 20 don Virgilio se la pasó quejándose y amenazando con cerrar el negocio. En vez de darle ganancias, lo desangraba por minutos desde que las marchas y los plantones habían vuelto El Oasis inaccesible para los comensales. Nos puso como testigos de que él no estaba en contra de que las personas salieran a la calle en defensa de sus derechos, sólo les pedía que se hicieran “un poquito más allá” o que eligieran rutas menos dañinas para su negocio.
Si no estoy equivocada, a partir de esa fecha don Virgilio se puso histérico. Iba de un lado a otro encontrándole defectos a todo y si sonaba el teléfono sacudía las manos para recordarnos lo que debíamos decirles a los proveedores cansados por la falta de pago: “El señor salió y no dijo a qué horas regresaba”. “Ahorita se lo comunico… Ay, no, perdón. Don Virgilio se fue y no me di cuenta, pero no ha de tardar. Llame en la tardecita o, para más seguridad, mañana”.
Agotar todos los pretextos no impidió que los proveedores se presentaran a distintas horas, cada vez más furiosos y amenazantes. Teníamos miedo. El timbre del teléfono, incluidos nuestros celulares, se convirtió en una tortura hasta que al fin oímos aquel golpe, aquel puñetazo que marcaba el fin para el domingo 29 de septiembre. Según nos dijo el patrón, abriríamos a las diez de la mañana, y cerraríamos a las 11 de la noche. Todo iba a ser igual que siempre, excepto que el lunes ninguno de nosotros recorrería el camino habitual para llegar a nuestro trabajo: un restaurante pequeño, perdido en el laberinto de calles antiguas.
Soportar la jornada de trabajo en nuestro último día fue muy difícil. Teníamos ojeras, caras largas y unas ganas de llorar que nos volvieron mudos. Nos pasamos el tiempo intercambiando miradas, firmes como soldados en nuestros puestos, atentos a los pasos que se acercaban, y por desgracia seguían de largo enviándonos un mudo mensaje desolador: “Hoy también olvídense de la propina”.
Por ser domingo el teléfono sonó un poco menos. Los acreedores estaban tan cansados de exigir inútilmente su dinero como nosotros de esperar un milagro. Mirábamos el reloj, temerosos de la hora final y las despedidas que se acercaban.
De pronto escuchamos a don Virgilio: “Junten las mesas en el centro. Habrá cena”. Nuestra expresión de asombro rompió su parquedad: “Aunque sea por última vez, ustedes y yo vamos a pasarla bien”. Así fue. La reunión se prolongó desde las diez de la noche hasta las dos de la mañana. En todas esas horas nos contamos nuestras experiencias en El Oasis, nuestras épocas de auge, nuestras dificultades. El capítulo de los bigotes, las trenzas y las botargas fue motivo de bromas. Bebimos por todo aquello, nos abrazamos, lloramos de cara a un futuro incierto y terrible que nadie mencionó.
Don Virgilio nos propuso un brindis final. Al despedirse se mostró optimista y aseguró que estaría en contacto con nosotros por si lograba salvar aquello. Aplaudimos a sabiendas de que no ocurrirá así. Pronto El Oasis será uno más de los lugares desolados y muertos en el laberinto de calles de la vieja ciudad.