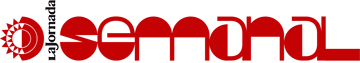 |
Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 9 de junio de 2013 Num: 953 |
|
Bazar de asombros Para volver al Una ciudad para La ciudad de José Luis Falange y sinarquismo La raíz nazi del PAN Memoria de la ignominia Columnas: |
En el mundo occidental cristiano, la palabra judío nos remite a un ser extraño, sospechoso, fuente de calamidades sociales. Solemos llamar antisemitismo a esa actitud que va del prejuicio pasivo a la voluntad del exterminio, de la discriminación social a una política de Estado que exige el aniquilamiento masivo de los judíos. Como lo plantea Tony Judt, el gran historiador de origen judío, en su libro Pensar el siglo XX. “La mera idea de una historia de los judíos europeos unificada es en sí misma, como mínimo, problemática: estábamos divididos y escindidos por regiones, clases, idiomas, cultura y oportunidades (o ausencia de ellas).” Podríamos decir incluso que, por una razón u otra, no han faltado judíos que reniegan de sus raíces: Simone Weil fue judía y antisemita; ella se sentía francesa y heredera de la cultura griega. Recuerdo también a ese personaje de Itsván Szabo que, en su película Amanecer de un siglo, nunca admite ser judío, a pesar de la tortura a la que es sometido. Prejuicios de aquélla; instinto de sobrevivencia de éste. Tal vez lo que unifica a ese pueblo admirable es ese recelo que domina el imaginario cristiano, esa falsa creencia de que fue ese pueblo el responsable de la muerte de su mesías y redentor. He aquí una vertiente religiosa que se remonta a la Edad Media. No hay un antisemitismo eterno, como diría Hannah Arendt; por el contrario, hay momentos históricos en los que el odio al judío crece en intensidad. El más trágico: el del llamado Holocausto, perpetrado por los nazis durante la segunda guerra mundial. He aquí otra vertiente: la étnica. Todo empieza con despojos, humillaciones. Se les segrega como animales peligrosos. Una cerca de púas, un muro. Es el ghetto: un espacio de vivienda de esa minoría separada del resto de la población. Destaca de entre todos el de Varsovia; ahí cunde el hambre, las enfermedades como la fiebre tifoidea. Después, la construcción de campos de concentración: en 1942, en la conferencia de Wannsee, los súbditos de Hitler deciden el exterminio (la solución final): hornos, cámaras de gas. Treblinka es un infierno problemático para los propios asesinos. ¿Cómo deshacerse de tantos cadáveres cuyo hedor se percibe a diez kilómetros de distancia. Cuando, por fin, Herbert Floss diseña una hoguera eficaz, jubiloso se sienta, copa de vino en mano, a contemplar el horrible incendio donde crepitan los cuerpos de las víctimas: “Esta es la vivencia más hermosa de mi vida.” Entre 800 y 900 mil judíos mueren ahí, en Treblinka. Hitler, hijo de una tradición antisemita, sonríe: es el amanecer radiante de un sueño. Pero en aquellos días, la conciencia del Holocausto no permea la conciencia del alma occidental. Solamente unos cuantos se asoman, por una rejilla, a aquel espectáculo de muerte: un asunto provinciano que concierne a los polacos. Las dimensiones del Holocausto estremecen a la humanidad mucho después, a pesar de que mentes lúcidas, como la Stefan Zweig, atienden cuidadosamente el movimiento del reloj de la historia: “He sido testigo de la más terrible derrota de la razón y del más enfervorecido triunfo de la brutalidad de cuantos caben en la crónica del tiempo.” Esto escribe quien logra huir de la hecatombe, pero no del desconsuelo: en 1942 Zweig se suicida en Brasil, como se suicidaron muchos otros judíos. Testimonios recientes sobre el ghetto de Varsovia abundan. Uno me ha convencido como ningún otro, por su fuerza visual, por su incuestionable honestidad: La película El pianista, del director Roman Polanski. Es el relato épico, casi inverosímil, de cómo el pianista y compositor polaco Wladyslaw Szpilman logra salvar la vida en mitad de aquel averno. Una odisea de sobrevivencia, de amor a la música y a la vida. Szpilman ha perdido todo, su familia, su piano, pero no la dignidad ni la esperanza. Polansky no juzga: describe los sucesos sin maniqueísmo alguno: el bien y el mal se entretejen: ni todos los nazis son perversos, ni todos los polacos buenos. El cineasta basa su historia en las memorias de Szpilman, entreveradas con sus propias vivencias infantiles en el ghetto de Cracovia; filma con talento excepcional y con lágrimas. El pianista es una lección de optimismo. Como la logoterapia de Viktor Frankl. En mitad del abismo surge también el sentido de vivir. En el universo de las víctimas unos se suicidan, otros resisten. Mueren o renacen en los ghettos, incluso en los campos de muerte. Justamente hace setenta años, un mes de abril, en el ghetto de Varsovia tiene lugar un levantamiento de ese pueblo agraviado. Entre 5 y 6 mil judíos pierden la vida en los combates. No lo olvidemos. Es la memoria y es la historia, que no son lo mismo, pero aquí coinciden. Como cicatrices del corazón que nos humanizan. Como el pan compartido. Como una balada de Chopin. Como el claro de luna… |