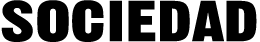El Pavarotti
omo es su costumbre, en cuanto abre la puerta Enrique anuncia su llegada. Sabe que no obtendrá respuesta. A estas horas Lidia, su compañera, está en la lonchería. Regresará después de las seis de la tarde, a la misma hora en que él acostumbra volver.
Hacía más de un año que Enrique no estaba en su casa la mañana de un jueves. Se siente incómodo, como si estuviera cometiendo una falta por encontrarse allí y no en la calle donde, acompañado por su guitarra, canta canciones napolitanas durante cinco o seis horas a cambio de monedas. Del exterior le llegan las risas de los niños que juegan en la banqueta. En su casa sólo oye el rechinido de las duelas bajo sus pies y el traqueteo de la bomba del agua instalada en la azotehuela. “Hay que cambiarla”, murmura mientras avanza rumbo al cuarto de baño.
Se detiene frente al espejo del botiquín y se mira. A pesar de que caminó bajo la lluvia aún conserva el rubor en las mejillas y los trazos negros con que acentúa el arco de sus cejas. El leve maquillaje le recuerda lo que escuchó hace unos minutos: “Mamá: ¿de qué está vestido ese señor?” “De fachas.” “¿Y por qué?”
Enrique se pregunta cuál habrá sido la respuesta que le dio la mujer a su hijo. Pudo ser: “Porque está loco” o “Es un payaso”. La desconocida no imaginó la verdad: Enrique usa el traje de Pierrot con que se disfrazó en una fiesta para cantar en la calle y obtener allí el dinero que no pudo ganarse con su inconclusa profesión de arquitecto. Luego tampoco lo consiguió como técnico en un despacho de diseño gráfico y al final ni siquiera como empleado en refaccionarias y talleres mecánicos al aire libre.
II
Pasó semanas leyendo el aviso oportuno y mandando por la Internet de La Quimera decenas de solicitudes. Así se hizo amigo de Alfonso, el dueño de la papelería. Una mañana recibió a Enrique con una mala noticia: “Me subieron la renta a 7 mil y, con lo poquito que gano, ni de faul puedo pagarla. No tengo más remedio que cerrar.”
Enrique mostró con su amigo un optimismo que no tenía ante su situación personal: “Usted siempre se ha dedicado a este negocio. Póngalo en otra parte”. “No. Es muy matado y ya no se gana como antes. No hay clientela. La gente prefiere ir a las tiendas grandes en donde dan más barato o al menos eso dicen”.
En ese momento interrumpió su plática un hombre obeso con atuendo de emperador azteca. Tocó su tamboril unos minutos y después, sin pronunciar palabra, extendió la mano en solicitud de una moneda. Alfonso le dio un peso y se quedó mirándolo alejarse. “A lo mejor yo termino igual: con un disfraz y pidiendo limosna. Lo malo es que no toco ni la puerta ni sé cantar. Si supiera, ¡olvídese!”
Enrique lo tomó a broma pero se quedó pensando en la posibilidad de volverse cantante callejero. Tenía necesidad de conseguir trabajo y muy buena voz. Se la elogiaban en todas las fiestas familiares. Por su repertorio de canciones napolitanas un primo lo apodó El Pavarotti. Enrique no lo tomó a mal. Había visto al tenor en un concierto televisado y se sintió orgulloso de llevar el sobrenombre.
Dudó mucho antes de comunicarle su decisión a Lidia. Al oírlo ella se puso a llorar. No podía concebir que él, con sus estudios, anduviera por allí desperdiciando sus conocimientos y su voz. Para hacerlo retractarse le juró que no le importaba ser la única en responder por los gastos de la casa. Su argumento fue decisivo para que Lidia cambiara de opinión: “Si no logro ganar algo, aunque sea un peso, voy a pegarme un tiro”. Ella guardó silencio y le entregó el refugio de su cuerpo.
Luego Enrique se pasó el resto de la noche hablándole de sus ilusiones juveniles y comparándolas con su nueva precaria situación. Además le confesó a Lidia sus temores de las reacciones que pudieran tener las personas al oírlo cantar en las calles: “Tal vez piensen que soy un flojo, un desvergonzado”. Lidia se aprestó una vez más a darle ánimo: “A lo mejor opinan que cantas muy bonito y mientras te oyen olvidan sus problemas. La gente tiene muchos. Yo me doy cuenta en la lonchería. Los que llegan a comer hablan poco y si lo hacen es sólo de temores, enfermedades, pérdidas, disgustos, pleitos. En medio de tantas cosas feas una voz como la tuya es como un jardincito que brota en un terregal”.
Conmovido por la reflexión, Enrique guardó silencio. Esperó el amanecer temeroso, incapaz de imaginarse con su guitarra en la mano y cantando Oh sole mío entre el fragor de los automóviles y la indiferencia de la gente. También pensó en lo que diría cuando algún pariente o un amigo lo encontrara en esas condiciones. “¡Nada!”, fue su respuesta.
III
Al principio Enrique eligió una colonia de la periferia donde era improbable que lo encontraran sus conocidos. Temprano salía con su ropa habitual –camisa, chamarra y pantalón de dril– para cantar junto a la entrada de una central camionera. Las ganancias eran inciertas y escasas, sobre todo cuando llegó a hacerle la competencia una cuadrilla de muchachos con vistosos disfraces de payaso. Su actuación consistía en emitir una risa contagiosa, dar vueltas y hacer caravanas. Con eso bastaba para que los transeúntes pusieran en sus manos las monedas.
Enrique pensó en mudarse a otro espacio. Lidia le aconsejó alguna calle del centro por donde todo el tiempo pasa gente rumbo a las oficinas y los comercios. Él aceptó la sugerencia pero dejó al azar la elección de su nuevo escenario.
En su primer recorrido Enrique optó por una calle angosta, discreta, entre dos avenidas. Se detuvo a las puertas de un viejo edificio, se puso a afinar su guitarra sin decidir qué tocaría. El recuerdo de su éxito en las fiestas lo hizo optar por Torna a Sorrento. Pronto lo rodearon un repartidor de periódicos, un barrendero y una pareja de ancianos. Sólo ellos le entregaron una moneda. Enrique pensó en conservarla como recuerdo.
A los pocos minutos de estar allí vio pasar un mimo con bombín, un violinista disfrazado de Chaplin y una estatua viviente. Fueron su inspiración. Esa noche le pidió a Lidia que le sacara el traje de Pierrot que había usado en una fiesta memorable. Ese disfraz iba a servir para que las personas, al oírlo en la calle, lo catalogaran como un cantante de ópera y a lo mejor, unos cuantos, como el nuevo Pavarotti. Tal vez al cabo de las semanas no logró ese reconocimiento pero sí mejoría en cuanto a sus ganancias.
Todo iba bien hasta hoy por la mañana. Aparecieron dos policías para informarle que, según orden superior, quedaba estrictamente prohibida la presencia de los artistas callejeros en ese perímetro del centro. “¿Por qué?” Uno de los uniformados contestó: “Se ve mal”. “¿Qué tiene de malo cantar?” “Esto no es teatro. Retírese por favor”. Impotente ante la autoridad, Enrique emprendió el regreso a su casa.
Hace apenas unos minutos que llegó. Se encaminó al baño y sigue ante el espejo. Con un pañuelo desechable comienza a borrarse las cejas. Mientras, se pregunta qué irá a ser del mimo, el violinista y la estatua viviente. Lo mismo que de él: buscarán otros escenarios y seguirán siendo, como dijo Lidia, una especie de jardincito que brota en un terregal.