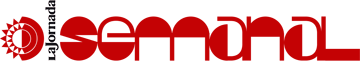 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Lunes 26 de diciembre de 2011 Num: 877 |
|
Bazar de asombros Bitácora bifronte Monólogos compartidos Barroco y tabula rasa o de la poesía poblana actual Caras vemos, Dos prendas Un sueño de manos rojas Kennedy Toole, Columnas: |
Luis Tovar Así qué chiste Desde las penajenas que han tenido a mal asestarnos cómicos de ramplonería lamentable tipo Clavillazo, Capulina y Chespirito, hasta la ignominia vulgarista del albur-por-el-albur de pulquerías, torterías, lecherías y vergüenzas afines, pasando por las incinerables risas en vacaciones y demás anticlímax fílmicos, el cine mexicano siempre ha tenido serios problemas para entender que “comicidad” no es antónimo de “inteligencia”, así como que aquélla tampoco está peleada con el mínimo de verosimilitud exigible a cualquier obra de ficción, sea del género que sea. El mejor comediante de profesión lo sabe, y no lo ignora ni siquiera el infaltable chistoso de fiesta o reunión más pobremente dotado: no existe mejor modo de arruinar una gracejada que prologarla con advertencias de que van a contar la cosa más graciosa jamás vista u oída. El resultado suele ser una sonrisa menos que discreta, una mueca indefinible o la franca inmutabilidad, puesto que, como es de dominio común, no es lo mismo hacerse el gracioso que serlo, a menos que puedan combinarse ambos, para lo cual es menester el talento inmenso de un Monty Pyhton o un Luthier, por sólo citar dos incontestables. Ejemplo triste de todo lo anterior es lo que se aprecia en Acorazado, ópera prima en largometraje de ficción de Álvaro Curiel, realizada hace dos años a partir de un guión suyo. Como si existiese un recetario que algunos cineastas fueran pasándose de mano en mano, el filme no escatima prácticamente ninguno de los recursos más a la moda que, de acuerdo con Demasiados, de seguro hacen reír. Uno de esos “ingredientes” consiste en hacer que cada dos por tres los personajes digan “pendejo”, “puto”, “no mames”, “a la chingada”… Y sí, sacan la risa del otrora “respetable”, al precio del abaratamiento atroz de un ingenio verbal que si bien –y desde luego– no le hace ascos al lenguaje subido de tono, tampoco se supone que dependa del mismo exclusivamente. Otro ingrediente es la histeria histriónica: al buen Demasiados le parece que si sus actores gesticulan al máximo y luego redoblan la gesticulación, acaban viéndose comiquísimos, cuando lo único que consiguen es el equivalente de lo que se dijo dos párrafos arriba: estropear el chiste anunciando que no hay nada más chistoso.
Sume usted el resto de los clichés que ha visto en otros filmes: la música según esto ad hoc, una que otra cámara lenta –los primeros veinte minutos de Acorazado incluyen tres veces el mismo recurso–, así como innumerables elipsis narrativas que se coman, convenientemente, todo aquello que debería ser contado para no testerear la verosimilitud pero que no se cuenta, porque si se cuenta faltaría espacio para los chistes y entonces qué chiste tendría. Respecto de esto último, Acorazado es más que fecunda: tal vez al son de “vamos al grano”, al protagonista –un Silverio Palacios desprotegido, descuidado, desmecatado hasta que se le deslíe su natural vena humorística– se le hace trepar a una balsa de fabricación casera; luego, a medio mar y sin que se sepa cómo ni por qué ni para qué, va a dar a otra balsa; más luego, ya en Cuba –adonde no quería ir, sino a Miami–, donde no parecieran existir ni guardia costera alguna ni la omnipresente policía habanera, el extranjero Silverio consigue de volada un empleo por el que se medio matan incontables cubanos, pero ni uno solo de éstos lo encara ni lo critica y ni siquiera lo envidia; así pues, se vuelve taxista en una ciudad que desconoce de cabo a rabo pero que de cabo a rabo lo vemos recorrer sin asomo alguno de duda; después resulta que su estatus es de refugiado político pero eso no tiene, al menos a cuadro, consecuencia diplomática alguna, como si un balsero mexicano solicitando asilo político fuese cosa de diario… Es preciso hacerse de la vista igual de gorda que los brochazos con los que ha sido pintada esta cinta para dejar pasar tanta inconsistencia guionística, todo en aras de poner por delante las escenas y secuencias graciosas –es decir, supuestamente todas, incluyendo a una cubana bailarina a la que se le pidió ni más ni menos que mirar a cámara e invitar al público a bailar–, pero avasallando sin misericordia una lógica narrativa siquiera suficiente para que la trama no naufrague en lagunas generadas, precisamente, por la misma falta de lógica. Curiosa, para decirlo con suavidad, la manera que tiene este Acorazado de exhibir su inopia en cuanto a comicidad: por la vía del exceso preeminente de la mucha leperada, la mucha musiquita, el mucho gesto, la mucha elipsis y el poco, muy poco chiste. |

