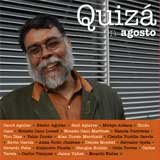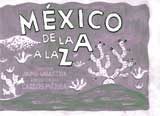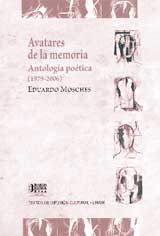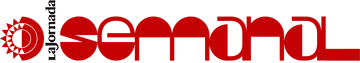 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 20 de febrero de 2011 Num: 833 |
|
Bazar de asombros Bitácora Bifronte Monólogos Compartidos El accidentado viaje John Irving, la lupa estadunidense Ver Amberes El cráneo crepitante La vida privada y Leer Columnas: |
POETAS EN SU JU(E)GO ENRIQUE HÉCTOR GONZÁLEZ
Como abril es el mes más cruel, quizá en agosto podamos saber que diciembre es un alambre del que uno cuelga otro año al saco. Me explico: que el cuarto mes sea el más terrible es ironía atribuida a Chaucer, visto que suele coincidir con un beneplácito meteorológico que tiene algo de lugar común en su patria: la primavera; que el duodécimo lapso anual sea un alambre es sólo un oscuro calembur de dudosa factura; pero Quizá en agosto se llama el ejercicio con el que un grupo de jóvenes poetas y cantores, miembros del taller coordinado por Ricardo Yáñez, da letra y voz a sus afanes me(ga)lomaníacos. Se trata de dieciséis rolas que abanderan esa vieja causa, ese antiguo ardid por el que la poesía y la música se amistan a menudo. ¿Pero hay tal felicidad en la fusión de una y otra, en la conveniente liason de dos artes que parecen una y la misma cosa siendo tan distintas, y aun asumiéndose desde su origen como formas de lo mismo? Baste recordar que poesía y música surgieron juntas, llama doble de un fuego sin duda religioso. Lírica llamaban los griegos a la poesía nacida de un sentimiento tan íntimo, con una música tan propia, que sólo podía ser acompañada por la lira, una suerte de arpa delicada y antigua que hacía las veces de eco y voz, armonía y ritmo de una emoción vecina de la mística. De ahí en adelante, poesía y música se han extraviado en sus propios sones, en su peculiar manera de articular el silencio, que es lo que verdaderamente una y otra quieren hacernos sentir, cuando son auténticas. En el espacio de casi una treintena de siglos ha habido espléndidos instantes de comunión pero, básicamente, música y poesía han recorrido veredas distintas. No digo que los diversos y abundantes romanceros que, en la tradición popular de numerosas lenguas han dado lugar a canciones de alto sentido poético, no sean muestra eficiente de un diálogo armonioso entre ambas artes. Digo más bien que, en la poesía moderna, tan apartada como está de todo; digo que en la música contemporánea (entendida como tal la que reconocemos proveniente del ámbito académico) no suele haber espacio para reuniones plenas: o se es músico o se es poeta. En la tradición culta hay una oferta amplísima de música vocal sin duda formidable, pero casi nadie la canta en el baño, que yo sepa; en la vertiente popular ha habido numerosos intentos de adaptación de la música a la poesía (o viceversa) que terminan por fracasar, salvo contadas excepciones, porque Peter Gabriel, Leonard Cohen y, en nuestro medio, Joaquín Sabina (el mejor letrista de la lengua) son músicos, antes que poetas. Y si bien lo que ellos hacen sí se canta en la regadera, no es lo suyo la poesía en sí: prueba de ello es que cuando “se le apaga” la música a esos versos (por ejemplo, en las demacradas ediciones impresas de sus canciones), lo que queda deja mucho que desear. La razón, me parece, es que la poesía, la verdadera poesía, tiene su propia música, una música interna que distorsiona si se la instrumenta: cuando ello ocurre, es como si escucháramos dos canciones al mismo tiempo: la cosa no funciona. El intento de Ricardo Yáñez y su taller es plausible: dado que se trata de artes que, cuando se acercan, asumen la condición y el celo natural que les es propio, el hecho de procurar el diálogo ya es un acto valiente que espera menos del resultado que de la aproximación misma, de la rareza, de la extrañeza que nos produciría un acabado ejemplo de la arquitectura (digamos, un Museo Guggenheim) en el que las pinturas que alberga aparecieran en las ventanas y domos, en fachadas y azoteas, dándole nuevos matices al efecto estético del edificio en sí. Es por ello que se produce un placer inédito cuando la voz esdrújula “atónito” resulta grave por mera exigencia armónica en “Giro la perilla” (pista 5) de Quizá en agosto; reconforta que las varias aves que vuelan por las letras de las canciones reverberen en la delicadeza de trazo de ciertos rasgueos de la guitarra; alienta que, a la mitad del disco, en “La fuente de la voz”, el grupo ensaye ruidos entonados, dejando fluir sus voces en una capella colectiva que recuerda a La Orquesta de las Nubes, a Las Voces Blancas y Buenos Aires 8, a Rockapella y los Swinger Singers; deja lugar a la esperanza, pues, que los poetas-cantores de Quizá en agosto perviertan nuestra idea de que un soneto o una décima no puedan andar entre notas, pues los poetas en su ju(e)go quieren nada menos que caminar sobre las aguas y derramarse como piedras y hacer que el frío de diciembre se sienta igual que el calor de abril, lo que sólo puede ocurrir, quizá, en agosto. Ojalá que este disco alcance oídos más límpidos que los damnificados por lo que la pobre oferta musical de nuestra radio nos hace pasar por música sin el menor escrúpulo.
Para decirlo con las palabras de Labastida, autor de los textos de este abecedario –Mérida lo es de las ilustraciones, una por cada letra–, este es “un documento que se refiere [...] a ciertos rasgos de nuestra nación y de los valores que la constituyen”. Aquí caben, entre muchas otras, amor, amistad, belleza, honestidad, cariño, hazaña, responsabilidad, trabajo, justicia, equidad...
Mexicanísimo entre los argentinos que eligieron este país como lugar de residencia, el poeta y editor Mosches presenta en este volumen una muestra de lo que ha sido su singladura literaria a lo largo de casi tres décadas, incluyendo fragmentos de poemarios como Susurros de la memoria (2006), Molinos de fuego (2003), Como el mar que nos habita (1999) y Los tiempos mezquinos (1992), entre otros. |