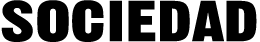En la hora del triunfo
os ancianos no me lo han dicho, pero estoy segura de que todos preferirían ver cerrado el cuarto 205 y desierto el lugar que Alfonso ocupa en la mesa. Los comprendo: para ellos sería menos duro enfrentarse a su ausencia que ver al hombre como está: decaído, silencioso, deshecho; con un pie aquí y otro en la esperanza de regresar a su vida de antes, a la casa que los domingos se llenaba con los olores de la comida familiar, los saludos de los invitados que iban llegando, los gritos de los nietos con quienes Alfonso convivió tan pocos años.
Desde el viernes no he vuelto al 205. Por Verónica, una de nuestras voluntarias, sé que Alfonso aún tiene empacadas sus cosas. Eso me recordó que durante sus primeras semanas aquí el viejo se negaba a guardar su ropa en el clóset y sus medicinas en el botiquín del baño. El motivo me conmovió: creía que de un momento a otro alguno de sus hijos iba a volver para hospedarlo en su casa. Lo más probable era que Bernardo, el mayor, se ofreciera a reinstalarlo en el cuarto del que lo había sacado para traerlo aquí.
Ninguna de las que trabajamos en Residencia Alborada creímos que eso pudiera suceder; sin embargo, no desilusionamos a Alfonso. Le dimos tiempo para que se convenciera por sí mismo de que éste era el sitio en donde iba a quedarse quizá por el resto de su vida.
El “quizá” lo agregó Teresita la primera mañana en que Alfonso accedió a presentarse en la sala de televisión. Aquella tarde sus compañeros lo rodearon para darle la bienvenida y decirle que la estancia aquí tiene muchas ventajas. Entre otras, brinda la posibilidad de encontrar el cariño y la comprensión que muchas veces no se consiguen dentro de la familia.
Alfonso no quedó convencido y protestó. Lo llamaron terco. Dos o tres le aconsejaron resignación. La mayoría aseguró no comprender su inconformidad. Teresita fue la única que pareció entenderlo: “sé perfectamente por qué se siente usted tan mal. Lo asusta la idea de sepultarse aquí. ¿Sabe lo que le digo? No se angustie. Nada está escrito. Las cosas pueden cambiar. Usted tiene cuatro hijos. Tal vez un día mejore la situación, alguno de ellos compre una casa muy grande y se lo lleve para allá. Si eso ocurre, espero que venga a visitarnos”.
Alfonso prometió que lo haría. Hasta la fecha no ha tenido que cumplir su promesa. Se quedó entre nosotros y lo bueno es que aprendió a disfrutarlo. Animoso, trabajador, enérgico, se volvió la cereza del pastel. Todo habría seguido igual de no haber sido porque el jueves su hijo Bernardo lo invitó a su casa para que viera con toda la familia el partido entre México y Francia. Esa tarde él pensó que el triunfo de la selección era también el suyo.
II
Por supuesto aquí vimos el partido. Con los dos goles mis ancianitos se volvieron locos de gusto. A la hora de la comida me daba risa verlos haciendo la ola, gritando “¡Sí se pudo!, ¡sí se pudo!” y bromeando con lo de “Bafana, bafana: ¡pásame a tu hermana!”
En cuanto terminamos el postre regresamos a la sala de tele. Allí estuvimos toda la tarde viendo la repetición de las jugadas y escuchando las explicaciones de los comentaristas. Como a las seis llegó Alfonso. Levanté el brazo y le dije: “¡Ganamos!” Me respondió emocionado: “¡Por fin! Yo sabía que tarde o temprano eso iba a suceder.” A los pocos minutos se despidió. Necesitaba ir a su cuarto para arreglar sus cosas. Teresita le hizo una broma: “¿de cuándo acá nos sales tan ordenado? ¡Quédate!”

Foto Marco Peláez
Alfonso no aceptó la invitación. Por la ventana lo vi atravesar el jardín. Me pareció que iba cantando. Supuse que su euforia se debía al triunfo de nuestra selección sobre la de Francia.
III
Por las mañanas la mayoría de los asilados salen a caminar y hacer sus ejercicios en el jardín. El viernes me extrañó que Alfonso no hubiera salido. Fui al 205. Toqué a su puerta y me pidió que pasara. Verlo con la misma ropa que llevaba la tarde anterior me sorprendió menos que notar el clóset vacío y dos maletas desbordantes sobre la cama.
Pregunté a qué se debía todo eso. Alfonso entró al baño y desde allí me respondió: “¡Me voy!” Reapareció en el cuarto con su espuma de afeitar y sus artículos de higiene entre las manos. Por la forma en que me quedé mirándolo él se dio cuenta de que yo seguía sin comprender y fue más claro: “se lo repito: me voy. Quizá lo haga esta tarde, pero más bien creo que será el sábado o el domingo.”
La sorpresa me impidió hablar. Alfonso parecía muy divertido por mi reacción: “no es para tanto. Usted y yo sabemos que tarde o temprano esto iba suceder. Acuérdese del dicho: a cada capillita le llega su fiestecita. Esperé bastante para celebrar la mía”. La certeza de Alfonso me inquietó aún más. Temí muchas cosas, entre otras que estuviese delirando. Le pedí calma y que me dijera adónde se iba.
Por el resto de mi vida recordaré la expresión luminosa con que Alfonso me respondió: “con Bernardo. Vuelvo a su casa. Él y toda mi familia me quieren. Me toman en cuenta, ya les gusta hablar conmigo. Lo sentí ayer. Cuando estábamos viendo el partido y había una buena jugada también me abrazaban eufóricos. En el segundo gol, Bernardo me apretó las manos y me dijo: ‘papá, ¡qué bueno es tenerte aquí!’ Varias veces me ofrecieron cerveza y me pidieron mi opinión. Mis nietos estaban muy contentos de verme y hasta me propusieron que apostara con ellos 100 pesos a favor de México”.
Le escena me pareció muy graciosa y me reí, pero Alfonso se puso muy serio: “desde luego no acepté. Y conste: no fue porque dudara de nuestra selección, sino porque no quiero fomentarles a los muchachos el vicio de apostar. A un primo mío los caballos lo dejaron con una mano atrás y otra adelante”.
Alfonso miró con disimulo hacia la puerta. Comprendí que ansiaba el momento de quedarse solo para seguir con sus arreglos. Le tendí los brazos: “lo voy a extrañar mucho. Cuando sus compañeros sepan que nos deja se pondrán muy tristes. Alégrenos prometiendo que volverá a visitarlos”. Eufórico, aseguró que lo haría.
Al llegar a la puerta tuve una idea: “de seguro sus compañeros querrán hacerle una despedida. ¿Bernardo le dijo cuándo vendrá por usted?” Alfonso se estremeció como si hubiera chocado con una pared. Vi cómo se humedecía su rostro. Se llevó la mano a la frente. Abrió la boca pero no logró articular ni una sola palabra. Por el resto de mi vida recordaré el peso de aquel silencio.
A la memoria de Carlos Monsiváis