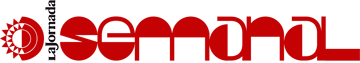 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 6 de junio de 2010 Num: 796 |
|
Bazar de asombros Fernando Arrabal y lo exultante Dos poemas El puente del arco iris La victoria del juez Garzón Miguel Delibes contra los malos amores La edición independiente 251 años de Tristram Shandy Kandinsky y su legado artístico Columnas: |
Ana García Bergua Escuela de manejoPara Eduardo Aprendí a manejar en un coche de la Academia Continental, con dos volantes y dos frenos, y un hombre bastante mayor que me ordenó entrar al Periférico desde el primer día, como si me empujara a un precipicio, mientras, en silencio, hilaba un cigarrillo tras otro. ¿Está nervioso?, recuerdo que le pregunté. No, para nada, me contestó, y me hizo seña de que avanzara hacia ese lugar donde los autos no se detenían. No sé cuál era su truco, pero manejé por la vía que en ese entonces no era tan rápida y no me estampé en el puente de avenida Toluca, ni en el de San Jerónimo, ni el cochecito de la Academia Continental sufrió una sola abolladura, por lo menos de mi parte. Eran los comienzos de los ochenta, la ciudad se transitaba sin problemas y los coches solían ser feísimos. Todos fumábamos como chacuacos –incluidos los instructores de manejo– y nadie nos decía que nos podíamos morir por eso; uno se pasaba los altos porque no cruzaba nadie por muchas calles y, cuando nos detenía un mordelón, se conformaba con dos mil devaluadísimos pesos. Qué tiempos aquellos. Mi padre me había regalado un Volkswagen y tenía que manejarlo aunque no me hiciera mucha gracia. Unos cuantos golpes después, ya sin el instructor, logré aprender a conducir el coche de manera más o menos competente. Pero siempre me admiré de la soltura de aquel hombre para mentir o por lo menos para entregarle al cigarro los terrores que seguramente debía sentir, y negar que estaba nervioso con una impasibilidad de gángster.
Es difícil recordar, a estas alturas, que manejar es un deporte profesional y hasta tiene su chiste, aunque no lo parezca. Viendo cómo manejamos en estas ciudades, en lo último que uno piensa es en la carrera de las 24 Horas de Le Mans y en Un hombre y una mujer, esa película de los años setenta con Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant, con esa canción tan repetitiva. De verdad, cada vez más manejamos como si los caminos fueran realidades alternas más que viles cintas de asfalto que van en una u otra dirección: hace unos meses mi marido y yo vimos una carambola de tapatíos, sorprendidos por lo visto de que delante de ellos hubiera otra cosa que no fuera el infinito, así manejan; en cambio, los chilangos hacemos toda clase de maniobras y jeribeques para incrustarnos en cualquier par de metros que alguien desocupa por distracción, como si la calle fuera una especie de ambiente gelatinoso que lo único que exige es ingenio para el acomodo. Somos caracoles temerarios. He visto señoras quedar casi de frente a la acera con la ilusión de estacionarse, aunque lo único que logren sea paralizar el tráfico de por sí inmóvil, y ya no me extraña nada que para dar vuelta a la izquierda en las avenidas haya que colocarse en el carril de la derecha, ni viceversa. En cuanto podamos, nos subiremos unos en otros y las calles parecerán cementerios de automóviles o bodegas de chatarra apilada, si no es que ya lo parecen. Los alegres camiones se han vuelto el arma mortal de choferes cada vez más chavos, que uno no sabe si están viviendo una alucinación mientras dan coletazos por las avenidas, llevando a una cincuentena de pasajeros que desde ya se despiden de este mundo. Lo dicho, la irrealidad. Me terminé de convencer de ello el día que vi, en mi centro comercial preferido que es el alto de Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, a los vendedores ambulantes ofreciendo unas mangas para no chamuscarse el brazo izquierdo, ése que antaño sacaba uno al sol con deportiva despreocupación. Ya sólo nos faltan la escafandra y el disfraz de Barbarella, pensé. Con todo eso, uno ve los automóviles de las academias de manejo y se hace prudentemente a un lado, como si el alumno o la alumna ocupante manejara realmente peor que cualquiera de quienes zumbamos o nos arrastramos a su alrededor. En realidad, quizá a muchos nos gustaría tener un volante perpetuo en el lado derecho y sentado a él un instructor con mirada de águila, que detectara las embestidas de los camiones, las distracciones de los que vienen oyendo el noticiero (otros que vienen tan ansiosos y aterrados como cualquier instructor de manejo). Yo debo confesar que suelo dejar el volante en manos de mi esposo, que maneja como los mismísimos ángeles. Aún así veo la irrealidad desde el asiento del copiloto: si pudiera, estaría hilando un cigarrillo tras otro. Lo malo es que ya no fumo. |

