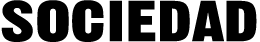Madre y mamá
esde el momento en que abrí la puerta noté algo raro, como si un extraño estuviera agazapado, listo para asestarme un golpe. Me detuve a mirar. Todo estaba en su sitio y el departamento olía a pino. Dejé caer las llaves en el cenicero. El golpe del metal contra el vidrio me gusta, me tranquiliza porque me recuerda el momento en que Nina volvía de visitar a los benefactores y arrojaba en un frasco las monedas sobrantes de sus gastos.
Este viernes Nina al fin salió a recibirme. En vez de reprocharme cariñosamente mi demora en visitarla dijo: “Llamaron del asilo.” El doctor Nava no había podido localizarme en mi trabajo y por eso llamó a Nina. “Me dijeron que tu mamá se enfermó y necesitan que vayas.”
Nina y yo conversamos rara vez acerca de mi madre biológica. Antes sí, mucho. Hablo de hace bastante tiempo, de cuando vivíamos en el albergue y yo era uno más de los niños extraviados que habían ido a parar allí. Entonces Nina me preguntaba cosas acerca de mi madre. A mis compañeros también. Cualquier dato era útil. Una de las misiones de las madres sustitutas era contribuir a que volviéramos al lado de nuestras progenitoras. Había un niño que ante esa posibilidad murmuraba: “Mejor perro.” En dos palabras cabe un infierno.
Aquellas sesiones eran angustiosas pese a los esfuerzos de Nina por hacerlas parecer uno más de nuestros juegos, sólo que en vez de decirnos “Allá va un navío cargado, cargado de…”, nos preguntaba cómo eran las facciones o la complexión de nuestras madres. Los más pequeños respondían vaguedades en diminutivo: “chaparrita, gordita, morenita”; los mayores contestaban con un silencio rencoroso: la forma de expresar repudio hacia quienes los habían abandonado.
Al final de las sesiones Nina decía que no temiéramos porque no estábamos solos. Juntos éramos como hermanos y ella nuestra madre. Seguiría siéndolo aun cuando, por la edad, tuviéramos que abandonar el albergue y, apoyados por una carrera corta, empezáramos una vida nueva. A los compañeros que se iban les hacíamos una fiesta muy animada que para nadie era disfrutable. Sabíamos que tras el bullicio y los regalos iba a llegar el momento de la separación.
Era horrible ver a los muchachos apartarse de quien había sido durante años su única madre. Pero nada más triste que mirar a alguna de aquellas solidarias mujeres tratando de sobrevivir a lo que deben de haber sentido como una mutilación.
II
Por fortuna no viví esa experiencia. Antes de que cumpliera la edad reglamentaria para abandonar el albergue, Nina llegó al momento de su jubilación. Las madres sustitutas deben aceptarla al cumplir l0 años de servicio voluntario. Cuando supe que Nina tendría que irse sentí lo mismo que aquella noche en que, a mis siete años, caminaba por calles desconocidas, mirando a todas las mujeres con la esperanza de que alguna fuera mi madre.
Un taxista condolido me llevó al albergue. Le explicó a la administradora las circunstancias en que me había encontrado. El hombre, al despedirse, me abotonó el suéter, me revolvió el cabello y me guiñó un ojo en señal de simpatía.
Lamento que nadie le haya pedido sus datos. Si pudiera encontrarlo le diría que su gesto de aquella noche fue y será para siempre la única expresión paternal que he tenido en mi vida.
Después de seis años de convivencia a Nina también la atormentaba la idea de dejarme. Sólo mediante la adopción podíamos evitarlo. Los trámites legales iban a ser muy complicados. Antes de firmar el último documento Nina quiso estar segura de que mi madre ya no me buscaba. En la sección de cartas de un periódico logró que le publicaran una brevísima reseña de mi caso. Me propuso que esperáramos la respuesta un mes. Eso me molestó porque me pareció inútil. Lo mismo pensaban mis compañeros y las otras madres sustitutas.
Me equivoqué. Una mañana, mucho antes de que terminara el plazo fijado por Nina, se presentó mi madre en el albergue. La reconocí. Me forzaron a abrazarla. “Compréndalo: lleva nueve años sin verla”, dijo alguien. En respuesta mi madre narró sus sufrimientos de todos esos años, su desolación, su lucha por sobrevivir a la pérdida. Me ofreció disculpas, como si esos sufrimientos me los hubiera causado ella a mí.
No hubo tiempo para organizarme una fiesta. Después de la comida fuimos a mi cuarto para que empacara mis cosas. Muchas estaban ya guardadas, listas para el momento en que me fuera con Nina. Sé cuánto le dolía a ella la separación y sin embargo, en un momento en que nos quedamos solos, me hizo comprender que el mejor sitio del mundo para mí estaba al lado de mi madre biológica. Me entregó un papelito con su nueva dirección y su teléfono privado. Nos dimos un breve abrazo. Sentí dolor. Eso fue todo.
III
Sé que mi madre y yo nos esforzamos por construir una vida doméstica que llenara el vacío dejado por nuestra larga separación. El trato era difícil: ella se empeñaba en seguir viéndome como a un niño de siete años y yo en aceptar los cambios en su forma de ser. Su tristeza me oprimía. Su insistencia en contarme su infelicidad de todo ese tiempo me llenaba de culpa. Quizá porque yo había sido dichoso sin ella, en el albergue, en medio de personas que no eran de mi familia. El nombre de Nina estaba en el centro de aquella experiencia luminosa.
El departamento alquilado por mi madre resultaba demasiado pequeño para los dos. Tropezábamos y nos ofrecíamos disculpas como dos pasajeros en un andén. Entrar al baño era mi tortura. Ver la ropa de mi madre tendida junto a la regadera me cohibía.
Comíamos tarde, siempre a distintas horas, cuando ella volvía del trabajo en un taller en donde se reparaban las cajas de los tráileres. Para esas horas yo estaba harto del encierro, del sonsonete de la televisión. Mi malhumor era notorio. Se me pasaría, según mi madre, en cuanto me inscribiera en la secundaria. Una noche, ante su visión de mi futuro, dije simplemente: “No quiero seguir”. En mi rechazo cabía todo. Ella lo entendió y yo comprendí su inmenso amor cuando me preguntó: “Quieres irte, ¿verdad?” Dije que a pesar de eso la amaría siempre. A la mañana siguiente me dio su bendición. Los dos recuperamos la libertad.
IV
Busqué a Nina. Había dejado de ser una madre sustituta para convertirse en mucho más que eso: en mamá. No tuvimos que esforzarnos para reconocernos en los nuevos términos. Me recibió en su casa y siempre hizo lo que tenía que hacer: desde ocuparse de mi educación hasta aceptar que me casara y me fuese a vivir con mi esposa. Raquel y ella se llevan bien. La visitamos con frecuencia pero muchas veces voy solo a verla. Nina y yo tenemos muchas cosas en común, sobre todo la época compartida en el albergue. Me muestra los retratos que me tomaron, me cuenta mi vida allí. No dice lo que sufrió ante la imposibilidad de adoptarme. Se lo agradezco.
Nina hizo algo más: me pidió que no abandonara a mi madre. Muchas veces fui a verla. Nuestras reuniones eran breves: un intercambio de preguntas y respuestas. “¿Cómo te ha ido?” “¿Qué tal el trabajo?” “¿Sigues tomando tus medicinas?” El día en que le anuncié mi matrimonio se alegró mucho pero no quiso ir a mi boda. Su negativa me ofendió y sin embargo no insistí. Tiempo después tampoco reiteré la invitación a conocer mi casa.
Un domingo no la encontré. Me dejó en la portería un recado para decirme que, por prescripción médica, se iría a vivir a Veracruz. Me duele decir que el silencio acerca de su enfermedad nos separó definitivamente. Compartir la desgracia también une a las personas.
Nos comunicábamos muy poco. No sé en qué momento preciso habrá regresado a la ciudad. Lo supe este viernes por Nina. Me contó que mi madre había pasado de trabajadora a residente del asilo. Su enfermedad se había agravado y necesitaba verme. Acudí. Me senté en el borde de su cama por primera vez en muchos años. Me pidió algo extraño: que le contara lo que viví en el albergue. Creo que lo hice en los mismos términos que usaba Nina para describirme aquella época.
Una enfermera entró a informarme que se había terminado la hora de visita. Mi madre dijo que me fuera tranquilo, ella estaría bien. Prometí regresar a la tarde siguiente. Levantó la cabeza: “No dejes de hacerlo. Tengo muchas cosas que contarte.” Nunca sabré a qué se refería. Mi madre, Guadalupe, murió en la madrugada del sábado. Antes, por unas horas, fuimos un hijo y una madre: yo, envejecido; ella, agonizante.